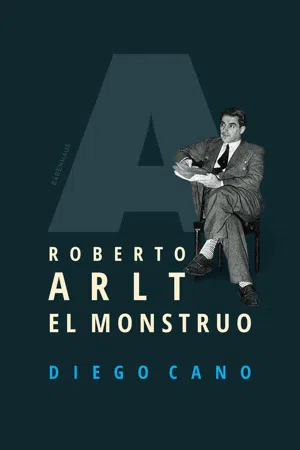![]()
LOS LANZALLAMAS
Un violento proyecto revolucionario que queda en la nada, una sociedad secreta con un líder que con discursos grandilocuentes simulaba tener hasta el mínimo detalle planeado, pero resigna todo por una historia de amor, un canalla atravesado por la angustia, la perversidad y la apatía que encuentra como único desenlace posible el suicidio, dan fin a aquella larga historia de pocos días que había comenzado con una humillación en una empresa azucarera y termina en la redacción de un diario. Lo que se anticipa en Los siete locos, se confirma de manera exagerada en Los lanzallamas, los hombres de esta historia reivindican la farsa como único valor: el Astrólogo que ya había traicionado a Erdosain, traiciona a Barsut (aunque junto con el Astrólogo es el único que se sale con la suya), los anarquistas falsifican dinero, Erdosain consuma falsos amores que terminan en tragedia y finalmente en su propio suicidio. Arlt en Los lanzallamas se pone más serio, más drámatico que en Los siete locos.
Con personajes marginales y acontecimientos trágicos (los asesinatos de Haffner, Bromberg y la Bizca, el suicidio de Erdosain), Arlt logra representar la comedia de la vida, sin apelar a un tono acongojado. La política está más presente en este relato que en el anterior, hay un apego mayor a la realidad, posiblemente relacionado con el contexto de publicación, en 1931 luego del primer golpe de Estado. El autor, a partir de la lectura de lo real, se apropia de materiales de esa realidad, pero para construir un verosímil con sus propias reglas que da como resultado un verosímil desquiciado. A través del grotesco y la farsa, Arlt muestra la política como un significante vacío de contenido. Las contradicciones en los discursos de los personajes y en la forma narrativa, sumadas al humor, son procedimientos de los que el autor se sirve para mostrar la realidad de una manera mucho más aguda de la que lo haría una representación realista y demostrándonos que Arlt entendió todo de esa realidad que representa de manera distorsionada.
Los lanzallamas no es simplemente una continuación de Los siete locos, sino que ambos textos forman parte de una gran novela, la gran novela argentina del siglo XX, podríamos afirmar. La continuidad inmediata entre una y otra se demuestra en el hecho de que entre el final de la primera y el comienzo de la segunda no suceden más que unos instantes. Una pregunta de Erdosain al Astrólogo que queda inconclusa al final de la primera (“—¿Sabe usted que se parece a Lenin? Y antes de que el Astrólogo pudiera contestarle salió” [Arlt 2016, 333]) se responde en el comienzo de la segunda (“El Astrólogo miró alejarse a Erdosain, esperó que éste doblara en la esquina, y entró a la quinta murmurando —Sí… pero Lenin sabía adónde iba” [Arlt 2017, 13]). Arlt no solo retoma a los personajes de la primera, sino que su punto de partida es el exacto punto final de la primera parte. Los conflictos inconclusos —la revolución, la sociedad secreta, la farsa del asesinato de Barsut— y la pregunta sin respuesta al final de Los siete locos hacen de la segunda parte una necesidad narrativa, la historia debía continuarse.
Aunque ambos libros formen parte de una gran novela, se pueden diferenciar en algunos puntos cruciales. En Los lanzallamas, el expresionismo y el grotesco que ya se podían ver en la primera parte aparecen de manera mucho más definida y hasta exagerada. Esto puede ser porque, si bien los personajes son los mismos y la historia (aunque con muchos giros) también sigue siendo la misma, hay un punto crucial que distingue un texto de otro: Los lanzallamas es más narrativa que su antecesora.
Se trata de un texto en el que el autor perfecciona las técnicas narrativas, respecto de la novela anterior: el narrador-cronista está mucho más presente, ya no es una figura monstruosa en el sentido de lo oculto, sino que mediante subjetivemas y también explícitamente expone su punto de vista, aunque sigue siendo una figura algo misteriosa cuyo conocimiento de los hechos por fuera del relato de Erdosain genera sospechas. También la cronología es más clara, la gran cantidad de sucesos en poco tiempo genera el efecto de que la historia transcurre en más tiempo del que realmente pasa (lo mismo sucede en Los siete locos), pero desde el índice se puede ver gracias a la división de capítulos en cuántos días transcurre la novela (“Tarde y noche del día viernes”; “Tarde y noche del día sábado”; “Día domingo”; “Día viernes”). Si bien son los mismos personajes, se relacionan de modo distinto y los procedimientos también son distintos.
Si al hablar de Los siete locos, afirmamos que Arlt se afianza como un monstruo narrativo, con Los lanzallamas ese modo de narrar se perfecciona. En cuanto a la forma, el texto es un vaivén que oscila desde pasajes poéticos hasta diálogos en una lengua más vulgar, discursos políticos y soliloquios íntimos de los personajes. En cuanto al contenido, la primera parte abunda en descripciones que suspenden la acción, en cambio, en la segunda, todas las acciones que en la primera no se resuelven consiguen por fin su desenlace. Aunque, por la vía de la no resolución: la revolución no se concreta, su líder, el Astrólogo, vive una historia de amor con Hipólita y Erdosain se suicida. Ninguna de las aspiraciones de la primera parte se realiza en la segunda. Si en Los siete locos, lo que se enunciaba como grave terminaban siendo hechos intrascendentes, en Los lanzallamas la tragedia azota a todos los personajes.
En esta segunda parte, nos enteramos que Erdosain tiene una relación abusiva con una nena, obliga a la Bizca a abortar y luego termina matándola. Y no solo eso, la traición (como en El juguete rabioso) es el eje constructivo de los vínculos entre los personajes: el Astrólogo, que había traicionado a Erdosain en la primera parte mediante la farsa del asesinato de Barsut, a su vez traiciona a Barsut devolviéndole dinero falso. La monstruosidad de los personajes que se muestra en Los siete locos, se lleva hasta el extremo en la continuación, pero también la monstruosidad del autor que explota su capacidad narrativa.
Por eso, el valor de esta literatura no se encuentra en la función referencial, sino en la función poética por excelencia, en el uso embellecido e innovador de las palabras para construir una nueva realidad e incluso en la invención de un lenguaje propio. Esta densidad narrativa demanda una lectura mucho más atenta y activa que la anterior, por las extensas descripciones que se enfocan en cada mínimo plano de las situaciones, pero también por la sucesión de hechos trágicos y la perversidad de los personajes iluminada sin ningún tipo de filtro que la apacigüe.
Durante muchos años se ha leído a Roberto Arlt como un escritor realista, que mostraba a través de su escritura los pesares propios de la sociedad en la época de entreguerras, desde el punto de vista de los marginados, de los locos, de los despreciables. Sin embargo, va mucho más allá, hinca el diente en esa realidad que muestra de un modo tan exacerbado y se mete dentro de ella hasta cruzar los límites del delirio y de lo absurdo. Por eso no es una novela que replique la historia, sino una literatura que capta con mucha sagacidad la realidad. No se trata de una novela histórica o una historia novelada, sino de una literatura que capta la esencia de la sociedad de la época.
Aunque en ese sentido habría que destacar otra diferenciación entre Los siete locos y Los lanzallamas, ya que esta última tiene una mayor rigurosidad histórica, agregando datos que sí se corresponden con la realidad extratextual o corrigiendo mediante aclaraciones en las notas al pie. Por ejemplo, en el subcapítulo “Barsut y el Astrólogo”, este último menciona la alianza entre Al Capone y George Moran, pero el comentador en una nota aclara que esa alianza se rompió rápidamente: “Las bandas de Al Capone y George Moran, alias el Chinche se han aliado para explotar el vicio” (Arlt 2017, 98); “Nota del autor: La alianza entre Al Capone y George Moran, rigurosamente histórica, fue breve. Poco tiempo después de los acontecimientos que dejamos narrados Al Capone hizo disfrazar de ‘policemen’ a varios de sus cómplices. Éstos, en la mañana del 16 de noviembre de 1929, detuvieron a cinco ayudantes de Moran en la calle Clark al 2100, los hermanos Frank y Peter Gusenberg, John May, Albert Weinshank y el doctor Schwimmer, también bandido. Estos sujetos fueron alineados contra un muro, en el fondo del garaje de la Cartage Company, ejecutados con fusiles y ametralladoras” (Arlt 2017, 98). El exceso de datos de esta nota al pie es innecesario para un comentario irrelevante, por eso no se debe analizar desde el punto de vista del realismo y la veracidad, sino desde el punto de vista del efecto que busca causar. Si bien le da rigurosidad histórica, la figura del autor nos devuelve a la ficción, nos recuerda que hay un autor que está haciendo literatura.
Algo similar sucede en el subcapítulo “Las fórmulas diabólicas”, en el que un personaje mira los paseos del rey de España por Cataluña: “El tenedor de libros soslayaba con ojillo rijoso el trasero de doña Ignacia, y se sumergía nuevamente, después de suspirar, en la noticia de los festejos de Su Majestad el Rey en su paseo por Cataluña” (Arlt 2017, 284). Y en una nota al pie, el comentador aclara: “Nota del comentador: Obsérvese que esta novela transcurre a mediados del año 1929” (Arlt 2017, 284). Esta aclaración es importante ya que la novela se publicó a fines de 1931 luego de que en España el rey Alfonso dimite y se declara la Segunda República. Pero ese efecto de realidad que se quiere lograr al marcar indicios que se corresponden con datos históricos, queda anulado con la declaración del propio comentador de que se trata de una novela.
También, en relación al ámbito nacional, el narrador refiere a Víctor Antía, asesino de Carlos Rey, concejal de Vicente López, que luego fue herido de muerte. Un caso que el diario Crítica cubrió: “Y sin darse cuenta que repetía las mismas palabras de Víctor Antía cuando recibió el balazo en el pecho frente al chalet de Emborg, Erdosain murmuró fieramente: —Me han jodido. No seré nunca feliz” (Arlt 2017, 43).
Entonces, por momentos el narrador busca anclar la novela en la realidad, pero permanentemente nos recuerda que estamos ante una ficción. Por eso, como hemos venido destacando más arriba, es más acertado definir a Arlt (si es posible definirlo) como un artista expresionista.
El foco de atención en la lectura de las obras de Arlt debe estar en la palabra, lo literario, la forma y no en la verosimilitud de lo representado y su parecido con la realidad extratextual o la biografía del autor. De esa manera, podremos apreciar la proliferación de sentidos y sentimientos que su literatura despierta. Debemos correr del centro al escritor y poner bajo la lupa su literatura, apartarnos de sus angustias personales y del contexto en el que escribe, para poder atravesar el disfrute de la lectura. Principalmente porque Arlt nos ha engañado construyendo una imagen de sí mismo, un mito de escritor atravesado por el fracaso y la falta de reconocimiento, pero que se aleja mucho de la realidad. Al leer su obra hay que descubrir el velo detrás de la superficialidad del texto que nos muestra la humillación de los personajes y apreciar la comicidad que caracteriza su escritura.
Se suele leer a Arlt como el escritor de la angustia y ese prejuicio no nos permite apreciar el agudo humor que atraviesa su obra. Ese efecto de comicidad se encuentra dado por los contrastes, las contradicciones, los sentidos encontrados que esconden una furibunda crítica política, aunque no sea el centro de esta literatura. Este humor impone una novedad respecto de los grandes autores decimonónicos que retratan las angustias de una sociedad en ruinas a partir del tormento de sus personajes como Dostoievski.
Pero en Arlt, esta crítica no solo aparece desde el punto de vista temático, pensando en la figura del Astrólogo y las contradicciones morales que presenta su sociedad secreta sustentada sobre la explotación femenina, sino que es una crítica que se encuentra en la estructura de su literatura misma, en sus modos de narrar. La infinita proliferación de sentidos, al fin y al cabo, da como resultado la pérdida del sentido. Arlt supo captar a la política como una farsa y a partir de eso se puede pensar su literatura desde el punto de vista formal. Para mostrar esas contradicciones que para Arlt son inherentes a la política, el autor toma ideas que podrían provenir de corrientes políticas distintas y hasta enfrentadas y a partir de allí construye el discurso de sus personajes.
Los contrastes no nos permiten atrapar el sentido completo, ya que el texto cambia permanentemente su tono, pasando del crimen planificado por personajes marginales hacia lo científico, lo poético, el melodrama, la política. Nunca podemos estar seguros del rumbo que toma la novela porque en cualquier momento puede suceder un giro abrupto. Ya hemos destacado que en Los siete locos el gran giro abrupto se da en el conflicto: primero creemos que se trata de la deuda de Erdosain con la azucarera, pero luego pasa a un lugar totalmente secundario para dar lugar a la planificación del crimen de Barsut y la revolución.
En el caso de Los lanzallamas, el conflicto es mucho más difuso todavía. Resulta casi imposible resumir la trama en pocas palabras, ya que podríamos enfocarnos en la (no) evolución de la sociedad secreta para la revolución o en la angustia de Erdosain o de cada uno de los personajes (algunos que adquieren mayor protagonismo que en la primera parte como Elsa, Hipólita o la familia Espila), etc. Al comienzo, pareciera que el Astrólogo se apodera de la trama, pero luego el peso se traslada hacia otros personajes: Hipólita, Haffner, Elsa y, por supuesto, Erdosain. Tratando de sintetizar, solo podríamos dar un punto de vista fragmentario de la novela. La multiplicidad de conflictos a la que se le suma la multiplicidad de voces (se trata de una novela mucho más polifónica que la anterior) que impiden hacer esa síntesis.
También se pueden encontrar algunas diferencias entre ambas novelas en cuanto al comentador. Si bien en Los siete locos, el comentador aparentemente narrador testigo, logra meterse en la interioridad de otros personajes además de Erdosain como el Astrólogo, en Los lanzallamas directamente se le cede la voz a otros personajes, incluso a personajes femeninos. Más voces intervienen en la ficción: voces femeninas como la de Hipólita y Elsa o voces secundarias a través de la perspectiva de algunos testigos que hablan con el cronista y lo ayudan a rellenar algunos puntos ciegos del relato, como el abogado y el vecino del Astrólogo que ve a la pareja escaparse de la quinta. La polifonía refuerza la potencia narrativa de este relato, ya que permite a su vez cuestionar la verosimilitud del comentador. Si el hecho de que la historia sea contada refuerza su carácter ficcional más allá de su veracidad, que se ponga en cuestión la credibilidad de ese comentador robustece la ficción.
La credibilidad del comentador se cuestiona en múltiples pasajes, múltiples escenas en las que nos preguntamos cómo pudo narrarlas si Erdosain, quien supuestamente le cuenta la historia, no las había presenciado. Sin embargo, en Los lanzallamas, el comentador se anticipa a la posible sospecha, aclarando en algunos (pocos) casos cuál fue su fuente. Pero lo hace como un juego ya que, por ejemplo, en el capítulo dedicado a Elsa, la aclaración se encuentra varias páginas luego de empezar, es decir que primero genera la sospecha en el lector y luego se la disipa, generando, una vez más, efectos ambiguos: “Nota del comentador: Más tarde, con motivo de los sucesos que se desarrollaron y que ocuparon las partes posteriores de esta crónica, tuve oportunidad de conversar con Elsa, por cuyo motivo he adoptado en esta parte de la crónica el diálogo directo, que puede ilustrar mejor al lector, dándole la sensación directa de los acontecimientos, tal cual se desarrollaron” (Arlt 2017, 183).
El encuentro de sentidos contrarios, los contrastes permiten pensar a estas novelas como un grotesco literario y son un camino para encontrar la comicidad del texto. La imposibilidad de captar el sentido total de la obra tiene que ver con el efecto de lectura que el texto produce.
Recorrer la novela, transitar sus párrafos deteniéndonos en las descripciones y el vocabulario permitirán apreciar todas estas características. Las contradicciones se encuentran presentes desde el prólogo. Muchas veces el prólogo de una novela se pasa por alto o se lee al final pero, en este caso, funciona como parte constitutiva del texto literario, siempre y cuando el lector no lo tome como una pauta de lectura que influya en su interpretación de la obra, sino como un elemento que contribuye a generar sentidos encontrados. La relación de las novelas con los paratextos forma parte de esa capacidad inventiva que caracteriza a Arlt como escritor. En Los siete locos, por ejemplo, a través de las notas al pie había filtrado la figura del comentador.
Con respecto a este prólogo, está firmado por el propio autor y funciona como una especie de declaración de su poética, un programa literario y una justificación de una supuesta falta de estilo que al leer el libro nos damos cuenta que no es tal: “Estoy contento de haber tenido la voluntad de trabajar, en condiciones bastante desfavorables, para dar fin a una obra que exigía soledad y recogimiento. Escribí siempre en redacciones estrepitosas, acosado por la obligación de la columna cotidiana” (Arlt 2017, 9), comienza diciendo.
En tiempos de profesionalización del escritor y definición del campo intelectual en Argentina, Arlt dice que aprovecha los ratos libres de su trabajo como periodista para producir ficciones porque “Cuando se tiene algo que decir, se escribe en cualquier parte. Sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el Diablo están junto a uno dictándole inefables palabras” (Arlt 2017, 9). La primera contradicción que se muestra en este prólogo es que en un escritor como Arlt, en cuyos textos la narración es absolutamente minuciosa, cargada de detalles, hasta el punto de tener que inventar expresiones para poder describir, lo que más importa no es ese “algo” que se tiene que decir, sino el cómo se dice.
Por eso, más que excusarse por esa supuesta falta de estilo, pareciera que Arlt en este prólogo busca fijar una posición política, mostrar un signo de clase, en oposición a cierto linaje literario: “Orgullosamente afirmo que escribir, para mí, constituye un lujo. No dispongo, como otros escritores, de rentas, tiempo o sedantes empleos nacionales. Ganarse la vida escribiendo es penoso y rudo. Máxime si cuando se trabaja se piensa que existe gente a quien la preocupación de buscarse distracciones les produce surmenage” (Arlt 2017, 9). Se define a sí mismo como escritor sacrificado a partir de la diferenciación con otros escritores, probablemente aquellos más cercanos a la r...