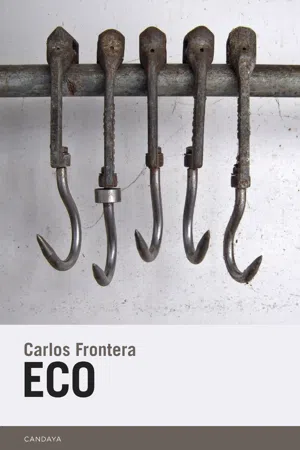
- 144 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Eco
Descripción del libro
Eco, la primera novela del escritor sevillano Carlos Frontera, es la historia de un individuo quebrado, el relato sangrante de una fractura que le lleva a replantearse su relación consigo mismo y con los otros. Durante una larga convalecencia que lo mantiene encerrado en su casa, el narrador de esta novela breve recorre fragmentos de su pasado, sobre todo de su infancia y adolescencia, fragmentos que ocultan un secreto familiar y que nos hace poner en duda todo lo que asumimos en torno al libre albedrío, la voluntad y las decisiones.
Eco es una novela sobre derrumbes íntimos, pero también es una novela sobre el deseo: el deseo de sobrevivir, de escapar del encierro, de recuperar el espacio propio, de sobreponerse a los límites del cuerpo y de la historia personal y familiar. Mediante una prosa fragmentaria, llena de imágenes intensas y un singular humor, Carlos Frontera propone un viaje desde la inmovilidad de la convalecencia hasta el origen de una memoria hiriente que ha de reconocerse y desentrañarse, para poder dejarse atrás.
Eco es una novela sobre derrumbes íntimos, pero también es una novela sobre el deseo: el deseo de sobrevivir, de escapar del encierro, de recuperar el espacio propio, de sobreponerse a los límites del cuerpo y de la historia personal y familiar. Mediante una prosa fragmentaria, llena de imágenes intensas y un singular humor, Carlos Frontera propone un viaje desde la inmovilidad de la convalecencia hasta el origen de una memoria hiriente que ha de reconocerse y desentrañarse, para poder dejarse atrás.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Categoría
LiteraturaCategoría
Literatura generalNadie debería envejecer solo
Nadie debería envejecer solo. Porque estar enfermo y solo a estas alturas es estar solo cien veces, esta edad asesina, esta soledad criminal ya rebasada la mitad de mi vida, una encrucijada de años que confluye en mi estado anímico y me devuelve al niño, y me anticipa al anciano: el niño que se despierta asustado en lo más negro de la noche y sólo encuentra un tacto de gotelé en la yema de los dedos y en la garganta, el anciano asomado al trampolín de la muerte con la única esperanza de que el salto definitivo apenas duela. Esa fragilidad. Lo más tierno y desvalido de mis tendones desgastados.
Todas las edades atrofiadas conviven en mí.
Me despierto gritando. Me ocurre con frecuencia: noches interrumpidas con brusquedad, súbitamente desperdiciadas. Demasiadas veces. La cifra es lo de menos: me despierto gritando. Un alarido sobreactuado. Un despertar angustioso, violento. El sueño que me empuja esta vez es un compendio de varios sueños. Por decir algo. En verdad, no recuerdo nada del sueño, o lo recuerdo tan sólo en lo que el grito se queda sin aire, para enseguida difuminarse en la niebla aterrorizada de mis ojos que no dan crédito y de mi cuerpo paralizado. El sueño que me zarandea esta vez está hecho de esa niebla sucia y familiar.
Me despierto gritando.
Sólo en el lance de un despertar abrupto y desazonado soy capaz de gritar así. A pleno pulmón.
No me reconozco en ese grito. Hay alguna inflexión en la voz, algún matiz que me desconcierta. No hay vergüenza en ese grito, nada cohíbe ese grito, no soy ese grito.
Sin embargo: me despierto gritando.
Tan sin memoria.
Sin cultura.
Sin tapujos.
Ese grito de auxilio.
Cuando tomo conciencia de mí, esa décima de lucidez con el grito aún en la garganta, cuando reparo en la proximidad de los vecinos pared con pared y en lo tan oscuro tras la ventana, interrumpo el grito en seco, sin disminución progresiva del volumen: del grito paso al no-grito, el susto de tantos vecinos maldiciéndome a la vez.
Me avergüenzo de ese grito.
Me aplasta ese grito.
Me sepulta.
Lo envidio.
Convalezco en mi cama y un frío inesperado me agarrota el cuerpo, es decir, el ánimo. Objetivamente, no es tanto el frío. Los termómetros no ofrecen dudas: temperaturas suaves, apacibles, llevaderas cuando menos. Pero qué sabrán los termómetros del frío. Los termómetros no tienen madre.
Mamá me abrigaba con su frío. Me la puedo figurar incluso desde este sarampión de años: cada vez que un escalofrío escalaba su espalda, cada vez que resguardaba la cabeza entre los hombros, todos los músculos contraídos para generar calor, cada vez que una corriente de aire alborotaba los estores: su frío, mi abrigo.
Mis patucos, su frío.
Mis manoplas de lana gorda, su frío.
El jersey de cuello vuelto, su frío.
El frío también se entrena.
Como cualquier dolor del alma.
En los países nórdicos, los padres sacan a sus bebés, bien abrigados, a dormir la siesta en la calle, aun con temperaturas bajo cero. La exposición controlada al frío fortalece el sistema inmune y garantiza una mayor tolerancia y menos enfermedades de adultos.
Hay una variación de temperatura y mi cuerpo tiembla con el frío de mamá, se hace roca con el frío de mamá, se estremece con el frío de mamá.
Convalezco y el frío de mamá me provoca tiritonas. De nada sirven las estufas, ni la ropa térmica, ni frotarse las articulaciones con ahínco, el pecho con ahínco, ni abrazarse la tripa con la camisa de fuerza de los brazos.
Mi convalecencia transcurre entre períodos de cierta lucidez, desvaríos provocados por el insomnio, por el dolor de cabeza, por el frío, desplomes del ánimo exagerados por la soledad e incursiones en la memoria motivadas por afinidades, por agotamiento, por pena, por culpa. Me cuesta determinar en qué punto me encuentro. Sospecho que hay estados que se superponen, que operan a la vez, que mezclo recuerdos con ensoñaciones con delirios con autocompasión con:
Encogido por el frío de mamá, barrunto la posibilidad del Himalaya.
Asociación de ideas.
Enajenación.
Qué.
Tomo el móvil y consulto webs, comparo precios, leo opiniones de viajeros, le doy más o menos credibilidad a sus recomendaciones y llego, rebotado de algún portal, al circuito del Annapurna, 210 kilómetros de caminata en los que se atravesará el paso de montaña más alto del planeta y se salvará un desnivel de más de 5000 metros, sin necesidad de hacer escalada y con la posibilidad de completarlo por cuenta propia, sin guías ni sherpas ni nada humano cerca.
De pronto la idea del Himalaya me parece pertinente, o disparatada, o apropiada, o conveniente, o absurda, pero fácil, pero fácil, pero fácil, pero fácil, pero fácil.
Me enternece la facilidad del Himalaya.
La posibilidad del Himalaya me abruma por su facilidad.
Caminar de seis a ocho horas diarias, comer, descansar, dormir, caminar de seis a ocho horas diarias, comer, descansar, dormir.
Caminar es fácil: basta con mover un pie, el otro a continuación, alternar eso, basta con no detenerse.
Esa facilidad, la evitación de decidir qué ciudad visitar, qué museo ver, en qué local comer, me conmueve hasta las lágrimas. Lloro esa facilidad. Me enamoro de esa facilidad.
Paso por alto los riesgos, paso por alto el esfuerzo físico de tantos kilómetros y tanto desnivel a las espaldas, paso por alto los efectos de la falta de oxígeno, la posibilidad de morir por mal de altura o sepultado por un alud, la incomodidad de la poca higiene, los veinte grados bajo cero que se esperan en el Thorong La, el paso de montaña más alto del planeta. Grabo ese nombre a conciencia: Thorong La. Lo repito hasta memorizarlo: Thorong La, Thorong La, Thorong La.
El frío de mamá, mi Himalaya.
La moneda continúa girando sobre la mesita de noche, un dislate de fuerza centrífuga sin hastío ni remordimiento, un zumbido incesante. Con los nervios a punto de derrumbe, desquiciado por esta aberración de la física o de la metafísica, reúno el valor o la desesperación suficientes y alargo la mano hacia la moneda con la idea de detenerla. La intención se trunca a medio camino. Hay un campo magnético en torno a ella, un escudo invisible que me impide acercarme.
Alcanzo el móvil, deslizo el dedo por la pantalla, busco la aplicación de la linterna. Si la ilumino con eso, la moneda escupe parches de luz por toda la habitación, como la bizquera de una bola de discoteca fuera de sitio.
Levanto la vista a ese cielo estrellado y asisto al espectáculo de tanta gente sola. Constelaciones enteras. Posibilidades de vidas aisladas boqueando en un desierto interminable hecho de materia oscura, tímidos aullidos de luz con siglos de retraso lanzando su señal de socorro al vacío cósmico.
Esta soledad astronómica me representa, me interpela, me escupe en la cara involuntariamente, no digo que no, sus perdigones de saliva crean cráteres en mi estado anímico.
Nosotros, los inadaptados, los consumidos por el fuego de la vergüenza, los aplastados por el peso de la culpa, los acomplejados por la certeza de no dar nunca la talla, de no estar nunca a la altura, nosotros, los incapaces de entablar una conversación fluida, cómoda, llevadera, éramos rechazados sistemáticamente, evitados, dejados de lado en las pocas ocasiones en las que, llevados por un arranque de valor, o sea, desesperados, salíamos al mundo con el corazón en la garganta, para regresar al cabo más heridos, más humillados, más solos. Nosotros, los marginados, éramos ejecutores y ejecutados de una espiral de aislamiento que fluía hacia dentro, las paredes de un embudo que se tragaba nuestras cada vez más escasas fuerzas, que acababan por desaguar sobre nuestro ánimo, esa construcción mental o sentimental o desesperanzada en mitad del destierro.
Tengo que cortarme las uñas.
Hay una fracción de segundo entre el sueño y la posibilidad de apresarlo, una fracción de segundo en la que es viable retenerlo, tirar de ese hilo.
Me despierto gritando.
Antes de que el sueño se desvanezca, aún con el pecho temblando de angustia, tomo la libreta, el boli y escribo lo que recuerdo:
En mitad del desierto, una puerta.
Mitad es una forma de designar el vacío, de darle credibilidad al mar de dunas, a la monotonía de un horizonte sin ángulos. Mitad es nada sin referencias, sin cartografía.
Sin embargo, una puerta.
Erguida en esa mitad. Donde sea. Apenas una rendija para poder afirmar con rotundidad que no está cerrada. No del todo.
Espejismo no es. Carece de esa reverberación característica, de esa semiliquidez.
En mitad del desierto, también, un hombre. O la definición de un hombre. ¿Dónde empieza un hombre? ¿Dónde termina? ¿Existe un mínimo común múltiplo que permita concluir de todas todas: un hombre? En mitad del desierto: la idea de un hombre coronando una duna, alcanzando su cima a rastras. Barba de muchos días. Los labios agrietados, pegotes lechosos en las comisuras. Jirones de piel que se desprenden a poco que se mueva, y algo se mueve. Desnudo, si exceptuamos el pañuelo en la cabeza. De nuevo nos topamos con las definiciones.
El pañuelo está empapado en orín. ¿Invalida ese pañuelo meado su desnudez? En estas condiciones, ¿se puede seguir hablando de un hombre?
No está claro.
No está nada claro.
El hombre se define poco a poco, sus rasgos se van aposentando hasta que no queda la menor duda: sus rasgos, los míos.
No puedo creerme la puerta. Carece de verosimilitud. Cierro los ojos y me los restriego con una mano, granitos de arena me recuerdan el desierto. Al abrirlos: insectos de luz en la mirada y, tras ellos, una puerta.
No puedo creerme la puerta.
Sin embargo, una puerta.
En mitad del desierto saco fuerzas de donde sea y me dejo caer duna abajo, me deslizo por ese tobogán de siglos y de miedo, cabalgo mi propio alud.
La gravedad juega a mi favor.
Alcanzo la base de la duna sin apenas esfuerzo, agradezco esa facilidad.
Desde la base de la duna hasta la puerta, la historia cambia. La gravedad me da la espalda. No me queda más remedio que arrastrarme de nuevo. No hay otra. Adelantar un brazo y la pierna contraria. Alternar eso. Se ve que aún conservo la coordinación, esa clase de coordinación al menos.
Un brazo y la pierna contraria. Alternar eso.
Toda una vida.
Da como pena. O hambre.
Ante mí, una puerta. Un marco que la sostiene en pie. La hoja. Dos juegos de bisagras. Un picaporte de latón fundido. Una rendija mínima. Nada del otro mundo. Y sin embargo, tan del otro mundo.
Me sorprende la profusión de detalles, por un instante dudo de la autenticidad de mi relato, cuestiono cuánto de esto pertenece al sueño y cuánto agrego mientras escribo.
Una fracción de segundo entre el sueño y la posibilidad de apresarlo.
Rodeado de tanto desierto, sigo sin dar crédito a la puerta. Me quito el pañuelo y me enjugo el sudor de la cara. Antes, me lo llevo a la entrepierna y orino encima. Un chorrito desganado, un hilito de nada. Cuando concluyo, vuelvo a colocármelo en la cabeza y me intereso de nuevo por la puerta.
Desde donde estoy, no alcanzo a ver a través de la rendija. Tendría que desplazarme, modificar el punto de vista, atreverme a eso. La rendija me viene grande y decido rodear la puerta, examinarla por el otro lado. Al otro lado: más desierto. Es decir: el mismo desierto, la misma monotonía sin ángulos. Sigo sin atreverme a mirar por la rendija.
He llegado a la puerta con su vida ya empezada.
Una puerta in media res.
El alivio de no ser el primero. El agobio por llegar tarde también.
Vuelvo a dudar de mi relato, vuelvo a ponerlo en cuarentena. Me planteo cuánto de reelaboración posterior añado al sueño. Desconfío. Si algo me caracteriza es la puntualidad. Sin embargo, nunca llego el primero a ninguna cita, tampoco el segundo. He ahí un conflicto, una aparente contradicción, un dilema. Llegar el primero o el segundo es abrir la puerta a una conversación a dos, la obligatoriedad de meter baza, de intervenir, la posibilidad de quedarme en blanco, de decir algo inapropiado, de meter la pata. El tercero tiene más fácil escabullirse, pasar inadvertido, diluir su incapacidad en el torrente de palabras de los otros, los humanos. Siempre llego puntual y me escondo en lo quebrado de una esquina o doy un rodeo, escojo calles poco frecuentadas, regreso sobre mis pasos, hago tiempo para asegurarme de no ser el primero ni el segundo, pongo en entredicho mi puntualidad. La exacta traslación de este rasgo a mi yo onírico me hace desconfiar de mi relato.
Intentar aplicar la lógica al sueño. ¿Se puede estar más perdido? ¿Más desesperado? ¿Es que no he aprendido nada?
Una fracción de segundo entre el sueño y la posibilidad de retenerlo.
Un empujón del ánimo y asomo un oído por la puerta, sólo eso. Del otro lado llega un murmullo de voces alegres, un tintineo de vaso contra vaso, o de hielo contra vaso, no está claro, y música que anima a sacudir la cabeza de forma reiterada como afirmando algo, como afirmando todo, como afirmando qué. Todas las trazas de una fiesta.
Me despierto gritando.
La línea temporal se desdibuja bajo el débil foco de la silueta. Por momentos dudo si esto ocurrió, si está ocurriendo o si me lo invento todo. Pasado, presente y mentira forman una amalgama sin arriba ni abajo, sin inicio ni abandono. Por momentos me veo también desde afuera: yo testigo de mí, tercera persona de mí mismo, un autómata alimentado de delirio. Como si mi vida la protagonizara otro. La necesidad de narrarme en tercera persona para ser capaz de enfrentar mi reflejo, para poder acceder a determinadas regiones de mi vergüenza, la necesidad de fabularme, un cuchillo de palabras con el que abrir un tajo en la carne del recuerdo, la imposibilidad de contemplarme sin esa distancia, sin esa barrera de ficción y tiempo. Me desdoblo, abandono mi cuerpo para ocupar mi cuerpo.
Ingreso en el día y he de obligarme a sobreponerme a esa condición. Si me relajo un instante, si bajo la guardia un segundo, el aire acomplejado de la infancia se me viene encima, toneladas de ese aire que se retroalimenta y pesa cada vez más. A lo máximo que aspiro es a cierta placidez, a un estado neutro al menos, la ambición de no sentir nada.
Me falta ser otro. La creencia a estas alturas de que hay cosas que se rompen y nunca pueden volver a rearmarse. Los filamentos de las bombillas. Las hojas de las araucarias. Lo nuestro.
Siempre es domingo en mi vida. Aceptar eso. Convivir con eso.
Abro los ojos, asumo la imposibilidad de más descanso y la necesidad de tensar la musculatura del alma para impedir que ese mar de fondo me inunde el ánimo, ese sobreesfuerzo permanente, ese cansancio de base. El sustrato primero sobre el que se asienta mi esqueleto, el Big Bang que escupió las leyes que me gobiernan y me definen. La partícula mínima elemental que conforma la materia de la que estoy hecho, un baile de quarks, protones, neutrinos y limitaciones orbitando a su alrededor, vertebrando mi espina dorsal, mi identidad.
Si existiese un microscopio con la capacidad suficiente para asomarse a lo más pequeño y fundacional de mí, allí esa vergüenza, ese cansancio.
Creo que soy el último. Se me han debido pegar las sábanas y soy el último. Doy un respingo, me sacudo el sueño de un plumazo y enfilo hacia el salón. De camino, me restriego las legañas y me aplano el pelo con la laca de mi saliva. En el salón está todo dispuesto. Mis hermanos ocupan sus pupitres, papá está de pie junto a la pizarra y mamá es una figura borrosa dos pasos por detrás, como si se estuviese retirando del escenario y su cuerpo ingresara en la penumbra. Me detengo en la puerta, miro al suelo y pido perdón, un susurro que no sé si alcanza los decibelios necesarios. No espero a comprobarlo: me dirijo a mi sitio sin levantar la vista.
Vuelve a ser domingo y tengo siete años. La silla raspa el silencio al retirarla. El rabillo del ojo, es decir, la guadaña de mi miedo, capta un gesto de reprobación por parte de papá, la excreción de una araña que teje una trampa que abarca el salón entero, el universo. Tomo asiento con las piernas temblonas y saco el estuche y el cuaderno de debajo del pupitre, la vista achantada todavía.
Los pasos de papá. La prolongación de su trampa. Sus pies resuenan en el aire sin luz del salón. Creo que se acerca, creo que se acerca, creo que se acerca. La sombra de su cuerpo se derrama sobre mi ánimo: en efecto, se acerca. Con un movimiento brusco, sin temperatura, deposita un manojo de folios sobre mi escritorio. Mi cue...
Índice
- Portada
- Autor
- Créditos
- Epígrafe
- Citas
- Índice
- Lo segundo que hice al despertar
- Nadie debería envejecer todo
- Padre nos llevó a conocer el matadero de Betanzos
- ¿Qué lleva a un hombre a subir una montaña?
- Agradecimientos
- Página final
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Eco de Carlos Frontera en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Literatura general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.