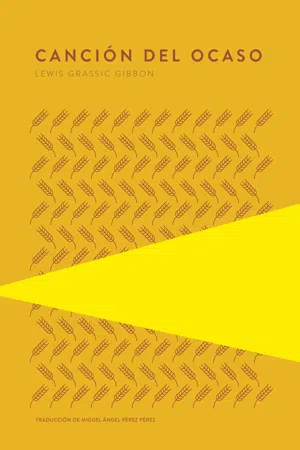1. LA ARADA
Debajo y alrededor de donde Chris Guthrie estaba tumbada ese junio, los brezales susurraban y se sacudían los mantos, amarillos de retama y levemente salpicados de violeta, que eran el brezo que no había llegado aún a toda la exaltación de su color. Y al este, contra el azul cobalto del cielo, brillaba el mar del Norte, allá por Bervie, y tal vez el viento cambiara de dirección hacia allí al cabo de una hora más o menos, y entonces sentirías el cambio en su vida y el cencerreo que haría que saliese del mar un torrente de frescor.
Pero hacía días que el viento soplaba del sur; jugaba por los brezales agitándolos, subía despreocupadamente a los dormidos Grampianos, y los juncos de alrededor de la laguna se golpeaban y temblaban cuando los tocaba, pero llevaba más calor que frío, y todas las tierras estaban resecas y el terreno de arcilla roja de Blawearie se abría en espera de la lluvia que no parecía que fuese a llegar nunca. Ahí arriba las colinas estaban espléndidas con tanta belleza y calor, pero el henar estaba seco, y en el patatal de detrás de las edificaciones los tallos de las plantas ya estaban mustios y rojizos. La gente decía que no había una sequía así desde el ochenta y tres, y según Rob el Largo, el del Molino, al menos de esa no se le podía echar la culpa a Gladstone, y al oírlo todos se reían menos padre, a saber por qué.
Algunos decían que en el norte, allá por Aberdeen, había caído lluvia de sobra, y que el Dee estaba crecido y los niños cogían los salmones que quedaban varados en los bajíos, lo que debía de estar muy bien, pero ni una gota de ese tiempo tormentoso había llegado a las colinas, y los caminos por los que se bajaba a la herrería de Kinraddie o se subía al Denburn quemaban por el calor y estaban tan llenos de polvo que los automóviles iban por ellos haciendo un ruido como el del vapor al salir de la tetera.
Y bien merecido que se lo tenían, decía la gente, porque no se preocupaban por nadie esa gentuza de los coches, y uno casi había atropellado al pequeño Wat Strachan quince días antes y había frenado en seco haciendo un ruido estridente delante de Peesie’s Knapp; Wat dio un alarido como un gato con una espina en la cola, tras lo que Chae salió a grandes zancadas y agarró al conductor del hombro. ¿Qué demonios hace?, le preguntó, y el automovilista, un encopetado con calzas y el sombrero echado sobre los ojos, dijo De aquí en adelante no deje que sus malditos niños estén en el camino. Y entonces Chae dijo A ver si hablamos bien, y le pegó una bofetada al conductor, que cayó al suelo, y entonces la señora Strachan, la que era hija del viejo Netherhill, salió corriendo y chillando ¡Por Dios bendito, so bestia, que lo has matado!, y Chae tan solo se rio, dijo Qué miedo me da y se marchó.
La señora Strachan ayudó al encopetado a levantarse, le sacudió el polvo y se disculpó en nombre de Chae con muy buenas maneras, pero el único agradecimiento que recibió fue que a Chae lo citaron en Stonehaven por agresión y le pusieron una multa de una libra, tras lo que él salió del juzgado diciendo que en el capitalismo no había justicia y una revolución pronto acabaría con sus lacayos corruptos. Y tal vez lo haría, pero la verdad es que había tan pocas señales de que fuese a haber una revolución, dijo Rob el Largo, el del Molino, como de que fuera a llover.
Quizá ese fuera el motivo de la mitad de los malos humores del valle. Siempre que ibas por un camino había campesinos apoyados en las verjas observando el tiempo, y peones camineros, pobre gente, trabajando en los montículos con el sudor chorreándoles, mientras que los únicos que parecían estar bien eran los pastores de arriba de las colinas. Sin embargo, estos echaban pestes cuando la gente les gritaba eso, pues los manantiales de las colinas de cerca de sus rebaños se secaban o se filtraban en una hora, y entonces las ovejas se descarriaban y balaban y volvían loco al pastor hasta que este las llevaba unos tediosos kilómetros al arroyo más cercano. Así que todo el mundo estaba bastante irascible mientras miraban al cielo, y los clérigos de todo el valle ofrecían oraciones para que lloviera entre las que dedicaban al ejército y al reúma del príncipe de Gales. Pero no servían para que lloviese, y Rob el Largo, el del Molino, dijo que tenía entendido que el ejército y el reúma seguían exactamente igual que antes.
Tal vez a padre le habría ido mejor si hubiera sabido ser más educado y se hubiese quedado en Echt; llovía mucho allí; era buen lugar para la lluvia, Aberdeen; la veías noche y día empapar la fortaleza de Echt y la colina de Fare en las buenas tierras del norte. Y madre suspiraba al mirar por las ventanas de Blawearie: No hay otro lugar como Aberdeen ni gente mejor que la que vive junto al río Don.
Madre había vivido junto al Don toda su vida; había nacido en Kildrummie, donde su padre era labrador, no ganaba más de trece chelines a la semana y tenía trece de familia, tal vez para que todo estuviese en la proporción debida. Pero madre decía que les había ido bien y que nunca había sido tan feliz como en aquellos días en que se recorría descalza los caminos que llevaban a la pequeña escuela de debajo de las bonitas colinas. Y a los nueve años dejó la escuela, le empaquetaron una cesta y se despidió de su madre y se fue a su primer trabajo sin tan siquiera llevar zapatos entonces, que no tuvo hasta los doce años. Ese primero no fue en realidad un verdadero trabajo, pues lo único que hacía era espantar a los cuervos de los campos de un viejo granjero y dormir en una buhardilla, pero a ella le gustaba y nunca olvidaría el canto de los vientos en esos campos cuando era joven, ni los tontos gritos de los corderos que arreaba ni el tacto de la tierra bajo sus pies. Ay, Chris, mi niña, hay algo mejor que los libros o los estudios, que amar o casarse, que es que el campo sea tuyo, todo tuyo, cuando aún no eres ni niña ni mujer.
Así que madre había trabajado y corrido por los campos en esos tiempos, tan risueña y dulce; se la imaginaba resaltada contra el sol como si mirase por un túnel del tiempo. Se quedó bastante en su segundo trabajo, pues siete u ocho años estuvo allí hasta que conoció a John Guthrie en un concurso de aradura de Pittodrie. A menudo se lo contaba a Chris y Will; no era gran cosa el concurso, los caballos eran malos y la arada aún peor, y como soplaba un viento frío y lastimero en aquel campo Jean Murdoch decidió irse a casa.
Pero entonces fue el turno de un apuesto muchacho de cabeza pelirroja y las piernas más ágiles que se hubieran visto jamás, y que llevaba sus caballos engalanados con cintas, tan bonitos y pulcros, y que en cuanto empezó a arar se vio que iba a ganar el premio. Y lo ganó el joven John Guthrie, y no solo ganó eso. Pues cuando se iba del campo montado en uno de los caballos dio unas palmaditas en el lomo del otro y le gritó a Jean Murdoch, con un destello de su mirada intensa y adusta, ¡Súbete si quieres!, y ella contestó también con un grito ¡Vale!, y se agarró de la crin del caballo y estuvo balanceándose de ella hasta que Guthrie la cogió y la sentó sobre el animal. Así que del concurso de arada de Pittodrie se fueron los dos juntos a caballo, Jean sentada sobre su pelo, largo y dorado que era, y riéndose mientras miraba el rostro adusto y enérgico de Guthrie.
Y ese fue el inicio de su vida juntos; ella era dulce y amable con él, pero él no la tocaba y se ponía negro de ira con ella por esa dulzura que tentaba a su alma a terminar en el infierno. Aun así, a los dos o tres años habían trabajado mucho y ahorrado lo bastante para comprar equipamiento y mobiliario, y se casaron al fin, y nació Will y luego nació la propia Chris, y los Guthrie arrendaron una granja en Echt, Cairndhu se llamaba, y en ella vivieron muchos años.
Ya fuera invierno o primavera, verano o época de cosecha, se agostaran o asolearan los lados de la fortaleza, la vida iba arando sus surcos y guiando a sus yuntas, y la adustez se endurecía, fría y dura, en el corazón del marido de Jean Guthrie. Pero todavía el brillo de su pelo podía enardecerlo, y Chris lo oía llorar de agonía de noche cuando estaba con ella, y a madre se le iba poniendo la cara rara e inquisitiva mientras recordaba esas primaveras que tal vez no volviera nunca a ver, tan queridas y felices para ella, y que podía abrazar y besar cuando estaba a solas con Will o Chris. Llegó Dod, y luego llegó Alec, y el bonito rostro de madre se fue avinagrando. Una noche la oyeron gritar a John Guthrie ¡Con cuatro de familia ya está bien; no va a haber más! Y padre bramó de ese modo tan suyo ¿Que está bien? ¡Tendremos lo que Dios misericordioso nos quiera enviar, mujer, que no se te olvide!
No hacía padre nada que fuese en contra de la voluntad de Dios, y si no ahí estaba el que después de Alec enviara Dios a los gemelos a los siete años. Antes de que llegasen madre tenía una expresión rara, perdió ese encanto risueño de ella, y una vez, tal vez estuviera mala, le dijo a padre cuando este propuso que la atendiese un médico y todo lo demás No te preocupes, que seguro que tu amigo Jehová se ocupa de todo. Pareció que padre se quedaba paralizado, y el rostro se le puso muy negro; no dijo ni una palabra y eso extrañó a Chris, en vista de lo furioso que se había puesto cuando Will había usado la palabra sin darle mayor importancia apenas una semana antes.
Pues Will la había oído en la iglesia de Echt, donde los mayores se sentaban con las barbillas afeitadas y las bolsas para los donativos entre las rodillas, a la espera de que terminase el sermón para marchar con pasos lentos y elegantes por los bancos oyendo el tímido tintineo del penique de la penuria frente al de los tres peniques de la prosperidad. Y un domingo, Will, casi a punto de dormirse, oyó de boca del pastor la palabra Jehová y la atesoró por su belleza hasta que encontrase algo, hombre o bestia, a quien pudiera aplicar esa palabra de buena hechura, impresionante y grandiosa.
Eso fue en verano, la época de las pulgas, los tábanos y los escarabajos en el campo, cuando las vaquillas dejaban de rumiar adormiladas y echaban a correr como locas porque los tábanos les picaban a través del pelo y se les escondían en la piel bajo la cola. Ese año Echt estuvo plagado del estruendo de manadas en estampida, del crujido de vallas que se rompían, del chapoteo de las vaquillas en lagunas de montaña y, por último, de los gemidos de Nell, la vieja yegua de Guthrie, a la que, atrapada en un tonto tumulto de los novillos de las Highlands, estos le rajaron el vientre como si fuera un nabo podrido con la embestida de un enorme cuerno curvo.
Padre vio lo que pasaba desde lo alto de ...