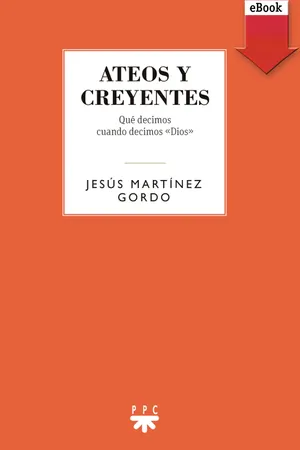![]()
Cuando, como es el caso, quiero saber qué decimos cuando decimos «Dios», puede que no esté de más recordar que me planteo la pregunta en plural, porque entiendo que no me encuentro solo en esta andadura. Y puede que tampoco lo esté contextualizar la razón de ser de esta iniciativa, probablemente sorprendente para quienes se mueven en el ámbito de un discurso teológico más ocupado en mostrar el rostro históricamente interpelante de Dios que en indagar, dialogando con una parte del ateísmo contemporáneo, su consistencia racional.
1. El reto de Paolo Flores d’Arcais
No hace mucho tiempo tuve la oportunidad de releer el debate que mantuvieron el entonces cardenal y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, pocos meses antes de que fuera elegido papa (Benedicto XVI, 2008-2013), y Paolo Flores d’Arcais (1944), conocido por su crítica contundente del pontificado de Juan Pablo II 1.
Para el filósofo italiano, a los creyentes y, concretamente, a los católicos actuales, no se les debilitaba ni cuarteaba criticándoles –como había sido común hacía ya unas cuantas décadas– por su ausencia de compromiso, por su falta de entrega generosa o por descuidar la transformación solidaria de este mundo. En lo que tocaba al «apoyo a los marginados, a los últimos, respecto al deber de la solidaridad», los creyentes –sostuvo– sacaban a los no creyentes bastantes puntos de ventaja. Y, probablemente, carecer de fe hacía «mucho más difícil la capacidad de renunciar al egoísmo, de sacrificarse por los demás». Eso no quería decir, matizó, que lo hiciera imposible 2.
Evidentemente, prosiguió, también se daba entrega y generosidad entre los ateos e increyentes; sobre todo en los momentos más trágicos de la historia de la humanidad. Pero era una entrega que, sin saber muy bien por qué, se mostraba intermitente cuando había que afrontar el compromiso –discreto y paciente– del día a día: «Ni que decir tiene –indicó– que tanto un laico como un ateo puede sacrificar su vida. No obstante –balbució–, tengo la impresión de que resulta más fácil…, o sea, más fácil…, menos difícil, sacrificarla en momentos excepcionales que hacer sacrificios menores, pero cotidianos (para quien no cree que para quien cree o, por lo menos, que para algunos que no creen)». En síntesis, concluyó este primer punto: «La piedra donde tropezar es para el ateo la incapacidad de caridad».
Sin embargo, pocas páginas antes sostenía que las llamadas «pruebas de la existencia de Dios» habían sido refutadas gracias a las objeciones planteadas con notable éxito por la tradición atea. En consecuencia, diagnosticaba, los cristianos y los teístas vivían en «una especie de desencanto interiorizado», ya que lo que decían cuando decían «Dios» era percibido en el fondo como falso o inconsistente. Como también lo eran las religiones. Sorprendentemente, proseguía, en vez de dedicarse a exponer las supuestas pruebas o evidencias racionales de la existencia de Dios, se limitaban a practicar el «deporte filosófico-teológico de masas de tiro al blanco […] contra la verdad, en la acepción empírico-científica del término». No se percataban de que, al proceder de esta manera, estaban reconociendo que lo suyo era, más bien, «consolar», «rescatar», «salvar» y satisfacer las necesidades de consumir sentido. Nada que ver con una explicación racional del cosmos, de la naturaleza, de la vida y de la existencia 3.
Más aún, muchos de ellos tenían dificultades para darse cuenta de que tampoco los ateos podían vivir sin fe. Sucedía que les bastaba con tenerla en la razón empírico-racional y en la libertad. Esta «fe», concluyó, nada tiene que ver con un Dios trascendente, manifiestamente inverificable; al contrario que el mar, las estrellas o las personas con las que vivimos y convivimos.
A fecha de hoy, considero esta observación de Paolo Flores d’Arcais más digna de ser tenida en cuenta que cuando la leí por primera vez. Cada día que pasa comparto con él que, a lo largo del siglo XX, fue incrementándose de manera notable la fuerza testimonial de los creyentes gracias a la asociación, recuperada tras siglo y medio de olvido, entre Dios y la bondad o la justicia. Eso me parece indudable o, al menos, difícilmente cuestionable.
Pero también lo es que se ha ido extendiendo una especie de descrédito racional –en nombre del saber científico-empírico– sobre el contenido asociado o referenciado a lo que decimos cuando decimos «Dios». Y, en consecuencia, se ha incrementado el número de personas –al menos en una significativa parte de la Europa occidental– para las que la asociación entre la divinidad y la bondad con justicia es percibida como algo admirable e incluso seductor, pero, a la vez, rancio y huidizo; incapaz de afrontar como es debido la fuerza veritativa del discurso ocupado en denunciar la falta de consistencia racional y la nula credibilidad de lo que se entiende por Dios.
No queda más remedio que tomar en serio esta cuestión, a no ser que se busque recluir el fundamento y objeto de lo que se dice cuando se dice «Dios» en el ámbito de lo privado, meramente subjetivo, o en el plácido –y crecientemente insignificante– discurso únicamente escriturístico y exegético o, en el mejor de los casos, en un comportamiento solidario, admirablemente moral e interpelante, pero, como sostiene el filósofo italiano, para nada racional o coherente con los avances científico-empíricos, con la antropología o la reflexión filosófica de calidad.
Esta es, por tanto, una tarea ineludible también para quienes nos movemos y sentimos más a gusto en el imaginario de un Dios amor, articulación a la vez de misericordia y justicia y asociado de manera preferente con los pobres; y que, a diferencia de los llamados nuevos ateos, hemos asumido –y comprobamos– la fuerza unificadora, la luz comprensiva y la racionalidad fraterna que arroja el principio teocognoscitivo según el cual «quien ama conoce a Dios y está en Dios» (1 Jn 4,8).
a) El ateísmo científico-empírico
Pero los hechos siguen siendo hechos. Y estos muestran que una parte notablemente creciente de nuestra sociedad tiene problemas con lo que entiende por Dios, no tanto por su incuestionable relación con la solidaridad o con la justicia social y redistributiva, sino también con la racionalidad de orden científico-empírico, antropológico y argumentativo o filosófico. Es lo que debo a Paolo Flores d’Arcais; y, con él, a otros nuevos ateos 4.
Ellos me recuerdan, además, la importancia de aceptar que el debate sobre lo que decimos cuando decimos «Dios» ha de afrontarse no solo partiendo de lo que se ha formulado y alcanzado en la fecunda y rica tradición cristiana o en las de otras religiones, o de lo que se percibe en la Escritura, sino teniendo muy presentes los interrogantes, dudas y explicaciones alternativas que plantearon los maestros de la sospecha y que sus herederos intelectuales, los llamados «nuevos ateos», siguen reformulando en la actualidad. Conozco excelentes aportaciones en diálogo con la primera generación de ateos modernos. Me cuesta más encontrar las formuladas desde la segunda, aunque existen. Y algunas de ellas muy buenas, pero escasas y poco difundidas.
Por tanto, aceptando el marco de juego racional y argumentativo –y, en este sentido, veritativo– en el que se desenvuelven, estoy con el filósofo italiano en que estos, los nuevos ateos, ya no tratan la cuestión de Dios tanto en términos de incoherencia ética o de insoportable complicidad con la injusticia social –la crítica de K. Marx–, sino, sobre todo, como un asunto que tiende a recluirse en el ámbito de la interpretación moral o de la entrega generosa, pero que no está debidamente contrastado con las aportaciones que se vienen alcanzando estos últimos decenios por la astrofísica (¿es Dios eterno o más bien lo es el mundo?), la protobiología (la vida, ¿creada por Dios o fruto del azar?) o la antropología filosófica (¿quién crea a quién? ¿Dios al ser humano o es al revés?).
Estas y otras cuestiones aletean sobre muchos cristianos en nuestros días, apoderándose de ellos; incluidos los que se comprometen en defensa de los parias de nuestros días y por un mundo no solo más justo y libre, sino también fraterno y solidario.
Por eso creo que ha llegado la hora de tener muy presente que las pruebas o evidencias científico-empíricas, las aportaciones antropológicas o las argumentaciones filosóficas en las que dicen apoyarse los nuevos ateos pueden ser percibidas también como señales, transparencias e indicios que fundan consistentemente una explicación alternativa, sea deísta o teísta. E incluso de hacerse eco de los discursos, particularmente de los ateos que se han pasado al deísmo o al teísmo convencidos de la mayor consistencia racional de las explicaciones creyentes que las de las ateas, y hasta antiteístas de corte científico-positivo en las que han militado hasta no hace mucho. Son referenciales al respecto, como he adelantado, Antony Flew (1923-2010), el padre de dicho ateísmo y del correspondiente antiteologismo durante el siglo XX y convertido, según algunos, al teísmo o, según otros –en mi opinión, más acertadamente– al deísmo. Y, junto a él, Francis S. Collins (1950), el genetista estadounidense, director del Instituto Nacional Estadounidense de Investigación del Genoma Humano, ateo hasta los 27 años y convertido a un Dios personal y amoroso e interesado por nosotros. Y, con ellos, Clive Staples Lewis (1898-1963), sin duda alguna un adelantado para su tiempo. Estos tres forman parte del colectivo que podría ser tipificado como el de los «nuevos creyentes».
b) El ateísmo antropológico
Pero otro tanto hay que sostener cuando se aborda la relación entre Dios y el deseo humano, que, desde el ateísmo antropológico de L. Feuerbach (1804-1872), ha desembocado en una dogmática atea, superadora, al decir de los partidarios, de toda idea, imaginario o representación de la divinidad fundados en una realidad objetiva, tal y como han sostenido desde siempre los teístas. Según esta dogmática atea, cuando decimos «Dios» ya no estamos diciendo el «Creador», sino el ser humano que nos gustaría ser y que, porque no podemos ser, proyectamos en una idea fantástica, dotándola de existencia y denominándola «Dios». A partir de esta explicación, es frecuente escuchar que no es Dios quien ha creado el mundo ni el ser humano, sino que, al revés y a contrapelo de lo tenido como tradicionalmente comprobado, es el ser humano quien ha creado lo que decimos cuando decimos «Dios».
No faltan quienes, acogiendo como irrefutable o, cuando menos, difícilmente cuestionable, la tesis aportada por L. Feuerbach, se pasan a las filas del ateísmo o agnosticismo-ateo por él propuesto y afrontan la muerte como fusión con la finitud; y lo que pudiera ser la eternidad, como perpetuación en los hijos o memoria en la posteridad. Esta es, sostienen los ateos encuadrables como antropológicos, una alternativa racionalmente más consistente que la recibida del teísmo cristiano.
Los creyentes –tanto deístas como teístas– nos topamos de nuevo con otra cuestión de calado cuyo correcto afrontamiento no nos permite huir o refugiarnos en los amables campos de la dogmática eclesial o de la exégesis bíblica....