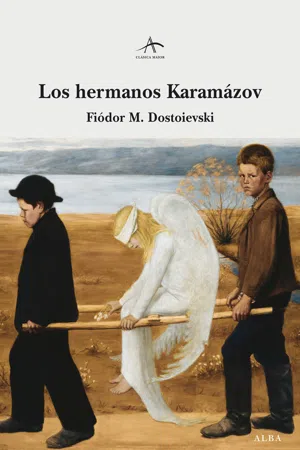![]()
Cuarta parte
![]()
Libro décimo. Los niños
I. KOLIA KRASOTKIN
Principios de noviembre. Habían llegado a nuestra ciudad los once grados bajo cero y, con ellos, la tierra completamente helada. Por la noche había caído un poco de nieve seca sobre la tierra congelada y el viento «seco y penetrante»1 la agitaba por las aburridas calles de nuestra ciudad y, sobre todo, por la plaza del mercado. La mañana era gris, pero había dejado de nevar. Cerca de la plaza, en las proximidades de la tienda de los Plótnikov, estaba la pequeña casa, muy limpita por dentro y por fuera, de la viuda del funcionario Krasotkin. El secretario provincial2 Krasotkin había muerto hacía mucho, casi catorce años antes, pero su viuda, una dama que apenas pasaba de los treinta, bastante bonita todavía, vivía en la limpia casita, manteniéndose «de su propio capital». Vivía honrada y temerosamente, era de carácter dulce, pero bastante alegre. Había perdido al marido a los dieciocho años, cuando solo llevaban un año juntos y nada más darle un hijo. Desde entonces, desde el mismo día de su muerte, se había consagrado a la educación de su tesoro, de su Kolia, y, aunque lo había querido con locura catorce años, había conocido por su culpa, desde luego, considerablemente más sufrimientos que alegrías, y temblaba y se moría de miedo casi cada día pensando en que podía enfermar, resfriarse, hacer alguna travesura, trepar a una silla y caerse y otras cosas por el estilo. Cuando Kolia empezó a ir a la escuela, y después a los primeros cursos de nuestro gimnasio, a la madre le faltó tiempo para estudiar todas las ciencias con ánimo de ayudarlo y repasar con él las lecciones, y para conocer a los maestros y a sus mujeres; incluso trataba con cariño a los compañeros de Kolia, a los escolares, y los adulaba para que no lo tocaran, no se burlaran de él, no le pegaran. La cosa llegó al punto de que los chicos, de hecho, empezaron a burlarse de él llamándole niñito de mamá. El muchacho, no obstante, supo defenderse. Era un chico valiente, «terriblemente fuerte», como aseguraba un rumor que se extendió por la clase y que muy pronto se confirmó; era hábil, de carácter tenaz y espíritu audaz y emprendedor. Era buen estudiante e incluso se decía que en aritmética y en historia universal superaba al propio profesor Dardanélov. Pero el chico, aunque miraba a todos con altivez, con la frente alta, era un buen compañero y no era presumido. El respeto de los demás escolares lo aceptaba como algo merecido, pero se comportaba amistosamente. Lo principal era que tenía sentido de la medida, sabía contenerse en caso necesario y en su relación con sus superiores jamás había traspasado esa última línea sagrada más allá de la cual ya no se perdonan las transgresiones, sino que se tratan como desórdenes, revueltas o ilegalidades. Sin embargo, no estaba nada pero que nada en contra de hacer, en cuanto se presentaba la ocasión, travesuras propias de un niño pequeño, aunque no se trataba tanto de hacer travesuras como de enredar, de cometer alguna excentricidad, de despacharse a gusto, de deslumbrar, de hacerse notar. Tenía, sobre todo, mucho amor propio. Había conseguido incluso someter a su madre, comportándose como un déspota con ella. Ella se había sometido, oh, sí, hacía mucho que se había sometido, y lo único que no podía soportar era la idea de que su niño «no la quería lo suficiente». Tenía la continua sensación de que Kolia se mostraba «insensible» con ella, y había momentos en los que, deshecha en lágrimas histéricas, le reprochaba su frialdad. Al chico esto no le gustaba, y cuantas más demostraciones de cariño le exigían, más intratable se volvía, como a propósito. Pero no lo hacía a propósito, lo hacía sin querer: así era su carácter. Su madre estaba equivocada: él la quería mucho, simplemente no le gustaban las «ñoñerías», como decía él con su vocabulario de escolar. Había heredado de su padre un armario en el que se guardaban unos cuantos libros; a Kolia le gustaba leer y ya se había leído algunos. A su madre esto no le preocupaba, aunque a veces se quedaba extrañada de que el chico, en lugar de ir a jugar, se pasara las horas muertas con un libro junto al armario. De ese modo, Kolia leyó cosas que no se le debería haber permitido leer a su edad. Por lo demás, aunque el chico seguía sin querer traspasar la famosa línea en sus travesuras, últimamente éstas habían empezado a asustar seriamente a su madre: es verdad que no eran actos inmorales, pero sí temerarios, insensatos. Precisamente ese mismo verano, en julio, durante las vacaciones, se dio el caso de que la mamá y su hijo fueron una semana a otro distrito, a setenta verstas, a visitar a una pariente lejana cuyo marido trabajaba en la estación de ferrocarril (era esa estación cercana a nuestra ciudad desde la que Iván Fiódorovich Karamázov partiría hacia Moscú un mes después). Allí Kolia empezó a examinar con detalle el ferrocarril, a estudiar su funcionamiento, habiendo comprendido que, cuando regresara a casa, podía destacar por sus nuevos conocimientos entre los compañeros de su escuela. Pero precisamente coincidió con varios chicos con los que se entendió. Uno de ellos vivía en la estación, otros vivían cerca de allí, en total eran seis o siete muchachos de entre doce y quince años, dos de ellos de nuestra ciudad. Los chicos jugaban juntos y hacían algunas trastadas, hasta que, cuando llevaban cuatro o cinco días viéndose en la estación, estos atolondrados muchachitos se apostaron dos rublos de la forma más descabellada: en concreto, Kolia, que era casi el más pequeño de todos y por eso sufría cierto desdén de los mayores, se ofreció, ya fuera por amor propio o como consecuencia de una osadía insolente, a tumbarse boca abajo entre los raíles cuando se aproximara el tren de las once de la noche y quedarse allí inmóvil mientras el tren pasaba a todo vapor por encima de él. Cierto es que había hecho un examen previo y había concluido que, en efecto, era posible tumbarse entre los raíles y tenderse a lo largo bien pegado al suelo y que el tren, naturalmente, pasara sin rozar al que estuviera echado; pero, con todo, ¡a ver quién era el guapo que se tumbaba! Kolia no dio su brazo a torcer, y aseguró que él lo haría. Empezaron a reírse de él, le llamaron mentiroso, fanfarrón, pero así lo azuzaban más. Lo más importante era que esos quinceañeros habían presumido mucho delante de él y al principio ni siquiera habían querido considerarlo un «compañero», por ser pequeño, algo que resultaba insoportablemente ofensivo. El caso es que esa tarde resolvieron andar una versta desde la estación para que el tren, una vez lejos de ella, tuviera tiempo de coger velocidad. Se reunieron los chicos. Era una noche sin luna, no ya oscura, sino casi negra. A la hora acordada, Kolia se tendió entre los raíles. Los otros cinco que habían aceptado la apuesta esperaban, con el corazón parado, y finalmente asustados y arrepentidos, al pie del terraplén, en unos arbustos junto a las vías. Por fin el tren sonó a lo lejos mientras salía de la estación. En la oscuridad centellearon dos faros rojos, el monstruo retumbaba al acercarse. «¡Corre! ¡Sal de los raíles!», le gritaban a Kolia los chicos, muertos de miedo, desde los arbustos, pero ya era tarde: el tren llegó y pasó de largo a toda velocidad. Los chicos se lanzaron sobre Kolia, que yacía inmóvil. Empezaron a tirar de él, a intentar levantarlo. Kolia se levantó de repente y bajó del terraplén en silencio. Les dijo entonces que se había quedado tumbado como sin sentido a propósito, para asustarlos, pero la verdad era que había perdido el sentido realmente, como le reconocería a su madre mucho tiempo después. Y así fue como se aseguró la fama de «temerario» para siempre. Regresó a su casa en la estación pálido como el papel. Al día siguiente cayó enfermo, con ligeros escalofríos nerviosos, pero de ánimo estaba tremendamente feliz, alegre y contento. El suceso no se conoció de inmediato, sino ya en nuestra ciudad: se extendió por el gimnasio y llegó a oídos de la dirección. Pero enseguida la madre de Kolia corrió a suplicar por su hijo, y consiguió que el respetado e influyente profesor Dardanélov lo defendiera e intercediera por él, así que se echó tierra sobre el asunto, como si nunca hubiera sucedido. Dardanélov, un hombre soltero y aún joven, llevaba muchos años locamente enamorado de la señora Krasótkina, y hacía cosa de un año, de la forma más respetuosa y paralizado de miedo y delicadeza, se había atrevido a pedirle la mano; ella se negó categóricamente, convencida de que, si aceptaba, traicionaría a su hijo, si bien Dardanélov, por algunas señales misteriosas, se sentía, tal vez, con algún derecho a soñar con que no desagradaba del todo a la encantadora aunque en exceso casta y frágil viuda. La locura de Kolia parecía haber roto el hielo y, a cambio de su intercesión, el joven profesor obtuvo una insinuación de esperanza, bien es verdad que remota, pero el propio Dardanélov era un dechado de pureza y delicadeza y solo con eso tenía suficiente para ser plenamente feliz. Quería al chico, aunque habría considerado humillante halagarlo, y en clase lo trataba con severidad y exigencia. También Kolia guardaba una respetuosa distancia, se preparaba muy bien las lecciones, era el segundo alumno de la clase, se dirigía a él con frialdad y todos sus compañeros creían firmemente que estaba tan fuerte en historia universal que podía «derrotar» al mismísimo Dardanélov. Y, en efecto, Kolia le preguntó en una ocasión: «¿Quién fundó Troya?», a lo que Dardanélov respondió con generalidades sobre los pueblos, sus desplazamientos y migraciones, sobre la Antigüedad, la mitología, pero exactamente quién había fundado Troya, es decir, qué personas concretas, eso no pudo responderlo, e incluso encontró la pregunta, por alguna razón, vacía e insustancial. Pero los chicos se quedaron convencidos de que Dardanélov no sabía quién fundó Troya. En cambio Kolia había leído acerca de los fundadores de Troya en el Smarágdov3 que se conservaba en el armario con libros que había heredado de su padre. Al final todos los chicos estaban interesados en saber exactamente quién había sido el fundador de Troya, pero Krasotkin no reveló su secreto y la fama de su saber se mantuvo incólume.
Después del suceso con el ferrocarril la relación entre Kolia y su madre sufrió cierta transformación. Cuando Anna Fiódorovna (la viuda de Krasotkin) se enteró de la hazaña de su hijito, por poco se vuelve loca del horror. Le dieron unos ataques de histeria que se prolongaron, aunque con intervalos, varios días y que fueron tan terribles que Kolia, realmente asustado, le dio su noble y sincera palabra de honor de que tales travesuras no volverían a repetirse. Juró de rodillas frente a un icono y juró por la memoria de su padre, como le exigió la señora Krasótkina; además el «valeroso» Kolia se echó a llorar como un niño de seis años, movido por «los sentimientos», y madre e hijo pasaron todo el día arrojándose el uno en brazos del otro y llorando temblorosos. Al día siguiente Kolia se despertó tan «insensible» como antes; no obstante, se volvió más callado y tímido, más severo y reflexivo. Es cierto que mes y medio más tarde ya había vuelto a meterse en una travesura y que su nombre llegó a ser conocido incluso por nuestro juez de paz, pero fue ya una travesura de otro estilo, una cosa tonta y divertida, y además resultó que no la había hecho él personalmente, sino que se había visto involucrado en ella. Pero ya hablaremos de eso más tarde. Su madre seguía temblando y sufriendo, y a medida que crecían sus inquietudes también lo hacían las esperanzas de Dardanélov. Hay que señalar que Kolia ya había descubierto y comprendía esta faceta de Dardanélov y, naturalmente, lo despreciaba por sus «sentimientos»; antes tenía incluso el poco tacto de manifestar ese desprecio delante de su madre, insinuándole indirectamente que comprendía cuáles eran las intenciones de su profesor. Pero después del incidente en el ferrocarril también cambió de actitud en ese aspecto: ya no se permitió más insinuaciones, ni siquiera las más vagas, y en presencia de su madre empezó a hablar con mayor respeto de Dardanélov, algo que inmediatamente comprendió la delicada Anna Fiódorovna con infinita gratitud en su corazón; aun así, ante la más mínima palabra sobre el maestro, aunque fuera puramente inadvertida, de algún visitante ocasional en presencia de Kolia, se ponía colorada de vergüenza como una rosa. En esos momentos Kolia miraba ceñudo por la ventana o examinaba si sus botas necesitaban un arreglo, o llamaba con furia a Perezvón, un perro tiñoso, peludo y bastante grande que había encontrado un mes antes, se había llevado a casa y que por alguna razón tenía escondido en las habitaciones, sin enseñárselo a ninguno de sus compañeros. Lo tiranizaba terriblemente, enseñándole toda clase de trucos y gracias, hasta tal punto que el perro aullaba cuando él se ausentaba para ir a clase, pero, cuando volvía, chillaba entusiasmado, saltaba como loco, se alzaba sobre sus patas traseras, se tiraba al suelo y se hacía el muerto y cosas así; en una palabra, hacía todos los truc...