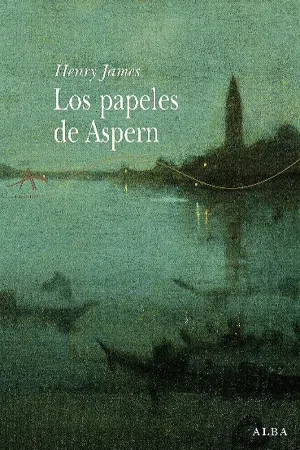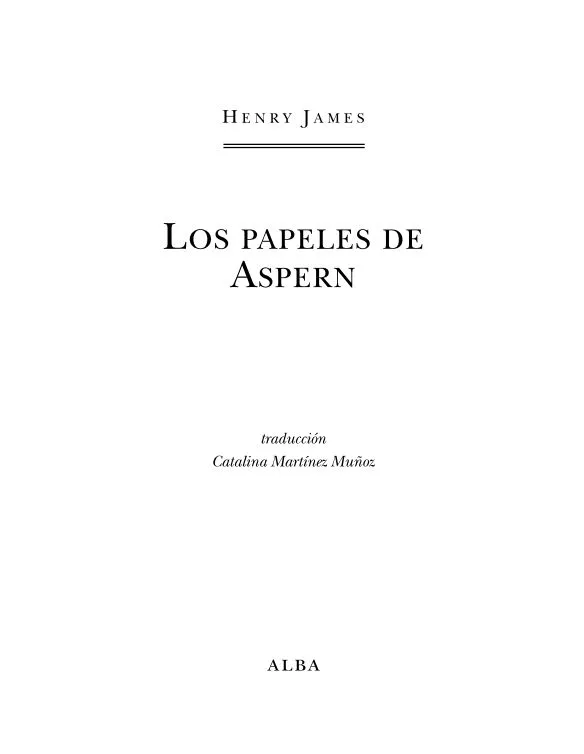![]()
Índice
Cubierta
Nota al texto
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Notas
Créditos
Alba Editorial
![]()
![]()
NOTA AL TEXTO
Los papeles de Aspern se publicó primeramente en la revista Atlantic, de marzo a mayo de 1888. Apareció luego en forma de libro, junto con otros relatos, en 1890. La presente traducción se basa en el texto revisado por el autor para el volumen XII de la edición de Nueva York (1908).
![]()
CAPÍTULO I
Me confié a la señora Prest; lo cierto es que sin ella mis avances habrían sido muy escasos, pues la idea más provechosa salió de sus labios cordiales. Fue ella quien descubrió la fórmula y desató el nudo gordiano. Se supone que a las mujeres no les resulta fácil alcanzar una perspectiva libre y general de las cosas, de ningún asunto práctico; pero a veces improvisan con singular serenidad una idea audaz, una idea que a ningún hombre se le ocurriría. «Consiga que lo acepten como inquilino.» Creo que jamás habría llegado a esta conclusión sin ayuda. Estaba dando palos de ciego; intentaba ser ingenioso, buscaba la combinación de artes que me permitiese entablar relación, cuando la señora Prest me sugirió felizmente que la manera de entablar relación pasaba por integrarme en su círculo más íntimo. Mi amiga no conocía mucho mejor que yo a las señoritas Bordereau; de hecho, llegué de Inglaterra con ciertos datos concluyentes que eran nuevos para ella. Las Bordereau se habían relacionado en el pasado, hacía de eso mucho tiempo, con uno de los grandes personajes del siglo, y vivían ahora recluidas en Venecia, muy modestamente, olvidadas, inalcanzables, en un recóndito y ruinoso palacio. Ésta era, en lo esencial, la impresión de la señora Prest. Ella, por su parte, llevaba alrededor de quince años en la ciudad, donde había realizado un montón de buenas obras; pero la esfera de su bondad nunca abarcó a las tímidas, misteriosas y, para algunos, poco respetables americanas –se presumía que en el curso de aquel largo exilio habían perdido su identidad nacional, a lo cual se sumaba un origen francés más remoto, tal como indicaba su apellidoque ni pedían favores ni reclamaban atención. En los primeros años que pasó en Venecia, la señora Prest intentó verlas en una ocasión, pero sólo llegó a conocer a la pequeña, como llamaba ella a la sobrina; más tarde descubrí que la mujer en cuestión le sacaba cinco centímetros a la otra. Llegó a oídos de mi amiga que la señorita Bordereau se encontraba enferma, la creyó necesitada y se presentó en su casa para prestar ayuda, la que fuera, a fin de que, si había allí algún sufrimiento, tanto más si se trataba de un sufrimiento americano, no pesara éste sobre su conciencia. La «pequeña» la recibió en la grande, fría y deslustrada sala veneciana, el vestíbulo central del palacio, con suelos de mármol y techo de oscuras vigas transversales, y ni siquiera la invitó a sentarse. Este detalle me desalentó un poco, pues yo siempre deseaba sentarme en seguida, y así se lo señalé a la señora Prest. Ella replicó, con mucha sagacidad:
–Su caso es muy distinto: yo iba a ofrecer un favor y usted irá a pedirlo. Si son orgullosas, se mostrarán predispuestas.
Se ofreció, para empezar, a enseñarme dónde vivían, a llevarme en su góndola. Le hice saber que ya había estado allí lo menos media docena de veces, pero acepté la invitación de todos modos, porque me fascinaba merodear por los alrededores. Me acerqué hasta el palacio el día siguiente a mi llegada a Venecia –me lo había descrito de antemano el amigo de Inglaterra que me confirmó definitivamente que los papeles obraban en poder de estas damas– y lo asedié con la mirada mientras trazaba mi plan de campaña. Jeffrey Aspern nunca había estado en el palacio, que yo supiera, aunque algo en la voz del poeta parecía insinuar veladamente que allí permanecía, como una «cadencia persistente».*
La señora Prest nada sabía de los papeles, pero se interesó por mi curiosidad, como se interesaba siempre por las alegrías y las penas de sus amigos. Sin embargo, mientras nos deslizábamos en su góndola, bajo la acogedora cabina abierta, con la espléndida imagen de Venecia enmarcada a ambos lados de la ventanilla móvil, comprendí que le divertía mi entusiasmo y que percibía en mi interés por el posible botín un sutil caso de monomanía.
–Se diría que espera encontrar usted la respuesta al enigma del universo –señaló. Y negué yo la acusación respondiendo que, si tuviera que elegir entre tan valiosa solución y un paquete de cartas de Jeffrey Aspern, no tendría duda de qué sería lo más grandioso. Ella fingía subestimar el genio del poeta y yo no me esforzaba en defenderlo. Uno no se molesta en defender a su dios; ese dios es, en sí mismo, una defensa. Además, todavía hoy, tras un largo período de relativo olvido, Aspern sigue brillando en el cielo de nuestra literatura, donde todo el mundo pueda admirarlo; es parte de la luz que ilumina nuestro camino. Todo lo más que dije fue que, sin duda, Aspern no era un poeta de la mujer, a lo que mi amiga replicó, muy atinadamente, que lo había sido al menos de la señorita Bordereau. Lo raro fue descubrir en Inglaterra que esta mujer seguía con vida; fue como si me dijeran que Sarah Siddons o la reina Carolina, o la famosa lady Hamilton, aún viviesen, pues pertenecía para mí a una generación igualmente extinguida. «Debe de ser muy anciana... tendrá lo menos cien años», dije al saberlo. Pero, al cotejar las fechas, comprendí que no era estrictamente necesario que la señorita Bordereau hubiese excedido ampliamente el promedio de vida normal. En todo caso, había alcanzado una edad venerable, puesto que su relación con Jeffrey Aspern tuvo lugar cuando ella era muy joven.
–Eso pone como excusa –dijo la señora Prest en un tono casi sentencioso; aunque pareció avergonzarse de hacer un comentario tan desacorde con la estampa de Venecia. ¡Como si una mujer necesitase alguna excusa por haber amado al divino poeta! Aspern no sólo había sido uno de los espíritus más brillantes de su tiempo (y en aquellos años, cuando el siglo era todavía joven, hubo, como es bien sabido, muchos hombres brillantes), sino que fue además uno de los hombres más geniales y uno de los más atractivos.
La antigüedad de la sobrina era menor, a decir de mi amiga, y aventuró la conjetura de que en realidad se trataba de una sobrina nieta. Era posible; sólo podía basarme en los muy limitados conocimientos de mi amigo John Cumnor, que veneraba al poeta tanto como yo y que nunca había visto a estas damas. El mundo, como digo, había reconocido a Jeffrey Aspern, pero nadie lo admiraba tanto como nosotros. Acudían multitudes en tropel a su templo, del que Cumnor y yo nos considerábamos los ministros elegidos. Sosteníamos, creo que con justicia, que habíamos hecho más que nadie por su memoria, y lo habíamos hecho, sencillamente, desvelando algunos aspectos de su vida. Nada debía temer de nosotros el poeta, pues nada debía temer de la verdad que sólo después de tanto tiempo podía interesarnos establecer. Su muerte prematura fue, por así decir, el único punto oscuro de su fama, a menos que los papeles que obraban en poder de la señorita Bordereau revelasen alguna otra perversidad. Se rumoreó, en torno a 1825, que él «la había tratado mal», tal como se rumoreaba que había «obsequiado» a otras damas –según decía el populacho– con la misma actitud despótica. Cumnor y yo tuvimos la ocasión de investigar cada uno de estos casos, y en todos ellos nos fue posible absolverlo rigurosamente de cualquier acto brutal. Es posible que yo lo juzgase con mayor indulgencia que mi amiga; lo cierto es que, a mi modo de ver, ningún hombre habría obrado con más rectitud dadas las circunstancias. Eran siempre momentos difíciles y peligrosos. La mitad de las mujeres de su época, exagerando un poco, se rendía en sus brazos, y mientras duró este furor –que sin duda era muy contagioso– no dejaron de producirse accidentes, en algunos casos graves. Aspern no fue un poeta de la mujer, como le señalé a la señora Prest, en la etapa moderna de su fama; pero la situación cambió cuando la voz del hombre se fundió con la voz de su canto. Esta voz, a tenor de todos los testimonios, era una de las más cautivadoras que jamás se habían escuchado. «¡Orfeo y las Ménades!», fue, como es natural, la sentencia que formulé cuando empecé a hojear su correspondencia. Las Ménades eran, en su mayoría, unas insensatas, y en muchos casos resultaban insufribles; juzgué por tanto que se había mostrado más compresivo y más considerado de lo que yo –si es que alcanzaba a imaginarme en semejante tesitura– hubiera sido capaz.
Fue en verdad extraño entre tantas cosas extrañas, y no malgastaré espacio en intentar explicarlo, que, siendo todas esas otras relaciones y todas las demás líneas de nuestra investigación tan sólo polvo y fantasmas, meros ecos de ecos, pasáramos por alto la única fuente de información que había sobrevivido hasta nuestros días. Estábamos convencidos de que todos los contemporáneos de Aspern habían fallecido; no logramos dar con un solo par de ojos que hubiesen mirado los ojos del poeta, ni sentir en una mano envejecida la huella de su mano. La pobre señorita Bordereau parecía la más muerta entre los muertos, y, sin embargo, era la única que había sobrevivido. No dejó de asombrarnos durante meses el hecho de no haberla encontrado antes, y lo atribuimos esencialmente a su reclusión. Lo cierto es que la pobre mujer tenía razones para obrar de este modo. No obstante, fue para nosotros una revelación que alguien pudiera desvanecerse a tal punto en la segunda mitad del siglo XIX, la época de los periódicos, los telegramas, las fotografías y las entrevistas. Tampoco es que le costase demasiado; no se escondió en un agujero secreto, sino que tuvo la osadía de establecerse en una ciudad que era como un escaparate. Concluimos que el misterio de su seguridad obedecía a que Venecia albergaba otras curiosidades mucho más notorias. También el azar la había favorecido de algún modo, como demostraba, por ejemplo, el que la señora Prest jamás me hubiese mencionado su nombre, pese a que cinco años antes yo había pasado tres semanas en la ciudad, delante de sus narices, por así decir. Lo cierto es que mi amiga no la había nombrado casi nunca ante nadie; casi parecía haberse olvidado de la existencia de la señorita Bordereau. Claro es que la señora Prest no tenía la paciencia de un editor. La circunstancia de que la anciana viviese en el extranjero tampoco explicaba que hubiese logrado eludirnos, pues nuestras pesquisas nos habían llevado reiteradamente –no sólo por correspondencia, sino también por averiguaciones personales– a Francia, a Alemania y a Italia, países en los que, sin contar su importante estancia en Inglaterra, Aspern había pasado muchos de los pocos años de su carrera. Nos complacía pensar al menos que, en todas nuestras divulgaciones –creo que algunos las consideran hoy exageradas–, habíamos rozado siquiera de pasada y de la manera más discreta la relación con la señorita Bordereau. Curiosamente, aun cuando hubiésemos dispuesto de aquellos documentos –y eran muchas las ocasiones en que nos preguntábamos qué sería de ellos–, esta relación habría sido el episodio más difícil de tratar.
La góndola se detuvo, y allí estaba el viejo palacio. Era uno de esos edificios que, aun en condiciones de extremo deterioro, merecen en Venecia tan majestuosa denominación.
–¡Qué maravilla! ¡Es gris y rosa! –exclamó mi amiga. Y era ésta la mejor descripción que podía hacerse de él. No era demasiado antiguo; no tendría más de dos o tres siglos, y ostentaba un aire, no tanto de decadencia como de sereno desánimo, como si hubiese errado su vocación. Su amplia fachada, recorrida por un balcón de piedra de lado a lado del piano nobile o planta principal, era sobradamente monumental, con ayuda de varios arcos y columnas; y el estuco que en otro tiempo revistiera los intervalos entre estos elementos ornamentales era de color rosa en la tarde de abril. Se alzaba sobre un canal limpio, melancólico y bastante solitario, provisto de una estrecha riva o acera a ambos lados.
–No sé por qué... porque no hay tejados de teja –dijo la señora Prest–, pero este rincón siempre me ha parecido más holandés que italiano, más propio de Ámsterdam que de Venecia. Es de una pulcritud excéntrica, por razones que desconozco, y, aunque se puede pasear por aquí, a casi nadie se le ocurre. Es tan solitario... teniendo en cuenta «dónde» está... como un domingo protestante. Puede que la gente tema a las señoritas Bordereau. Creo que tienen fama de brujas.
No recuerdo qué respondí a este comentario; me hallaba sumido en otras dos reflexiones. La primera era que, si la anciana vivía en una casa tan grande e imponente, no podía encontrarse en la miseria y, por lo tanto, nada la tentaría a alquilar un par de habitaciones. Le expresé mis temores a la señora Prest, que me ofreció una respuesta muy sencilla:
–Si no viviese en una casa tan grande, ¿cómo iba a tener habitaciones para alquilar? Si no dispusiera de tanto espacio, no tendría usted la oportunidad de acercarse a ella. Además, una casa así, y sobre todo en este quartier perdu,* no demuestra nada; es perfectamente compatible con una situación de penuria. Palacios en ruinas, si uno los busca, se encuentran por cinco chelines al año. Y, en cuanto a las personas que viven en ellos, hasta que no conozca tan bien como yo a la sociedad veneciana no podrá hacerse una idea de su desolación. Viven de la nada, pues no tienen nada de que vivir.
La otra idea que me vino a la cabeza se relacionaba con un muro alto y liso que parecía confinar un terreno a un lado de la casa. Aunque digo liso, estaba salpicado de parches de pintura, grietas reparadas, yeso que se caía a pedazos, ladrillos desplazados que habían cobrado un tono rosáceo con el paso del tiempo; unos árboles flacos, además de los postes de alguna espaldera desvencijada, asomaban por encima del muro. Era un jardín, y al parecer pertenecía a la casa. Se me ocurrió de repente qu...