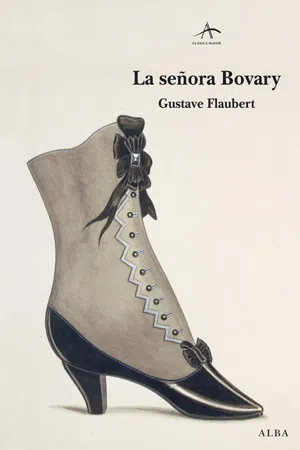![]() Segunda parte
Segunda parte![]()
Capítulo I
Yonville-l’Abbaye (así llamado por una antigua abadía de capuchinos cuyas ruinas ya no existen) es un pueblo grande a ocho leguas de Ruán, entre la carretera de Abbeville y la de Beauvais, al final de un valle que riega el Rieule, un río pequeño que desemboca en el Andelle después de haber hecho girar tres molinos por la zona de la desembocadura y en el que hay unas cuantas truchas que los mozos se entretienen en pescar con caña los domingos.
Hay que dejar el camino real en La Boissière y seguir por terreno llano hasta la cuesta de Les Leux, desde cuya cima se avista el valle. El río que lo cruza lo convierte en algo semejante a dos zonas de aspecto diferente: toda la parte de la izquierda consiste en herbazales, y toda la de la izquierda en sembrados. Los prados se prolongan al pie de un burlete de colinas bajas y van a juntarse, por detrás, con los pastos de la comarca de Bray, mientras que, por el este, la llanura sube suavemente, se ensancha y extiende, hasta perderse de vista, sus trigales rubios. El agua, que fluye al filo de la hierba, separa con una raya blanca el color de los prados y el de los surcos, por lo que el campo parece un gabán grande, desplegado, con un cuello de terciopelo verde que remata un galón de plata.
Al llegar, se ven de frente, en la línea del horizonte, los robles del bosque de Argenteuil con las escarpaduras de la cuesta de Saint-Jean, que rayan de arriba abajo unos rastros rojos, largos y desiguales; son huellas de la lluvia y esos tonos de color ladrillo, que destacan como hilillos delgados sobre el gris de la montaña, se deben a la gran cantidad de manantiales ferruginosos que fluyen más allá, en la comarca aledaña.
Estamos en los confines de Normandía, de Picardía y de Île-de-France, región bastarda con lengua sin acento de la misma forma que el paisaje no tiene peculiaridades. Es aquí donde hacen los peores quesos de Neufchâtel de todo el distrito y, además, salen muy caros los cultivos porque se requiere mucho estiércol para abonar estas tierras poco consistentes repletas de arena y guijarros.
Hasta 1835 no existía carretera transitable que llevase a Yonville; pero por esas fechas se creó un camino vecinal que une la carretera de Abbeville con la de Amiens y que utilizan a veces los carreteros que van de Ruán a Flandes. No obstante, Yonville-l’Abbaye sigue en estado estacionario, pese a las nuevas salidas. En vez de mejorar los cultivos, se empecinan en los pastos, por muy devaluados que estén, y el pueblo, perezoso, desviándose del llano, ha seguido la tendencia natural de crecer hacia el río. Podemos verlo de lejos, tendido cuan largo es, siguiendo la orilla, como un pastor de vacas que duerme la siesta junto al agua.
En la parte baja de la cuesta, pasado el puente, empieza una calzada plantada de tiemblos que lleva en línea recta hasta las primeras casas de la zona. Las rodean unos setos y se alzan entre corrales llenos de edificaciones dispersas, lagares, cobertizos para los carros y destilerías, diseminadas bajo los árboles frondosos con escaleras, varas y hoces enganchadas en las ramas. Los tejados de paja, iguales a gorros de piel echados encima de los ojos, bajan más o menos hasta la tercera parte de las ventanas bajas, cuyos cristales gruesos y abombados tienen en el centro un nudo, igual que si fueran culos de botella. Se aferra a veces a la pared de yeso, que cruzan en diagonal unos ristreles negros, algún peral raquítico, y, en las puertas de las plantas bajas, hay unas cancillas giratorias para defenderlas de los pollitos, que acuden a picotear en el umbral migas de pan negro empapado en sidra. Pero los corrales van estrechándose, las viviendas están menos distanciadas, los setos desaparecen; una brazada de helechos se columpia bajo una ventana en la punta de un mango de escoba; viene luego la fragua de un herrador y, a continuación, un carpintero de carros que tiene fuera dos o tres carretas nuevas que invaden la calzada. Después, a través de una cerca calada, aparece una casa blanca detrás de un redondel de césped que adorna un Amor que se lleva un dedo a los labios; en ambos extremos de la escalinata de la fachada hay dos jarrones de fundición; en la puerta relucen unas placas; es la casa del notario, la más bonita de la comarca.
La iglesia está del otro lado de la calle, veinte pasos más allá, a la entrada de la plaza. El cementerio pequeño que la rodea, y que cierra una tapia a media altura, está tan repleto de tumbas que las lápidas viejas, a ras del suelo, forman un enlosado continuo donde la hierba ha dibujado espontáneamente cuadros verdes regulares. La iglesia la volvieron a hacer nueva en los últimos años del reinado de Carlos X. La bóveda de madera se está empezando a pudrir por arriba y, de trecho en trecho, hay grietas negras en la pintura azul. Encima de la puerta, donde debería estar el órgano, hay una tribuna para los hombres, con una escalera de caracol que retumba con los zuecos.
La luz del día, al entrar por las vidrieras lisas, ilumina de lado los bancos, perpendiculares a la pared, que tapiza a trechos una esterilla clavada debajo de la que pone, con letras grandes: «Banco del señor Fulano de Tal». Más allá, en el punto en que se estrecha la nave, el confesionario hace pareja con una imagen pequeña de la Virgen, con vestido de raso, tocada con un velo de tul salpicado de estrellas de plata y con los pómulos tan arrebolados como un ídolo de las islas Sandwich; para terminar, una copia de La Sagrada Familia, donación del ministro del Interior, que preside el altar mayor, entre cuatro candelabros, cierra, al fondo, la perspectiva. No se llegaron a pintar los asientos del coro, de madera de pino.
El mercado de abastos, es decir, un tejado de tejas colocado sobre unos veinte postes, ocupa él solo más o menos la mitad de la plaza mayor de Yonville. El ayuntamiento, construido según los dibujos de un arquitecto de París, es algo así como un templo griego que hace esquina, pared por medio con la casa del boticario. Tiene, en la planta baja, tres columnas jónicas y, en el primer piso, una galería con arcos de medio punto, mientras que el tímpano que lo remata lo ocupa por completo un gallo galo que pone una pata en la Carta y sujeta con la otra la balanza de la justicia.
Pero ¡lo que más llama la atención es, frente por frente con la fonda El León de Oro, la botica del señor Homais! Sobre todo por la noche, cuando está encendido el quinqué y los tarros rojos y verdes que engalanan el escaparate alargan por el suelo sus dos luces de color; en esas ocasiones, a través de esas luces, como entre fuegos de Bengala, se entrevé la sombra del boticario acodado en su atril de pie. El edificio está, de arriba abajo, forrado de letreros en letra inglesa, redonda, de molde: «Aguas de Vichy, de Seltz y de Barèges, arropes depurativos, específico Raspail, racahut de los árabes, pastillas Darcet, ungüento Regnault, vendas, baños, chocolates terapéuticos, etcétera». Y en el rótulo, tan largo como la fachada del comercio, pone en letras de oro: «Farmacia Homais». Luego, al fondo de la botica, detrás de las grandes balanzas selladas en el mostrador, reza «laboratorio» encima de una puerta acristalada que, a media altura, vuelve a repetir «Homais» en letras de oro sobre fondo negro.
Y ya no hay nada más que ver en Yonville. La calle (la única), que no llega más allá del alcance de un tiro de escopeta y que flanquean unos cuantos comercios, se para en seco en el recodo de la carretera. Si la dejamos a la derecha y vamos siguiendo por la parte baja la cuesta de Saint-Jean, no tardamos en llegar al cementerio.
Cuando el cólera, tiraron un trozo de tapia para ampliarlo y compraron otros tres acres de tierra colindantes; pero toda esa parte nueva está casi despoblada; las tumbas, como antaño, siguen agolpándose por las inmediaciones de la puerta. El guarda, que es también enterrador y sacristán de la iglesia (y les saca así a los cadáveres de la parroquia doble beneficio), aprovechó ese terreno vacío para plantar patatas. De año en año, no obstante, se le va quedando más pequeño el modesto sembrado y, cuando se declara una epidemia, no sabe ya si alegrarse de las defunciones o apenarse por las sepulturas.
–¡Se alimenta usted de muertos, Lestiboudois! –acabó por decirle un día el párroco.
Esta frase tan sombría le dio que pensar; lo dejó durante una temporada; pero hoy en día sigue cultivando esos tubérculos suyos e incluso afirma, con descaro, que nacen espontáneamente.
Desde los acontecimientos que vamos a referir, nada ha cambiado efectivamente, en Yonville. La bandera tricolor de hojalata aún gira en lo alto del campanario de la iglesia; en la tienda de novedades siguen tremolando al viento los dos banderines de indiana; los fetos del boticario, como bultos de yesca blanca, se corrompen cada vez más en el alcohol cenagoso y, encima de la puerta principal de la fonda, el antiguo león de oro, al que han comido el color las lluvias, sigue exhibiendo ante los transeúntes sus rizos de caniche.
La noche en que el matrimonio Bovary tenía que llegar a Yonville, la patrona de la fonda, la viuda Lefrançois, estaba tan atareada que sudaba a chorros mientras andaba ajetreada entre las cazuelas. Al día siguiente había mercado en el pueblo. Había que tener cortadas las carnes, limpiar los pollos, hacer sopa y café. Además de dar de comer a sus huéspedes fijos, tenía que contar con el médico, su mujer y su criada; en el billar retumbaban las carcajadas; tres molineros, en la sala pequeña, llamaban para que les llevasen aguardiente; la leña ardía, las brasas chisporroteaban y, en la larga mesa de la cocina, entre los cuartos de cordero crudo, se alzaban pilas de platos que se estremecían con las sacudidas del tajo en que estaban picando espinacas. Se oía chillar en el gallinero a las aves a las que perseguía la criada para cortarles el pescuezo.
Un hombre con zapatillas de cuero verde, un tanto picado de viruelas y tocado con un gorro de terciopelo con borla de oro, se calentaba la espalda apoyado en la chimenea. No llevaba en la cara sino la satisfacción que sentía por su persona y parecía vivir tan despreocupado como el jilguero que le colgaba encima de la cabeza en una jaula de mimbre: era el boticario.
–¡Artémise! –decía a voces la patrona de la fonda–. ¡Parte leña menuda, llena las jarras, sirve aguardiente, date prisa! ¡Si al menos supiera qué darles de postre a esos señores a los que está usted esperando! ¡Santísimo cielo, ya están otra vez metiendo escándalo en el billar los de la mudanza! ¡Y se han dejado la carreta en la puerta principal! ¡La Golondrina es capaz de volcarla al llegar! ¡Llama a Polyte para que la meta en la cochera!… ¡Y pensar, señor Homais, que desde esta mañana pueden haber jugado quince partidas y tomado ocho jarras de sidra!… Pero si es que me van a romper el paño –seguía diciendo mientras los miraba de lejos con la espumadera en la mano.
–No llegaría la sangre al río –contestó el señor Homais–; ya compraría usted otra mesa.
–¡Otra mesa de billar! –exclamó la viuda.
–Pero si es que ésa ya no se tiene de pie, señora Lefrançois; se lo tengo dicho, ¡se perjudica usted! ¡Se perjudica mucho! Y además ahora los aficionados quieren troneras estrechas y tacos que pesen más. Ya no se llevan las carambolas. ¡Todo ha cambiado! ¡Hay que ir con los tiempos! Y, si no, fíjese en Tellier…
La hospedera se puso roja de rabia. El boticario añadió:
–Por mucho que usted diga, su mesa de billar es más bonita que la suya. Y como a alguien se le ocurra, por ejemplo, organizar una competición patriótica a beneficio de Polonia o de las inundaciones de Ly...