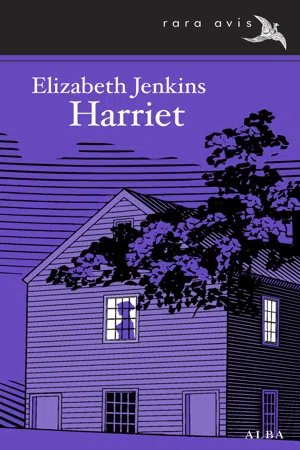![]()
VI
La señora Ogilvy estaba horrorizada. Harriet llegó a casa diciendo: «Mamá, voy a casarme con un joven muy atractivo, cuñado de Elizabeth Oman». Y su madre lo tomó por una fantasía, fruto de las atenciones de un hombre sin mala voluntad, fuera quien fuese. Se sintió agradecida de que hubiera sido amable con la pobre Hatty y le hubiese permitido disfrutar como las demás mujeres, y pensó que tal vez no se había dado cuenta de que no debía tratarla con tanta amabilidad, pues Harriet se haría más ilusiones de las debidas y tardaría algún tiempo en olvidarlo. Pero, poco a poco, a medida que pasaba la tarde y Harriet no hablaba más que de Lewis, de su generosidad, de su precioso bigote negro, de su galantería y de su intención de venir el domingo siguiente, la señora Ogilvy empezó a preocuparse. Al principio no se alarmó, porque el asunto le parecía un disparate de principio a fin, pero por primera vez pensó que había corrido un riesgo muy grande al dar a Harriet la posibilidad de obrar a sus anchas, y lo extraño era que eso no hubiese pasado antes. Siendo como era Harriet, parecía inconcebible que una persona decente quisiera casarse con ella, y hasta entonces la señora Ogilvy se había negado a ver que en el mundo hay bastantes personas que distan mucho de ser decentes. Por otro lado, habida cuenta de lo holgadas que habían sido siempre sus circunstancias, era asombroso que una mujer tan sensata como ella no hubiese reparado en que la fortuna de Harriet podía ser un cebo para hombres sin recursos. El caso es que, ahora que por fin había abierto los ojos, lo veía todo claro como el agua. Cuando tenía delante un ataque directo contra la propiedad, la señora Ogilvy no se tomaba el dinero y la comodidad ni mucho menos a la ligera. Conocía al céntimo el valor de todas sus posesiones, al detalle la cuantía de la fortuna presente y futura de Harriet, y cuanto más miraba a su alrededor y calculaba su patrimonio, más impúdico y abominable le parecía aquel robo descarado que, a juzgar por todas las apariencias, Lewis se proponía cometer. «Es un robo –pensó–. ¡Y eso nadie me lo va a quitar de la cabeza!» Se avergonzó mucho, en un principio, al imaginarse que sorprendía a Lewis llevándose el servicio de té de plata o las joyas de Harriet, legado de su tía Bowaters. Esa noche, sin embargo, en el dormitorio de su hija, mientras esperaba para apagar la vela como todos los días, al ver que Harriet parecía haberse olvidado de los desagradables comentarios con que ella había contestado a algunas de sus observaciones sobre Lewis, cuando la muchacha, con voz inocente y deslumbrada, dijo: «¡El señor Lewis conduce una calesa en su tiempo libre!», la señora Ogilvy prefirió callar, pero, al inclinarse para darle un beso y apagar la vela, pensó que Lewis era un sinvergüenza sin escrúpulos, y en ese momento no era el dinero lo que tenía en mente.
El domingo se preparó para recibir a Lewis a solas, en la sala de estar. Harriet quería acompañarla, pero su madre, en parte con súplicas, en parte con órdenes, aunque se le encogió el corazón al insinuarle que cuando un caballero venía a exponer un asunto de esta naturaleza no era decoroso que la dama interesada estuviera presente en la conversación con los padres, se las arregló para que, alrededor de las dos y media, Harriet subiera a su habitación. La señora Ogilvy llevaba un majestuoso vestido de damasco que había sido parte de su indumentaria de luto por su primer marido, el señor Woodhouse. Casi podía decirse, tal era su desazón, que se sentía como si acabara de enviudar, pero no quería que el problema cayera sobre los hombros de su marido, por dos razones: era consciente, cuando se casó con él, de que el señor Ogilvy temía ver alteradas sus costumbres de estudio y retiro, y fue el empeño de ella lo que permitió que la boda llegara a celebrarse finalmente; por eso se sentía en la obligación de ahorrarle cualquier conflicto o distraerle con asuntos mundanos, más todavía cuando éstos concernían exclusivamente a su propia familia y no a él. Además, no deseaba confiar a nadie lo que se proponía decirle al señor Lewis. Estaba dando vueltas a estas cosas con cierta satisfacción cuando le anunciaron la llegada del caballero.
De haber albergado la señora Ogilvy la vana esperanza de que, en el fondo, el joven sintiera algún cariño por Hatty, al ver lo dulce que era la pobre chica a pesar de su rareza, de que Lewis Oman quizá fuese un hombre a quien, por más que ella estuviera en desacuerdo con la boda, podía confiarle el cuidado de su hija, con la tranquilidad de que la pareja viviría holgadamente con el dinero de Harriet, esa esperanza, si en algún momento había llegado a dibujarse, se esfumó en el preciso instante en que Lewis cruzó el umbral de la puerta. La señora Ogilvy sabía perfectamente que era la única que de verdad se preocupaba por Hatty, y que el resto del mundo, en lo más hondo de su corazón, prefería que la muchacha no existiera. No podía culpar a nadie. Era demasiado realista para eso, pero, si hubiese una persona capaz de mostrar una chispa de ternura, más allá de la tolerancia cortés y la forzada amabilidad con que todo el mundo trataba a su hija, la señora Ogilvy sabría ofrecer a ese hombre toda su simpatía, todo su apoyo, fuera quien fuese. Nunca había esperado encontrar nada por el estilo, aun cuando fuese posible que el fantasma de esta esperanza irracional estuviera agazapado en algún rincón de su conciencia, a juzgar por la doble decepción con que examinó a Lewis Oman cuando lo vio entrar con tanta desfachatez.
El papel que Lewis tenía que interpretar exigía desenvoltura y fingimiento a partes iguales, para hacerse pasar por un pretendiente desinteresado, y eso no estaba al alcance de ningún ser humano que no fuera el rey Ricardo iii. Lewis no era «una vil araña» y tampoco había nacido en un lugar recóndito que se entretiene con el viento y desprecia el sol. Su alcance era mucho más limitado que el del temible monarca, pero lo que era, Lewis lo era con todo su ser. La intensidad de sus propósitos le permitía ejercer sobre los demás una influencia que no se correspondía con su inteligencia, como le sucedía a su hermano Patrick, y en ese momento, cuando se sentó delante de la señora Ogilvy, descarado, tirando a bajito, con aspecto de clase media baja y un atractivo del montón, consiguió que incluso una mujer tan firme como su anfitriona tuviera un mal presentimiento. Él, por su parte, se sintió aliviado al ver que era la clase de mujer que no se andaba con dobleces, y pensó que lo único que tenía que hacer, lo único que podía hacer, era declarar su intención de casarse con Harriet y hacer realidad esa intención lo antes posible.
–Tengo entendido, señora Ogilvy –dijo, dejando el bombín y el bastón en el suelo y cruzando las piernas–, que su hija ya le ha hablado de nuestro compromiso.
–Mi hija me ha contado que ha sido usted muy atento con ella y le ha hablado de matrimonio, pero seguramente usted es consciente de que el matrimonio está fuera de lugar para ella. Completamente fuera de lugar.
–Yo no lo veo así en absoluto –contestó Lewis despacio–. A decir verdad, deseo que podamos casarnos lo antes posible, como es natural.
–No intente engañarme –replicó la señora Ogilvy en tono perentorio–. No es necesario discutir con usted que mi hija no está en condiciones de casarse con nadie. Aunque lo estuviera, permítame que le pregunte cómo tiene la insolencia de pedir su mano. ¿Tiene usted relaciones? ¿Futuro? No sé si se da cuenta, señor Oman, de la clase de personas que somos.
–Perfectamente –dijo Lewis con una sonrisa–. En lo que se refiere a mi futuro, en este momento gano veinticinco chelines a la semana, y es posible que en verano me suban el sueldo a treinta. Su hija cuenta con cinco mil libras, ¿no es cierto? ¿No quiere que alguien se ocupe de ese dinero cuando usted falte? Usted no vivirá eternamente, si me permite decirlo así.
Lewis pronunció estas palabras como una mera exposición racional, lo que impidió a la señora Ogilvy acusarlo de impertinencia y echarlo de inmediato. De todos modos, le contestó muy enfadada.
–Usted mismo, señor Oman, acaba de ofrecer excelentes razones por las que esa boda es imposible desde un punto de vista material. Desde otro punto de vista es indecente y, sepa además que… aunque mi hija sea tontita, es carne de mi carne y muy querida para mí: no consentiré verla convertida en presa de un cazafortunas andrajoso, de una víbora como usted.
–Habla usted como si toda la suerte estuviera de mi lado –replicó Lewis con gravedad–. Puedo asegurarle que hay varias personas que se alegrarían mucho de casarse conmigo. De hecho, estoy causando una enorme decepción, y eso es algo que no me agrada. Que yo me case con su hija sorprenderá tanto como que ella se case conmigo.
La señora Ogilvy trató de intimidarlo, mirándolo con todo su disgusto y su desprecio, pero Lewis no se inmutó.
–¿Puedo preguntarle por qué? –preguntó entonces con fingido interés, aunque en un tono bastante neutro, a la vista de la socarronería y la impasibilidad del joven. Lewis no se dio prisa en responder. Cambió las piernas de posición y apoyó una mano en la rodilla.
–Las mujeres me encuentran atractivo –dijo.
Esto colmó la paciencia de la señora Ogilvy. En un arranque de desdén, fulminante como el rayo y enérgico como el trueno, exclamó:
–¡Atractivo! ¡Sí, yo diría que es usted de los que gustan a las criadas!
Por primera vez Lewis se mostró vulnerable. Se puso colorado y adoptó por un momento una expresión muy poco favorecedora. No obstante, enseguida recobró la compostura.
–Su hija parece ser de la misma opinión –dijo.
–De mi hija no es necesario que hablemos.
–¿Por qué no? –preguntó Lewis con frialdad.
La señora Ogilvy intentaba no perder la calma. Se puso en pie y habló en tono tajante.
–Quiero que lo entienda de una vez por todas, señor Oman: está fuera de lugar, y no necesita usted que nadie se lo diga, que las amistades de mi hija no volverán a darle la oportunidad de repetir sus proposiciones. Mi hija no puede casarse con nadie, pero ¡casarse con usted es una idea que no merece ni un instante de consideración!
Lewis no se había levantado cuando lo hizo la señora Ogilvy. Siguió sentado, con los pulgares enganchados en las axilas del abrigo, recostado en el asiento, para poder mirarla a la cara.
–Y ¿puedo preguntarle cómo piensa impedirlo? –dijo. Vio que ella parecía desconcertada y añadió–: Su hija tiene edad más que suficiente, es dueña de sus actos y cuenta con su propio dinero. Quiero casarme con ella y ella quiere casarse conmigo. Permítame que se lo pregunte una vez más: ¿qué le hace pensar que usted tiene algo que ver en este asunto?
Si se atrevió a hablarle con tanta brusquedad fue, en parte, porque comprendió que bajo ningún concepto podía esperar la ayuda de la señora Ogilvy y por tanto sería más ventajoso dejarse de sutilezas; y en parte también –aunque no sabía hasta qué punto–, por el comentario que ella había hecho sobre su presencia física.
–Señor Oman –respondió la señora Ogilvy con mucha dignidad–. Tengo que pedirle que se vaya inmediatamente.
–Muy bien –dijo él, poniéndose en pie–, pero le aseguro que volverá a saber de mí. Creo que vive usted muy cómodamente con el dinero de Harriet y tiene sus razones para querer que ella siga soltera. –Guardó silencio al oír que el pomo de la puerta se movía.
–¡Harriet! –exclamó la señora Ogilvy–. Vete de aquí. Te dije que…
Los ojos de Lewis brillaron de emoción: la llegada de Harriet era sin duda un golpe de suerte. Ya empezaba a imaginarse merodeando por los alrededores de la casa a la espera de tener la oportunidad de hablar con su prometida en la calle. Fue derecho a la puerta y cogió a Harriet de la mano para que entrase en la sala. Ella hizo un ruido extraño, como una risotada de placer, y se cogió del brazo de Lewis.
–Querida mía –dijo Lewis, en un tono tan distinto del que había empleado para dirigirse a la señora Ogilvy que ésta casi se sobresaltó–. He venido hasta aquí para verte, pero tu madre me ha ordenado que me vaya. No te preocupes. Me verás pronto: volveré tantas veces como sea necesario y, si alguien trata de impedírmelo, vendré con la policía. Organizaremos la boda en cuanto nos sea posible… digan lo que digan, ¿verdad que sí?
–Sí, nuestra boda –dijo Harriet, embelesada, sin apartar los ojos de él.
–Y me serás fiel, ¿verdad que lo serás? –preguntó. Harriet lo miró boquiabierta, con el rostro desencajado–. ¿Verdad que eres mía?
–¡Señor! –exclamó la señora Ogilvy, sobreponiéndose al pasmo–. ¿Cómo se atreve? ¡Salga de mi casa ahora mismo!
Él la miró con gesto frío y desafiante.
–Ya me voy –dijo–. Antes tengo que darle a mi novia un regalo. –Sacó un pequeño paquete del bolsillo y soltó el brazo de Harriet para ponérselo en la mano. Hecho esto se marchó. La señora Ogilvy corrió tras él con mucho alboroto, pero Lewis salió tan deprisa que la puerta principal se cerró de un portazo antes de que ella pudiese darle alcance. Temblando de indignación y horror, volvió a la sala de estar, donde Harriet estaba abriendo el papel de seda que envolvía un dedal de oro falso, adornado con rubíes de cristal. Lo contempló extasiada.
–¡Mira, mamá! ¡Qué amable! ¡Qué preciosidad! ¿No es una maravilla? –Tan ilusionada estaba con aquella baratija que, por un momento, se olvidó de la precipitada partida de su enamorado, pero, al ver la expresión de su madre, cambió de tono y le dijo con reproche–: ¿Por qué has sido tan descortés, mamá? ¿Por qué no has invitado a cenar al señor Lewis? Ha venido de muy lejos, ¡y lo has echado! –Hizo un mohín con los labios, como si estuviera a punto de llorar.
–Hatty, cariño –dijo su madre–. No soy descortés. No pienses eso, hija mía. Tu madre sabe más que tú. No debes volver a ver a ese hombre. –Harriet la miró con aire incrédulo–. ¡Nunca! –insistió la señora Ogilvy–. Es cruel y malvado. Solo quiere tu dinero. Cuando lo haya conseguido perderá todo interés por ti.
Harriet se puso seria, al oír hablar del dinero, pero posó la mirada en su mano, donde tenía la última prueba de la generosidad y el afecto de Lewis, y su expresión volvió a iluminarse.
–Eso es una tontería, mamá. ¡Me regala muchas cosas! Además, ya me advirtió de que dirías eso. Dijo que las madres nunca quieren que sus hijas se casen. Tú quieres que sea una solterona. Pues ¡no lo seré! –gritó, mirando a su madre con esa extraña elevación del labio superior por encima de los dientes. La señora Ogilvy, preocupada por que su hija sufriera, apartó de momento todos los demás sentimientos y, aunque perseveró en su actitud y siguió señalando que la boda era imposible, negándose a tranquilizar a Harriet con falsas promesas y palabras de consuelo, procuró al mismo tiempo apaciguarla y consolarla con una insólita manifestación de ternura y cariño. Pero Harriet no reaccionó. Quería mucho a su madre, y era por lo general una hija buena y dócil, pero en ese instante estaba poseída por un único deseo: resistir para preservar algo que su instinto le decía que no podía perder. Hizo oídos sordos a todos los intentos de persuasión y solo respondía para repetir que estaba decidida a casarse lo antes posible. Poco a poco, con lento y escalofriante horror, oponiéndose al principio pero dándose finalmente por vencida, la señora Ogilvy comprendió que no podía impedirlo. Harriet no solo era independiente a efectos legales, sino que además tenía la determinación suficiente para llevar a cabo sus propósitos. La dependencia de su madre, que siempre había sido un rasgo tan marcado en ella, no era tanto fruto de su incapacidad como de la circunstancia de que, al tener la mentalidad de una niña, hallaba un placer infantil en que le dieran las cosas hechas y recibía de buen grado toda la protección y la indulgencia que su madre quisiera darle; pero, si decidía buscar estas cosas en otra parte, era muy capaz de trasladar su dependencia a otra persona. La señora Ogilvy era consciente de que su autoridad, que a veces había bastado para sobrellevar el día a día por pura rutina, sería inútil en esta ocasión. Solo podía tratar a Harriet de igual a igual y suplicarle humildemente, aunque con todas sus fuerzas, que consintiera en seguir su consejo. Cediendo a un arranque de sentimentalismo que jamás había conocido, con los ojos llenos de lágrimas, le rogó que se quedara con ella y no hiciera nada sin su consentimiento. Pero Harriet parecía haber perdido por completo la capacidad de comprender todo lo que no fuera su propio empeño y se emperró en repetir que iba a casarse, que nadie podía impedírselo, que se marcharía y se casaría en ese mismo instante.
La señora Ogilvy, tomando conciencia al fin del estado de las cintas de su cofia, de sus ojos llorosos y de su insólita posición delante de la silla en la que estaba Harriet, despegó las rodillas del suelo y recobró la compostura.
–¡Me casaré, digas lo que digas! –repitió Harriet, inclinando la cabeza hacia delante con un gesto de i...