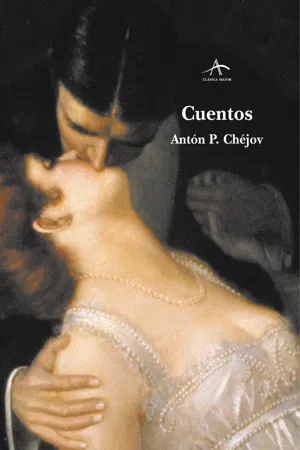![]()
Luces
(1888)
Fuera se oyó el inquieto ladrido de un perro. El ingeniero Anániev, su ayudante, el estudiante von Stenberg, y yo salimos del barracón para ver a quién le ladraba. Dada mi condición de invitado, podía haberme quedado dentro, pero debo reconocer que el vino que había bebido me había mareado un poco y que me apetecía respirar aire fresco.
–No hay nadie… –dijo Anániev, cuando estuvimos fuera–. ¿Por qué nos engañas, Azorka? ¡Idiota!
Alrededor no se veía ni un alma. El idiota de Azorka, un perro guardián de pelo negro, queriendo probablemente disculparse de sus ladridos injustificados, se acercó con indecisión a nosotros moviendo la cola. El ingeniero se agachó y le acarició las orejas.
–¿Por qué has ladrado sin motivo, tontuelo? –le dijo con ese tono que las personas bondadosas emplean con los niños y con los perros–. ¿Acaso has tenido un mal sueño? Le ruego que le preste atención, doctor –añadió, dirigiéndose a mí–, ¡es una criatura extraordinariamente nerviosa! Figúrese, no soporta la soledad, siempre tiene sueños extraños, pesadillas espantosas, y si le gritas entra en un estado próximo a la histeria.
–Sí, es un perro delicado… –confirmó el estudiante.
Azorka probablemente comprendía que estábamos hablando de él; levantó el hocico y emitió un aullido lastimero, como si quisiera decir: «Sí, a veces mis sufrimientos son insoportables; les ruego que me disculpen».
Era una noche de agosto estrellada pero oscura. Nunca en mi vida me había encontrado en un paraje tan singular como aquel al que el azar me había llevado; quizá por ello esa noche estrellada me parecía sombría, desapacible y más oscura de lo que era en realidad. Estaba en una línea férrea en construcción. El terraplén alto y a medio hacer, los montones de arena, arcilla y grava, los barracones, las zanjas, las carretillas diseminadas aquí y allá, las bajas techumbres que cubrían las cuevas de los obreros: todo ese desorden, al que las tinieblas dotaban de una tonalidad monocorde, daba a la tierra un aspecto en cierto modo extraño y salvaje, que recordaba los tiempos del caos. En todo lo que había ante mis ojos se apreciaba tan poco orden que en medio de esa tierra levantada y deforme se hacía extraño divisar siluetas humanas y esbeltos postes de telégrafo; unas y otros destruían la visión de conjunto y parecían pertenecer a otro mundo. Reinaba el silencio y sólo se oía la monótona cantinela del telégrafo, que zumbaba muy por encima de nuestras cabezas.
Subimos al terraplén y contemplamos el panorama. A unos cincuenta sazhens de allí, donde los desniveles, las zanjas y los montones se fundían totalmente con la bruma nocturna, parpadeaba una tenue lucecilla. Tras ella brillaba una segunda y más allá una tercera; luego, a unos cien pasos, centelleaban juntos dos ojos rojos, probablemente las ventanas de una barraca, y una larga hilera de tales luces, cada vez más pálidas y próximas, seguía la línea férrea hasta el mismo horizonte, donde, describiendo un semicírculo, giraba a la izquierda y desaparecía en la distante oscuridad. Esas luces inmóviles tenían algo en común con la quietud de la noche y el desconsolado canto del telégrafo. Era como si bajo el terraplén se ocultara un importante secreto que sólo conocían ellas, la noche y los hilos del telégrafo…
–¡Qué maravilla, señores! –suspiró Anániev–. ¡No se puede pedir más amplitud y belleza! ¿Y qué me dicen del terraplén? ¡Más que un terraplén, amigos, parece un Mont Blanc! Cuesta millones…
Maravillado de las luces y del terraplén que costaba millones, achispado por el vino y dominado por un humor sentimental, el ingeniero dio una palmada en el hombro del estudiante von Stenberg y continuó en tono burlón:
–¿Por qué se ha quedado tan pensativo, Mijaílo Mijaílich? ¿Le gusta contemplar su propia obra? El año pasado este lugar era una estepa desierta, en donde no había ni huella de la mano del hombre, y en cambio fíjese ahora: ¡vida, civilización! ¡Qué maravilloso es todo esto, Dios mío! Usted y yo estamos construyendo la línea férrea; después de nosotros, dentro de cien o doscientos años, hombres de bien levantarán aquí fábricas, escuelas, hospitales, ¡y la maquinaria se pondrá en marcha! ¿No es así?
El estudiante estaba inmóvil, con las manos en los bolsillos, y no apartaba los ojos de las luces. Sumido en sus propios pensamientos, no escuchaba al ingeniero y parecía dominado por ese estado de ánimo en que no apetece hablar ni escuchar. Tras un prolongado silencio se volió hacia mí y dijo en voz baja:
–¿Sabe a que se parecen esas luces interminables? Me sugieren la imagen de algo que vivió hace mucho tiempo y desapareció hace miles de años, algo así como un campamento de amalecitas o filisteos. Se diría que una tribu del Antiguo Testamento ha acampado en el lugar y espera la mañana para batirse con Saúl o David. Para que la ilusión fuera completa, sólo faltaría que se oyera un clamor de trompetas y que los centinelas se llamaran unos a otros en alguna lengua etíope.
–Quizá tenga razón –convino el ingeniero.
Como hecho a propósito, una ráfaga de viento recorrió la línea férrea, trayendo un sonido semejante a un entrechocar de armas. Se produjo un silencio. Desconozco en qué estarían pensando el ingeniero y el estudiante, pero a mí me parecía estar viendo realmente algo desaparecido hace mucho tiempo e incluso escuchar a los centinelas hablando en una lengua desconocida. Mi imaginación no tardó en dibujar tiendas y gentes extrañas, con sus atuendos y sus armas…
–Sí –murmuró el estudiante, pensativo–. En otro tiempo habitaron este mundo los amalecitas y los filisteos, entablaron guerras, desempeñaron un papel, pero ahora han desaparecido sin dejar rastro. Así sucederá con nosotros. Estamos aquí construyendo una línea férrea y filosofando, pero dentro de unos dos mil años no quedará ni polvo de este terraplén ni de todos esos hombres que duermen después de una agotadora jornada de trabajo. ¡Es realmente aterrador!
–No debe pensar esas cosas… –dijo el ingeniero con aire serio y sentencioso.
–¿Por qué?
–Porque… Esas ideas están bien para acabar la vida, no para empezarla. Es usted demasiado joven para pensar así.
–Pero ¿por qué? –repitió el estudiante.
–Todas esas reflexiones sobre la finitud y la insignificancia, sobre el sinsentido de la vida y la inevitabilidad de la muerte, sobre la oscuridad de la tumba y todo lo demás; en definitiva, todos esos pensamientos elevados, amigo mío, resultan aceptables y naturales en la vejez, cuando son fruto de una prolongada labor espiritual y de los sufrimientos, y representan una verdadera riqueza intelectual; pero en el caso de un cerebro joven, que acaba de iniciar una vida independiente, son una auténtica desgracia. ¡Una auténtica desgracia! –repitió Anániev, con un gesto de la mano–. En mi opinión, a su edad más valdría no tener cabeza sobre los hombros que pensar de esa manera. Se lo digo en serio, barón. Hace tiempo que quería hablar de este asunto con usted, pues desde el día en que nos conocimos he observado su inclinación por esos pensamientos perniciosos.
–Pero, Dios mío, ¿por qué son perniciosos? –preguntó el estudiante, sonriendo, y en el tono de su voz y en su rostro se adivinaba que respondía por simple cortesía y que la discusión iniciada por el ingeniero no le interesaba lo más mínimo.
Mis ojos se cerraban. Albergaba la esperanza de que, inmediatamente después del paseo, nos desearíamos buenas noches y nos iríamos a la cama, pero esa aspiración tardó en cumplirse. Cuando regresamos al barracón, el ingeniero puso las botellas vacías debajo de la cama, sacó dos llenas de una cesta de mimbre y, una vez descorchadas, se sentó a su escritorio con la intención evidente de seguir bebiendo, hablando y trabajando. Tomando de vez en cuando un sorbo del vaso, trazaba anotaciones a lápiz sobre unos planos y seguía tratando de convencer al estudiante de que su forma de pensar era equivocada. Este último, sentado a su lado, comprobaba unas cuentas y guardaba silencio. Lo mismo que yo, no tenía ganas de hablar ni de escuchar. Para no interrumpir su trabajo, me senté lejos de la mesa, en la patizamba cama de campaña del ingeniero, esperando con impaciencia y lleno de aburrimiento que me sugirieran irme a la cama. Era más de medianoche.
Como no tenía nada que hacer, me puse a observar a mis nuevos conocidos. No había visto antes ni a Anániev ni al estudiante, pues nuestro primer encuentro se había producido en la noche de la que me ocupo. A última hora de la tarde regresaba a caballo de una feria a la casa del hacendado en la que me hospedaba, pero por culpa de la ocuridad había tomado un camino equivocado y me había extraviado. Tras vagar por las proximidades de la línea férrea, y viendo cómo las tinieblas de la noche cada vez se hacían más espesas, recordé esas historias de «peones descalzos» que acechan a viandantes y jinetes, me entró miedo y llamé a la puerta del primer barracón con el que me topé, donde fui recibido cordialmente por Anániev y el estudiante. Como suele suceder cuando personas extrañas se reúnen por accidente, enseguida congeniamos y trabamos amistad; empezamos bebiendo té y acabamos tomando vino, sintiéndonos como si nos conociéramos desde hacía años. Al cabo de una hora sabía quiénes eran y cómo el destino los había llevado de la capital a la remota estepa, mientras ellos sabían quién era yo, a qué me dedicaba y cuál era mi forma de pensar.
El ingeniero Nikolái Anastásievich Anániev era corpulento, ancho de hombros y, a juzgar por su aspecto, había empezado a bajar «el valle de los años», como Otelo, y a engordar más de la cuenta. Se encontraba en esa edad que las casamenteras denominan «la flor de la vida», es decir, no era joven ni viejo, le gustaba comer bien, beber y alabar el pasado, jadeaba ligeramente al caminar, emitía ruidosos ronquidos cuando dormía y en su trato con los demás hacía gala de esa serena e imperturbable benevolencia que adquieren las personas decentes cuando alcanzan los grados más altos del escalafón y empiezan a ganar peso. Aunque en su cabeza y en su barba aún tardarían en despuntar las canas, había empezado a dirigirse a los jóvenes, de manera involuntaria, sin darse cuenta, con un condescendiente «jovencito» y pensaba que tenía derecho a hacerles amistosos reproches sobre su modo de pensar. Sus ademanes y su voz eran serenos, mesurados, seguros, como los del hombre plenamente consciente de que se ha abierto camino, de que tiene un empleo fijo, un pedazo de pan asegurado y una opinión definida de las cosas… Su rostro atezado y narigudo, así como su musculoso cuello, parecían decir: «Estoy bien alimentado, sano y contento de mí mismo, y cuando llegue el momento también vosotros, los jóvenes de ahora, estaréis bien alimentados, sanos y contentos de vosotros mismos…». Llevaba una camisa de percal con cuello de tirilla y pantalones bombachos de lienzo metidos en botas altas. Algunos pequeños detalles, como por ejemplo el llamativo cinturón de estambre, el cuello bordado y las coderas, me permitieron deducir que estaba casado y que, según todas las apariencias, su esposa le profesaba un afecto sincero.
El barón Mijaíl Mijaílovich von Stenberg, estudiante del Instituto de Vías de Comunicación, era un joven de unos veintitrés o veinticuatro años. Sólo sus cabellos rubios y su barba rala, así como tal vez cierta rudeza y sequedad de los rasgos faciales, recordaban que descendía de los barones del Báltico; todo lo demás, su nombre de pila, su religión, sus ideas, sus modales y la expresión de su rostro, era totalmente ruso. Vestido como Anániev, con una camisa de percal por fuera del pantalón y botas altas, atezado, algo encorvado y necesitado de un buen corte de pelo, no se asemejaba a un estudiante ni a un barón, sino a un simple aprendiz ruso. Hablaba poco y apenas gesticulaba, bebía el vino como con desgana, comprobaba las cuentas maquinalmente y siempre parecía estar pensando en algo. Su voz y sus ademanes también eran serenos y mesurados, pero su serenidad era de un género muy distinto que la del ingeniero. Su rostro bronceado, meditabundo, algo burlón, sus ojos que miraban un tanto de soslayo y toda su figura revelaban tranquilidad espiritual y pereza mental… Parecía como si le diera completamente igual que la luz estuviera encendida o apagada, que el vino fuera bueno o malo, que las cuentas que comprobaba cuadraran o no… En su rostro sereno e inteligente se leía: «De momento no veo nada positivo en un trabajo fijo, en un pedazo de pan seguro y en una opinión definida de las cosas. Todo eso es una bobada. Antes estaba en Petersburgo, ahora me encuentro en este barracón, en otoño me marcharé de nuevo a Petersburgo y en primavera regresaré otra vez aquí… Ni yo ni nadie sabe qué sentido tiene todo eso… De modo que no hay nada de que hablar…».
Escuchaba al ingeniero sin interés, con esa indiferencia condescendiente con que los cadetes de los cursos superiores escuchan las divagaciones de un cabo entrado en años y bonachón. Por lo visto, nada de lo que decía el ingeniero era nuevo para él y, de no haber tenido tan pocas ganas de hablar, podría haber dicho algo más novedoso e inteligente. Entretanto, Anániev seguía con su discurso. Había abandonado ya ese tono paternal y zumbón y hablaba con una seriedad e incluso con una pasión que no cuadraban en absoluto con su expresión de serenidad. Era evidente que las cuestiones abstractas, lejos de dejarle indiferente, le atraían, pero no estaba acostumbrado a ellas y, en consecuencia, no sabía tratarlas. Esa falta de costumbre lastraba de tal modo su discurso que en un principio no comprendí lo que quería decir.
–¡Odio esas ideas con toda mi alma! –dijo–. Yo mismo estuve infectado en mi juventud e incluso ahora no he logrado librarme totalmente de ellas; y le diré más: quizá porque soy tonto y esas ideas eran un alimento equivocado para mi cerebro, no me han acarreado más que disgustos. ¡Y se comprende! Las ideas de la inutilidad de la existencia, de la futilidad y la finitud del mundo visible, la «vanidad de vanidades» de Salomón, constituían y constituyen hasta la fecha el grado supremo y definitivo del pensamiento humano. Cuando el pensador alcanza ese estadio, la máquina se detiene. No puede ir más lejos. En ese punto la actividad de un cerebro alcanza su culminación, algo muy natural y consecuente. Nuestra desgracia es que empezamos a reflexionar precisamente a partir de ese punto culminante. Nosotros empezamos donde la gente normal termina. De buenas a primeras, apenas ha empezado a funcionar el cerebro con autonomía, subimos al grado supremo y definitivo, sin querer saber nada de los inferiores.
–¿Y qué tiene eso de malo? –preguntó el estudiante.
–¡Dese cuenta de que no es normal! –gritó Anániev, mirándole casi con ira–. Si hemos encontrado un medio de subir al grado supremo...