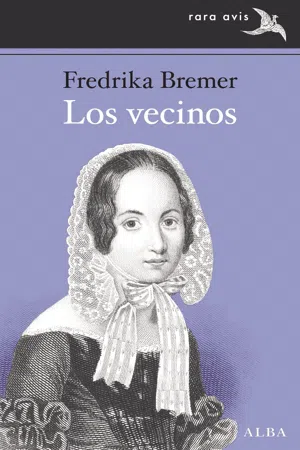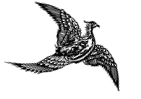Nota al texto
En 1828 Fredrika Bremer publicó un volumen que recogía cuatro relatos extensos bajo el título general de Teckningar utur hvardagslifvet [Escenas de la vida cotidiana]. Seis años después comenzó Nya teckningar utur hvardagslifvet [Nuevas escenas de la vida cotidiana], cuya tercera parte, Los vecinos, vio la luz en 1837 (talleres de Lars Johan Hjerta, Estocolmo).
Para esta traducción, y para buena parte de las notas al pie que en ella figuran, hemos seguido la edición que el Svenska Vitterhetssamfundet publicó en el año 2000, a cargo de los profesores Carina y Lars Burman, de la Universidad de Uppsala.
Libro primero
Fransiska W. a Maria L.
Rosenvik, 1 de junio de 18…
Aquí me tienes, Maria querida, en mi propio hogar, sentada ante mi escritorio con este oso solo mío. Y ¿quién es el oso?, te preguntarás. ¿Quién había de ser, si no mi marido? Oso lo llamo, que de otro modo no ha de ser. Estoy sentada cerca de la ventana. Se está poniendo el sol. Dos cisnes nadan en el lago y van pintando surcos en el claro espejo del agua. Tres vacas –mis vacas– pacen en la verde orilla, tranquilas, orondas y meditabundas, aunque pensar no piensan en nada, claro está. ¡Qué gratas me son! Ahí va la criada, trípode y herrada en mano. ¡Qué deliciosa sabe la leche en el campo! Pero ¿qué no es bueno en el campo? El aire y la gente, la comida y los sentimientos, la tierra y el cielo, todo es aquí sano y alegre. Ahora te guiaré hasta mi hogar, pero ¡no!, debo empezar más allá, en la cumbre de esa loma, desde la que vi por vez primera el valle donde se encuentra Rosenvik. La loma se adentra varios kilómetros en la región de Smolandia. ¿Ves en la cima un carruaje polvoriento? En él viajan el Oso y su mujer, que se asoma a mirar curiosa, pues ante ella, en la calma vespertina, se extiende un valle hermosísimo. Abajo se yerguen verdes arboledas que bordean lagos cristalinos, campos de cereales que, en sedosas ondulaciones, rodean montes cenicientos, y blancos caseríos se atisban amigables entre los árboles. En las proximidades de las colinas boscosas se erigen columnas de humo en busca del claro cielo vespertino. Parecen volcanes, pero solo son pacíficas hogueras. Tanto da: es hermoso y yo estoy encantada, me inclino hacia delante, se me viene a la imaginación una familia en plena naturaleza, el Paraíso, Adán y Eva, cuando mi Oso me rodea con sus zarpas y me abraza tan fuerte que casi pierdo el resuello, mientras me besa y me ruega que «esté aquí todo a mi gusto». Yo me irrité un poco pero, al ver el propósito del abrazo, no pude por menos de quedar contenta. Aquí, en el valle, se encontraba mi futuro hogar; aquí vivía mi nueva familia; aquí se alzaba Rosenvik; aquí viviría yo en lo sucesivo con mi Oso. Subimos pendiente arriba y el coche iba rodando raudo por una calzada lisa. Oso me iba indicando el nombre de algunas de las fincas que veíamos aquí y allá. Yo lo oía como en sueños cuando me arrancó de mis reflexiones diciendo con cierto énfasis: «¡Ahí vive ma chère mère!», y el carro se dirigió a una finca y se detuvo delante de una casa de piedra tan grande como hermosa.
–¡Cómo! ¿Acaso habíamos de parar aquí?
–Sí, querida mía.
Para mí no fue ni por asomo una sorpresa grata. Habría preferido ir antes a mi casa y haberme preparado allí para el encuentro con la madrastra de mi marido, que me inspiraba cierto temor después de lo que había oído contar de ella, y habida cuenta del respeto que yo sabía que Oso le profesaba. Aquella visita me parecía del todo mal à propos, pero Oso es muy suyo, y en la cara le vi que no tenía el menor sentido resistirse.
Era domingo, y cuando el coche se detuvo, oí un violín.
–¡Ajá! –dijo Oso–. ¡Tanto mejor! –Bajó del coche de un brinco con aquel corpachón y me sacó en volandas. En las cajas y los paquetes no había que pensar por el momento. Oso me cogió de la mano, me condujo escaleras arriba desde el fastuoso zaguán y me llevó hacia la puerta, donde ya se oían la música y el baile.
«¡Mira por dónde! –pensé yo–. Ahora resulta que también tengo que bailar con esta indumentaria.» A mí me habría gustado ir a algún lugar donde limpiarme el polvo de la nariz y el sombrero, donde al menos pudiera mirarme en un espejo. ¡Imposible! Oso me llevaba del brazo y me aseguraba que mi aspecto era «totalmente adorable», y me sugirió que me mirase en sus ojos. No pude por menos de cometer la descortesía de decirle que eran «demasiado pequeños». Él me aseguró entonces que eran tanto más claros, y abrió la puerta del salón de baile. Disimulando con cierto buen ánimo mi desesperación, le dije:
–Ya que me has traído a un baile, tendrás que bailar conmigo, ¡Oso!
–De mil amores, ¡qué demonios! –gritó Oso, y en un santiamén estábamos en la sala.
El espanto que sentía se atenuó enseguida al comprobar que en la espaciosa sala no se veía más que un grupo de doncellas y criados bien vestidos, que bailaban animosos en parejas. Tan enfrascados estaban en la danza que apenas advirtieron nuestra presencia. Oso me llevó al otro extremo de la sala y allí, sentada en un elevado sillón, vi a una mujer alta y recia, de unos cincuenta años, que con cierta afanosa seriedad tocaba un violín enorme mientras marcaba decidida el ritmo con el pie. Llevaba en la cabeza un extraño gorro alto de terciopelo negro, que llamaré «casco», por la palabra que se me vino a la cabeza en cuanto lo vi, y tampoco conozco ninguna mejor. Tenía una apariencia agradable pero estrafalaria. ¡Aquella mujer era la generala Mansfelt, la madrastra de mi marido, ma chère mère! Enseguida posó sobre nosotros aquellos ojos castaños, paró de tocar en el acto, dejó arco y violín y se incorporó con porte orgulloso, pero con una expresión de sincera alegría en la cara. Oso me acompañó hasta ella. Yo iba presa de cierto temblor, le hice a ma chère mère una profunda reverencia y le besé la mano. Ella me besó la frente y posó en mí una mirada tan penetrante que tuve que bajar la vista, con lo que volvió a besarme cariñosamente en la frente y en la boca, y a abrazarme casi tan bien como Oso. Le tocó entonces el turno a él: le besó respetuosamente la mano a ma chère mère, ella le ofreció la mejilla y a los dos se los veía muy cariñosos.
–¡Bienvenidos, queridos míos! –dijo ma chère mère en voz alta y con un tono algo masculino–. ¡Qué considerados habéis sido al pasar a verme antes de ir a vuestra casa! Os lo agradezco. Claro que, de haber estado avisada de antemano, os habría obsequiado con mejor recepción, pero sé bien que no hay plato más suculento que una buena acogida. Confío, queridos míos, en que os quedaréis hasta la cena, ¿no es así?
Oso nos excusó, dijo que teníamos ganas de llegar a casa cuanto antes, que yo estaba cansada del viaje, pero que no habíamos querido, pese a todo, pasar ante las puertas de Carlsfors sin presentarle nuestros respetos a ma chère mère.
–Bueno, bueno –dijo ma chère mère satisfecha–. Enseguida pasaremos a hablar ahí dentro, pero antes tengo que decirle unas palabras a esta buena gente. ¡Prestad atención, amigos míos! –Y dio unos toquecitos con el arco en el fondo del violín, hasta que reinó el silencio en la sala–. ¡Hijos míos! –continuó solemne–, tengo que deciros… ¡Por todos los demonios! Tú, sí, tú, el del rincón, ¿no querrás callar de una vez? Tengo que deciros que mi querido hijo Lars Anders Werner ha traído a esta Fransiska Burén, la mujer que veis a su lado, como su legítima esposa. Los casamientos se deciden en el cielo, queridos míos, y nosotros pedimos que el cielo bendiga su obra en este matrimonio. Esta noche brindaremos todos a su salud. ¡Adelante! ¡Ya podéis seguir bailando! ¡Ven, Olof! ¡Ven aquí, coge el violín y toca lo mejor que sepas!
Mientras un murmullo de júbilo y parabienes recorría la concurrencia, ma chère mère me cogió de la mano y nos condujo a Oso y a mí a otra sala. Allí ordenó que llevaran ponche y copas. Se apuntaló entretanto de codos en la mesa, apoyó los puños bajo la barbilla y se me quedó mirando fijamente, más apenada que amable. Oso, que veía que su forma de mirarme me inquietaba, empezó a hablar de la cosecha y las tareas del campo. Ma chère mère soltó un par de suspiros tan hondos que más parecían jadeos, después de lo cual, parecía que a su pesar, respondió a las preguntas de Oso y, cuando llegó el ponche, bebió a nuestra salud al tiempo que, con mirada y tono graves por igual, decía: «Hijo mío, nuera mía, ¡por vosotros!». Luego se puso más cariñosa y añadió con un toque jocoso que le favorecía mucho:
–Lars Anders, no creo que pueda decirse que te hayas casado a cieg...