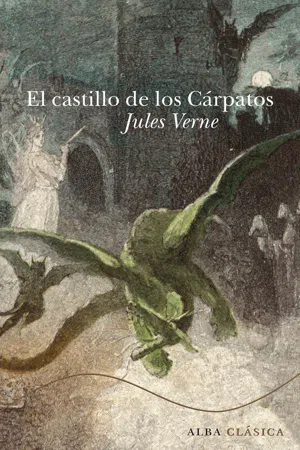CAPÍTULO VIII
Acontecimientos de tal índole no podían apaciguar el terror de los habitantes de Werst. Ya no les cabía duda: las amenazas que la «voz de la sombra», como diría el poeta, había pronunciado en presencia de los clientes del Rey Matías, no eran en vano. Nic Deck, golpeado de una manera inexplicable, había sido castigado por su desobediencia y temeridad. ¿Acaso no era una advertencia dirigida a todos aquellos que hubieran pensado en seguir su ejemplo? La conclusión de su nefasta tentativa era, desde luego, que quedaba terminantemente prohibido tratar de acceder al castillo de los Cárpatos. Quienquiera que volviera a intentarlo, arriesgaría su vida. Era obvio que, si el guardabosques hubiera logrado traspasar la muralla, nunca habría vuelto al pueblo.
Se entiende así que el espanto cundiera más que nunca en Werst, e incluso en Vulkan y en todo el valle de los dos Sil. La gente hablaba, nada menos, que de marcharse de aquellas tierras; algunas familias cíngaras ya habían emigrado para no prolongar su estancia en las cercanías de la fortaleza. Ahora que servía como refugio a seres sobrenaturales y maléficos, era mucho más de lo que podía soportar su temperamento. No les quedaba más remedio que irse a otro lugar de la comarca, a menos que el gobierno húngaro tomara la decisión de destruir aquella guarida inexpugnable.
Pero ¿se podía destruir el castillo de los Cárpatos tan sólo con los medios de que disponen los hombres?
La primera semana de junio nadie se aventuró fuera del pueblo, ni siquiera para dedicarse a las labores del campo. Temían que el menor golpe de azada invocara a algún fantasma oculto en las entrañas de la tierra. La reja del arado, al trazar el surco, podría hacer que salieran volando bandadas de estirges o de stafii. Allí donde se sembrara un grano de trigo, ¿no podría germinar la semilla del diablo?
–Eso es, sin duda, lo que sucedería –decía el pastor Frik con gran convicción.
Él, por su parte, se cuidaba de volver con sus ovejas a los pastos del Sil.
El pueblo estaba aterrorizado. Las labores del campo se habían dejado en total abandono. Todo el mundo se quedaba en casa, con las puertas y las ventanas cerradas. El juez Koltz no sabía qué hacer para devolver la confianza a sus conciudadanos, una confianza de la que, por lo demás, también él carecía. La única salida, decididamente, sería ir a Kolosvar y solicitar la intervención de las autoridades.
Y el humo… ¿volvió a aparecer en la chimenea de la torre del homenaje? Así fue. En varias ocasiones, el catalejo permitió observarlo, entre los vapores que se arrastraban en la superficie de la meseta de Orgall. Y al caer la noche, ¿no tenían las nubes un tinte un poco rojizo, que parecía el reflejo del incendio? Sí, y se diría incluso que unas volutas encendidas revoloteaban, como en un torbellino, por encima del castillo.
Y aquellos bramidos que tanto habían atemorizado al doctor Patak, ¿no se propagaban a través del macizo del Plesa para mayor espanto de los habitantes de Werst? Así era, o cuando menos, pese a la distancia, los vientos del suroeste traían terribles rugidos, que reproducía el eco del puerto.
Además, a decir de aquellas gentes trastornadas, una trepidación subterránea removía el suelo, como si en la cadena de los Cárpatos hubiera vuelto a prender un antiguo cráter. Pero tal vez hubiera una gran parte de exageración en lo que los vecinos de Werst creían oír y sentir. Sea como fuere, no olvidemos que habían sucedido hechos tangibles, y no se podía seguir viviendo en una tierra en la que se manifestaban acontecimientos tan misteriosos.
La posada del Rey Matías, evidentemente, seguía desierta. Un lazareto en tiempo de epidemia no habría podido estar más abandonado. Nadie había tenido la audacia de cruzar su umbral, y Jonás ya se preguntaba si no tendría que cerrar el negocio por falta de clientes cuando la llegada de dos viajeros hizo que todo cambiara.
En la tarde del 9 de junio, hacia las ocho, alguien accionó desde fuera la falleba de la puerta; pero, como estaba cerrada por dentro, no pudo abrir.
Jonás, que ya se había subido a la buhardilla, bajó rápidamente. A la esperanza que albergaba de encontrarse ante un huésped se unía el temor de que ese huésped fuera un aparecido malencarado con el que toda prisa sería poca para negarle comida y cama.
Así las cosas, Jonás habló a través de la puerta sin abrirla, con gran prudencia.
–¿Quién va? –preguntó.
–Dos viajeros.
–¿Vivos?
–Completamente vivos.
–¿Están ustedes seguros?
–Tan vivos como vivo se puede estar, señor posadero, pero no tardaremos en morirnos de hambre si tiene usted la crueldad de dejarnos fuera.
Jonás se decidió a descorrer los cerrojos, y dos hombres traspasaron el umbral de su puerta.
En cuanto estuvieron dentro lo primero que hicieron fue pedir una habitación cada uno, pues tenían la intención de quedarse veinticuatro horas en Werst.
Jonás examinó con gran atención a los recién llegados a la luz de la lámpara, y tuvo la certeza de que, efectivamente, eran seres humanos. ¡La fortuna volvía a sonreír al Rey Matías!
El más joven de aquellos viajeros aparentaba tener unos treinta y dos años. Era alto, de rostro noble y hermoso, ojos negros, pelo castaño oscuro, barba castaña elegantemente recortada, con un rictus algo triste, pero orgulloso. Tenía todo lo que puede tener un caballero; un posadero tan observador como Jonás no podía equivocarse. Además, cuando preguntó con qué nombre tenía que registrarlos, el joven respondió:
–Conde Franz de Telek y su soldado, Rotzko.
–¿De dónde son?
–De Krajowa.
Krajowa es una de las principales ciudades rumanas; limita con las provincias transilvanas al sur de la cadena de los Cárpatos. Así pues, Franz de Telek era de raza rumana, como Jonás había constatado a la primera ojeada.
Rotzko era, por su parte, un hombre de unos cuarenta años, alto, robusto, con un gran mostacho, pelo hirsuto y abundante; tenía un porte muy militar. Llevaba, incluso, un petate de soldado sujeto a la espalda por unos tirantes, y en la mano portaba una maleta bastante ligera. Esta última contenía todo el equipaje del joven conde, que viajaba en calidad de turista, casi siempre a pie.
Se podía ver por su indumentaria: abrigo en bandolera, pasamontañas en la cabeza, chaquetón ...