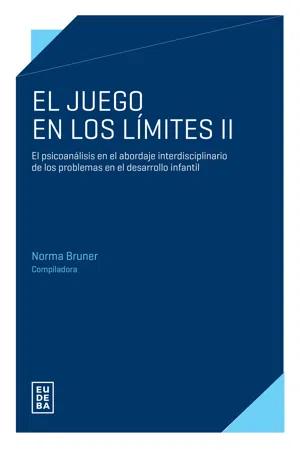10. Contribuciones psicoanalíticas para una clínica de prevención en el desarrollo infantil
Alfredo Néstor Jerusalinsky, Julieta Jerusalinsky
¿Hasta cuándo esperar?
Con alta frecuencia recibimos en nuestros consultorios casos en los que se repite una alarmante secuencia de hechos: niños con alrededor de tres años de edad que pasaron por consultas en las que, en menos de quince minutos, fueron diagnosticados como autistas. Antes de esas consultas los padres, desde que sus hijos tenían entre un año y un año y medio, habían consultado a sus pediatras acerca de producciones y manifestaciones de esos niños que se mostraban poco interesados en los intercambios sociales cotidianos, ya sea en su mirada o en sus manifestaciones sonoras, tornándose especialmente silenciosos en la época en que es de esperar que surjan las primeras palabras y se tornen más comunicativos. Como respuestas a tales cuestionamientos los padres escucharon que sería preciso esperar hasta los tres años para intervenir, que sus preocupaciones eran excesivas, y era necesario esperar.
Si esos relatos clínicos fuesen excepcionales, ya sería motivo suficiente para preocuparnos. La cuestión es que son escenas clínicas extremamente recurrentes que revelan el tamaño del problema que hoy tenemos en el terreno de la detección temprana de dificultades en la constitución psíquica y en su articulación con el desarrollo.
Tal forma de proceder coloca el acento en el reconocimiento de una determinada patología, tomando el diagnóstico como un destino definitivo, en lugar de otorgar el debido relieve al hecho –hoy perfectamente comprobado y consensualmente aceptado– de que la infancia es un tiempo de procesos de constitución en constante transformación, tiempo precioso durante el cual es posible intervenir por medio de la detección precoz de sufrimiento psíquico, antes de que este asuma la forma de una patología definida.
Aquellos que nos dedicamos a la clínica interdisciplinaria en estimulación temprana con referencial psicoanalítico nos hemos ocupado durante décadas a la transmisión de criterios que permitan la temprana detección de sufrimiento psíquico y de riegos para el desarrollo infantil, criterios dirigidos a quienes intervienen con bebés o niños pequeños: pediatras y demás profesionales que suelen acompañar el desarrollo de los niños en el campo de la salud y de la educación infantil. Pero todavía hay mucho para hacer en este territorio, lo que se verifica cuando registramos la actual falsa epidemia de autismo, así como la virulencia con que los diagnósticos de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) que están asediando a los niños de edad escolar. Tales epidemias diagnósticas revelan que estamos en tiempos paradojales en los cuales la detección precoz de sufrimiento psíquico, considerada hoy tan posible cuanto necesaria, que permitiría intervenciones tempranas con alto grado de remisión, está siendo atropellada por una onda de psicopatologización precoz.
Este panorama socialmente patogénico nos impone el compromiso ético con el campo de la salud mental de afinar nuestros instrumentos de detección de riesgos psíquicos, preocupándonos más por la aplicación de los conocimientos que el psicoanálisis nos ofrece que por la conservación de la pureza de su práctica, que siempre, en última instancia, irá a verificarse a posteriori en el campo de la transferencia, campo donde toda y cualquier investigación psicoanalítica reencuentra el saber del inconsciente como prueba de la verdad que sustenta.
Investigación multicéntrica de Indicadores Clínicos de Riesgo para el Desarrollo Infantil
Introducción
El IRDI (Indicadores de Riesgo para el Desarrollo Infantil) es un instrumento que fue construido con el objetivo de facilitar la detección, especial aunque no exclusivamente, en la consulta pediátrica de acompañamiento del niño durante los primeros 18 meses de vida, de riesgo para su desarrollo psíquico, y sus resultados permitieron verificar que un conjunto determinado de 14 síntomas psíquicos, cuando se presentan durante el tercer y cuarto año de vida –independientemente de que se presenten en conjunto o de manera individual– permiten concluir que ese niño se encuentra en riesgo psíquico estructural (por tal razón es que los denominamos síntomas conclusivos).
La investigación que permitió su validación se desdobló en centros hospitalarios y de atención a la población urbana de las más diversas regiones de Brasil, de manera que está modelado de acuerdo con las características propias de las personas que acuden habitualmente a los hospitales públicos y a los puestos de salud. Su aplicación es rápida y totalmente compatible con la consulta pediátrica habitual o la observación en los jardines de infantes, no requiere instrumental específico, sino solamente las hojas de registro que, incorporadas a la historia del paciente o alumno, permitirán, en las sucesivas consultas de seguimiento de la salud del niño, en los cuidados maternales o en las actividades preescolares, registrar la repetición de la ausencia de los indicadores de condiciones favorables para su desarrollo o la presencia de síntomas conclusivos (ya en el tercer o cuarto año de vida). La repetición de dos ausencias de indicadores durante los 18 meses en que el acompañamiento habitualmente ocurre, ausencias sucesivas correspondientes a los intervalos de edades en que se dividen cronológicamente los indicadores (es decir, no coincidentes en el mismo intervalo, pero sí en intervalos sucesivos) justifica la presunción de riesgo y la consecuente derivación (el consecuente direccionamiento) para orientación, estimulación y/o terapia en el área psicológica.
En el Anexo de este capítulo adjuntamos las planillas de registro en el campo epidemiológico de los indicadores de riesgo, y una hoja general de registro de los niños que reciban la aplicación de este protocolo, de manera de facilitar el relevamiento de la proporción de la población infantil acompañada de este modo.
A continuación, se ofrecen los fundamentos teóricos y conceptuales de este instrumento, y el desarrollo, descripción del campo de aplicación y los resultados de la investigación realizada durante nueve años, y también, en el Anexo, las tablas de registro para su aplicación en la práctica clínica habitual de la consulta pediátrica y/o de evaluación del desarrollo.
Consideraciones sobre investigación y psicoanálisis
Si desde un comienzo la ciencia moderna apostó a una supuesta identidad entre lo visible y lo verdadero, hoy la mayor parte de los conocimientos científicos que apoyan las tecnologías más avanzadas de nuestro tiempo giran en torno de objetos no visibles, meramente deducibles. El hecho de que el psicoanálisis trabaje con objetos no visibles, y esté más preocupado con la “falla de cálculo” que con los aciertos, no puede justificar que se lo acuse de ser “no científico”. Si el psicoanálisis es una práctica fundamentada en una lógica, si define su objetivo (aun cuando lo haga por la negativa) y si articula operaciones de transformación y/o de cálculo (no numérico) del grado de indeterminación (recordemos que los matemáticos trabajan en el desarrollo de la lógica de las transformaciones de lo aleatorio), de hecho, el psicoanálisis está cumpliendo todas las condiciones fundamentales de lo que se llama ciencia.
Por eso es legítimo que el psicoanálisis, aun cuando se oriente por una metodología singular, diferente al común de las ciencias modernas, pueda también valerse de los instrumentos de prueba, control, verificación y cálculo que la ciencia contemporánea utiliza. Los descubrimientos ocurridos en las últimas décadas relativos a la neurotransmisión, la neuroplasticidad cerebral, la sensibilidad del sistema genético a las incidencias externas intermediadas por el epigenoma, otorgaron un fundamento indiscutible a las tesis psicoanalíticas sobre el valor estructurante de las experiencias infantiles de los primeros tiempos de la vida.
Para Lacan, las experiencias infantiles se estructuran como inscripciones, ya que ellas tienen el valor de letras en un texto (el texto del romance familiar). He aquí la razón por la cual el inconsciente está estructurado como un lenguaje y, por qué responde de modo tan sensible al campo de la palabra. El cerne de esta investigación registra si son cumplidos o no los intercambios imprescindibles entre la madre y el hijo, las transformaciones necesarias para la construcción de un sujeto capaz de desdoblar sus habilidades en relación con el mundo y sus semejantes. Ese es el trabajo que los padres de un bebé realizan. Una investigación sobre indicadores de riesgo en el plano psíquico y en el desarrollo precisa situar esos indicadores principalmente en el campo de la relación madre-hijo –campo en el que se opera la transmisión de las significaciones de las cosas, de las personas y del mundo circundante, y en el cual el bebé precisará situarse como sujeto.
El estudio
La Investigación Multicéntrica de Indicadores Clínicos de Riesgo para el Desarrollo Infantil, comunicada aquí, se inició en 2000 con la constitución del Grupo Nacional de Pesquisa. Los 250 investigadores involucrados pretendíamos someter a la prueba de sensibilidad, un protocolo de Indicadores de Riesgo del Desarrollo Infantil, con la intención de enfatizar los aspectos psíquicos. Inicialmente fueron más de 40 indicadores, pero el protocolo experimental final (después de seis experiencias piloto que permitieron afinar la selección) fue compuesto por 31, que acompañan los primeros 18 meses de vida de un bebé. Dirigidos a cada momento del desarrollo del niño, fueron agrupados de acuerdo con los siguientes intervalos de edad: de 0 a 4 meses, de 4 a 8 meses, de 8 a 12 meses y de 12 a 18 meses. Para garantizar la calidad de la investigación, los diferentes profesionales participantes recibieron entrenamientos específicos.
En términos de prevención es necesario anticipar que cualquier indicador predictivo relativo a la salud mental y al desarrollo normal de un niño está sometido a las vicisitudes de la lógica imprevisibilidad de los acontecimientos histórico-sociales y familiares. Es importante hacer esta salvedad porque se trata de una variable interviniente de fuerte incidencia en investigaciones como esta. La prevención es siempre una propuesta de realización futura, en que el nivel de eficacia está condicionado a una alta correlación causa-efecto relativa a los fenómenos que se pretende evitar, anular o controlar. Por lo tanto, se espera que la operación sobre las causas haya provocado una segura y direccionada modificación de los efectos.
La propuesta del estudio es que los Indicadores Clínicos de Riesgo para el Desarrollo Infantil (IRDI) –formulados a partir de la teoría psicoanalítica de orientación lacaniana, winnicottiana y de la experiencia clínica– sean empleados por la pediatría, durante las consultas en los centros de salud, para detectar precozmente riesgos de trastornos psíquicos que puedan incidir sobre el desarrollo infantil. Que se tenga como vector principal su uso pediátrico, sin embargo, no excluye su utilización por agentes de salud cuya proximidad con los niños y su responsabilidad clínica les permita levantar una alerta cuando los procesos de estructuración subjetiva no van bien.
Postulados para los IRDI
El desarrollo humano se concibe aquí como el producto de una incidencia doble: por un lado, inciden los procesos madurativos de orden neurológico y genético, y por otro lado, los procesos de constitución del sujeto psíquico. Las investigaciones actuales tienden a privilegiar la dimensión neurológico-genética. En la investigación IRDI se privilegió la articulación entre el desarrollo y el sujeto psíquico.
Desde la perspectiva de referencia teórico-psicoanalítica utilizada, el sujeto es una noción que no coincide con las nociones de yo o de personalidad. El sujeto es una instancia psíquica inconsciente que se construye desde el inicio de la vida de un niño, a partir de un campo social preexistente –la historia de un pueblo, de una familia, del deseo de los padres–, pero también a partir de los encuentros, de los episodios relativos a su salud y de los que incidan en la trayectoria singular del niño desde el campo de la cultura y del lenguaje, serán las llaves de significación en torno de las cuales el niño deberá construir para sí mismo un lugar único. De ese proceso, surgirá el sujeto psíquico, aquí concebido como un elemento organizador del desarrollo del niño en todas sus vertientes –física, psicomotora, cognitiva y psíquica– (Bernardino, 2007; Jerusalinsky, 1989; Kupfer, 2008).
La maduración, el crecimiento y, especialmente, el desarrollo dependen de procesos de formación de la vida psíquica o son extremadamente sensibles a ellos. Esos procesos de formación operan gobernados por los otros que rodean al niño y son los responsables de su cuidado y de su evolución.
Aunque único, el lugar de un sujeto depende de acciones generales que todo cuidador debe realizar en la primera infancia, y sin las cuales ese lugar corre el riesgo de no constituirse. Se parte de presuponer que tales acciones se dan en un campo general posible de ser definido o cercado en sus grandes líneas.
Los “problemas del desarrollo” son considerados aquí de dos tipos. En el primero de ellos, los problemas del d...