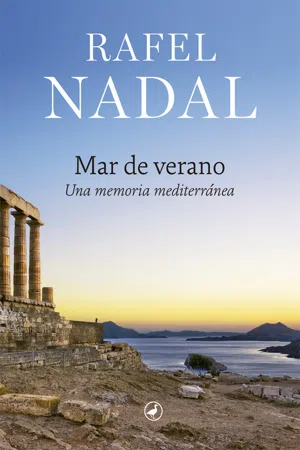![]()
POSTALES
NADADORES
De niños, en la Fosca, casi sin darnos cuenta, empezamos a nadar grandes distancias y podíamos realizar el trayecto entre el Bàssit y el castillo de Sant Esteve, en el doble sentido, de ida y vuelta, sin cansarnos. No teníamos un estilo demasiado depurado, pero nos pasábamos el día metidos en el agua, y todo lo relacionado con el mar lo vivíamos con toda naturalidad.
La playa de la Fosca siempre ha dado grandes nadadores. Antes de la guerra, los mejores eran Josefina y Francesc Dalmau, hijos del doctor Laureà Dalmau, escritor y diputado del Parlament de Catalunya por Esquerra Republicana. Durante las tardes de agosto, mientras paseaban por las pinedas del Mas Juny y del Mas del Vent, los veraneantes solían comentar con admiración el estilo elegante y la resistencia de los hermanos Dalmau. Ignoraban que el futuro de ambos se iba a escribir precisamente en las aguas del Mediterráneo.
El primero en encarar ese destino fue Francesc. Los franquistas lo hicieron prisionero en la batalla del Ebro y lo recluyeron en el campo de Punta Carnero, en la provincia de Cádiz, pero él se escapó y cruzó a nado toda la bahía de Algeciras hasta Gibraltar. Cuando ya se creía a salvo, lo abordó una barca en la que ondeaba la Union Jack, la bandera del Reino Unido.
—¿Adónde va?
—Me he escapado del campo de prisioneros. Quiero solicitar asilo político —articuló con dificultad, agotado por la travesía—. ¡Ayúdenme!
Los soldados ingleses le miraron desconcertados y, sin perder la flema, añadieron:
—Lo sentimos, pero tendrá que nadar un rato más. Aún no está en aguas territoriales británicas y aquí no le podemos ayudar.
Unos días después lo subieron a un barco de carga con destino a Canadá, pero un submarino alemán lo hundió en medio del Atlántico. Otro barco que iba a Inglaterra rescató a los supervivientes, y el futuro doctor Francesc Dalmau acabó alistándose en las tropas aliadas, desembarcó en Normandía, en la playa de Arromanches, participó en la liberación de Bélgica, recibió el reconocimiento por escrito del mariscal Montgomery y acabó reclutado como espía al servicio de Su Majestad.
Una mañana de temporal de uno de los primeros veranos después de la guerra, su hermana, Fina Dalmau, se tiró al agua para salvar a un hombre que se estaba ahogando. La Fosca es una playa magnífica para la chiquillería y para los baños en familia, pero la entrada del viento de levante la somete a unas corrientes fortísimas y peligrosas. El temporal solía llegar de noche. Cuando nos acostábamos, ya oíamos alguna ola que golpeaba con más fuerza que las demás. Al día siguiente, cuando salíamos a la terraza, el paisaje había cambiado: buena parte de la playa había desaparecido bajo las olas gigantes que barrían la bahía de un extremo al otro, rompían contra los primeros bancos de arena y continuaban avanzando convertidas en espuma hasta lamer casi el muro del paseo. A veces, daba la sensación de que el mar llegaba hasta las ventanas de las casas, porque los cristales quedaban salpicados por la humedad y la salobridad que impregnaba toda la costa. De repente, el caos era tan grande que te hubieras creído que Moby Dick y los monstruos submarinos de Julio Verne se habían dado cita en la bahía, en compañía de todas las tempestades y todos los naufragios de los libros que leíamos y de las películas de aventuras que mirábamos.
Los días de mala mar, en las rocas se forman remolinos. El más traicionero está en la roca Fosca, que divide en dos la playa Grande. Cuando el remolino atrapa a alguien, la gente se concentra a la orilla del agua y se pone a gritar y gesticular, como si sus chillidos fueran a servir de algo. Igual que aquella mañana en la que todos gritaban pero nadie actuaba, hasta que Fina Dalmau se tiró al agua, sacó al hombre medio ahogado del remolino de la roca Fosca y lo arrastró hasta la arena de la playa. Resultó que se trataba del director general de Seguridad, el policía más poderoso de España. Cuando lograron que se recuperara, se dirigió a su salvadora:
—Pida lo que quiera.
—Que mi padre pueda regresar a España.
El policía le concedió su deseo y la noticia llegó de inmediato a la comunidad cuáquera de Illa, el pueblo del Rosellón donde Laureà Dalmau ejercía como médico desde que tuvo que exiliarse. El doctor Dalmau sorprendió a quienes le llevaron el permiso para que regresara a España:
—No volveré hasta que no puedan hacerlo todos los exiliados —dijo. Y aunque muchos no fueron amnistiados hasta 1977, un día de 1949 el doctor regresó a Gerona y abrió allí una consulta que mantuvo hasta su muerte.
A finales de los sesenta, cuando a primera hora de la mañana volvíamos de recoger las redes con la Roca Negra, a la altura de la Agulla de Castell solíamos cruzarnos con el doctor Pipe Sánchez, que nadaba entre la Fosca y las Formigues para preparar la travesía del canal de la Mancha. Tenía el pecho más peludo de toda la costa catalana, a propósito para aguantar las bajas temperaturas de las grandes travesías, y le observábamos con mucho respeto, porque ya había cruzado a nado el estrecho de Gibraltar. Al pasar por su lado reducíamos la velocidad de la barca y admirábamos la forma en que clavaba los brazos en el agua, como si la cortara, con una cadencia exacta. A continuación, lo veíamos alejarse poco a poco, acompasadamente, le perdíamos de vista entre las olas y reemprendíamos la marcha hacia la playa de los Pescadores, para sacar el pescado de las redes antes de que bajaran los bañistas.
El estímulo de Pipe Sánchez nos animó a realizar nuestras propias travesías. Primero hicimos carreras desde la playa Grande hasta el Bàssit; después, hasta la Piscina y, finalmente, entre el Bàssit y Sant Esteve, atravesando de ida y vuelta toda la bahía de la Fosca. Antes mucha gente salía a nadar para mantenerse en forma. Muchos turistas bajaban del hotel Rocafosca cubiertos con unos albornoces que le daban un aire de balneario a toda la playa. En el Bàssit se ponían unas gafas pequeñas, de nadador, y se zambullían con un estilo muy sobrio pero impecable. Desaparecían haciendo crol por detrás del Cap Gros y, una hora más tarde, los veíamos regresar con el mismo ritmo que llevaban a la ida.
Ahora ya no se ve a tanta gente nadando sola. Quizá se deba al exceso de embarcaciones, que son peligrosas y provocan olas que dificultan la cadencia de la brazada. Actualmente, los veraneantes más bien corren o van en bicicleta, y, en todo caso, nadan en grupos organizados, que en invierno se ponen trajes de neopreno para resistir las bajas temperaturas del agua. Y, sobre todo, se bañan en la orilla y liberan la tensión jugando con las olas y con todo tipo de pelotas y utensilios de playa mientras lanzan gritos en todos los idiomas, que se acaban convirtiendo en uno solo e ininteligible. Cuando sopla el gregal, procedente de las Formigues, el griterío de los bañistas sube hasta las terrazas desde las que los veraneantes lo contemplan todo con displicencia, como dioses que compartieran un rato el paraíso con los mortales mientras hacen tiempo para entrar a comer.
VIÑAS
La Costa Brava de la posguerra no era una tierra de grandes viñedos ni de vendimias multitudinarias, pero en el recuerdo de nuestros paisajes infantiles siempre hay una viña con las cepas alineadas en hileras larguísimas que van a morir a un margen lleno de higueras o a una pineda fresca a orillas del mar. La imagen debe de provenir de aquellas viñas ásperas y modestas que descubríamos en la Fosca, en el camino del Mas Juny, algunas tardes de agosto en las que buscábamos la sombra de la pineda de la Dolores, desde la que hacíamos incursiones en la viña para coger cuatro racimos de uva que solía estar poco madura y caliente. Más tarde, de camino a la playa de Castell, íbamos escupiendo las pieles una a una, y dejábamos un rastro en el sendero igual al de aquel cuento infantil.
Es posible que la memoria también haya idealizado las cuatro parras de moscatel de grano pequeño pero muy dulce que se encaramaban por las higueras de la masía de casa, en Aiguaviva. Esa era la uva que tomábamos de postre en septiembre, cuando a la hora de comer poníamos la mesa a la sombra del tilo. En aquellos tiempos, en el campo plantaban las cepas en las tierras más pobres y pedregosas, solo para elaborar el vino del año, que al cabo de cuatro días ya estaba rancio. Pero los campesinos se lo bebían, porque en invierno el frío apretaba en serio y el vino les daba la energía que necesitaban para cavar los campos.
En aquellos años aún no nos habíamos familiarizado con las grandes viñas de Europa. A duras penas conocíamos por los libros los paisajes de las regiones que han hecho del vino una gran industria y una cultura: las viñas que se extienden entre las colinas de Saint-Émilion y los castillos de la desembocadura del Garona; las que dibujan suaves ondulaciones en las pendientes de la Côte des Nuits, en la Borgoña; las que crecen en un orden perfecto siguiendo los meandros del río Mosela y los antiguos campos de batalla de Alsacia; las viñas que crecen como jardines en las proximidades del lago Leman, en Suiza, y las que trepan por las colinas blancuzcas de yeso en Épernay, en la Champaña francesa. Y también la réplica dignísima de nuestro propio país, que descubrimos en la comarca del Penedès en las pocas ocasiones en que hicimos alguna excursión hacia el sur, más allá de Barcelona.
Cuando, a finales del siglo XIX, la filoxera arrasó las cepas de un extremo al otro del país, Cataluña le dio la espalda al vino. Los historiadores cuentan que, en los siglos XVI y XVII, el alcohol destilado abrió las puertas de la exportación a Europa estableciendo las bases de la posterior industrialización de Cataluña. No siempre hemos hecho justicia, pues, a las viñas, sin las cuales no se habrían amasado los capitales que hicieron posible la compra de telares para la industria textil y la industrialización catalana en general. Pasada la epidemia, cuando los pies reintroducidos desde América permitieron reponer los viñedos, ya solo se atrevieron a hacerlo los productores del Penedès y algunos payeses osados, pocos, de otras comarcas catalanas.
En los años cincuenta, nuestro país llevaba ya tres cuartos de siglo sin ser tierra de viñas, pero aún las llevábamos grabadas en nuestro ADN. El vino formaba parte de nuestra cultura y, cuando comenzamos a viajar, nos reconocimos en las viñas torturadas de la costa mediterránea, que nos recordaban la dureza de nuestra propia tierra: las terrazas increíbles de Le Cinque Terre; las vides salvajes que se aferran a los acantilados entre Amalfi y Positano; las cepas que crecen protegidas una a una, preservadas del viento entre las rocas de la punta de Primosten, en la costa croata, y las que cultivan en desniveles de vértigo los monjes de Simonos Petras, en el estado monástico del monte Athos. Y también admiramos con respeto las viñas atlánticas, que no nos resultan tan cercanas pero que valoramos como si sobrevolaran nuestros propios acantilados: el espectáculo sobrenatural de las piedras negras de Lanzarote que resguardan las cepas verdísimas de La Geria para evitar la erosión y retener la humedad y, sobre todo, la viticultura heroica de las montañas que parecen cortadas a cuchillo en la Ribeira Sacra, en Galicia.
Y descubrimos, sobre todo, los viñedos imposibles de las islas mediterráneas, que llegan hasta los cañedos y los tamariscos de las playas más naturales, casi primitivas. Cada isla tiene sus propias viñas, y las cepas cuentan con una personalidad tan marcada como la de los mismos isleños. Hablo de las vides para malvasía de Lipari, de las parras que se mezclan con alcaparras en Salina, de las matas que se aferran a la piedra volcánica del Etna y el Estrómboli, de las cepas torturadas en las islas de Santorini, de Korcula y en el cabo de Barbaria, en Formentera; de las plantaciones milenarias de Rodas y también de Sitia, en el extremo más oriental de Creta. Por todo el Mediterráneo, los viñedos, los olivares y los campos de maíz dibujan paisajes civilizados por el hombre, en un diálogo siempre difícil con la naturaleza.
Durante estos últimos años, parece que en Cataluña se vuelve a mirar hacia las viñas. Nuevas generaciones de campesinos y vinateros elaboran vinos de renombre mundial en el Montsant, en la Conca de Barberà, en el Ampurdán y, sobre todo, en el Priorat de las pizarras milagrosas del Mas d’en Casadó y de la ermita de la Mare de Déu de la Consolació. Desde hace unos años, también vuelve a haber unas viñas magníficas junto al mar de la Costa Brava, en Cadaqués, en el Paní, en Garbet, en el camino de Montjoi y en el Mas del Vent, en la Fosca. Son viñedos modestos, que se esconden tras las vallas de agaves y de chumberas. Vides que se agarran a los bancales cerrados por muros de piedra seca. Cepas imposibles que hablan de la voluntad de echar raíces y de la perseverancia. En tiempos de economías volátiles, este es sin duda un paisaje reconfortante.
CORCHOS
El corcho es la otra cara de la moneda. Cataluña era también tierra de alcornoques mediterráneos, árboles de copa modesta, de ramaje escaso, de hoja pequeña y reseca, y pese a todo de presencia noble, de una belleza extraordinaria. El atractivo del corcho es tan físico como conceptual, propio de un árbol resistente que proporciona uno de los materiales más nobles y complejos de la naturaleza. El poeta Perejaume canta su alma; nadie ha hablado tan bien del corcho como él. Antes, Pere Pla, el hermano mayor del escritor Josep Pla, había ponderado sus cualidades técnicas y prácticas: ligero, elástico, compresivo, impermeable, aislante térmico, corrector acústico y vibrátil, con un alto poder de fricción, resistente, retardador del fuego, durable e inerte. La ausencia de olor y de sabor es precisamente lo que lo ha hecho históricamente insuperable para taponar los líquidos más delicados. Y ese es el origen de la que fue durante décadas una de las industrias más notables del país, la fabricación de tapones de corcho para el champán. Una industria moderna, innovadora, exportadora, con un constante intercambio internacional de talento y tecnología; un auténtico clúster antes de los clústeres.
Cataluña era tierra de corchos, pero hace ya años que nadie planta alcornoques, y pronto los alcornocales solo servirán para salir a buscar setas en otoño, sobre todo oronjas, hongos y setas de cura, y para recoger cortezas de corcho con las que hacer las montañas de los pesebres, si no es que esa tradición navideña también se acaba perdiendo. No hay suficiente paciencia para esperar los treinta años que son necesarios para pelar por primera vez los árboles (el llamado corcho bornizo), y los doce años más para la segunda peladura, que es la que da corchas lo bastante limpias y flexibles para fabricar los tapones. Para que el corcho empiece a ser rentable, pues, hacen falta cuarenta y dos años, un plazo que en esta época de velocidad y vértigo resulta excesivo incluso para los propietarios más tradicionales. Ahora, los bosques de la Albera y de las Gavarres se encuentran cada día más sucios y están tan mal llevados como los alcornocales del norte de África: han dejado de representar un patrimonio para convertirse en un problema.
Este abandono resulta inexplicable, porque el corcho es un milagro natural que solo se da en una pequeña parte de la cuenca mediterránea. Los intentos por introducir su cultivo en otras zonas templadas se han visto frustrados: Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, California, Argentina, Chile y todos los países que han importado con éxito la viña han fracasado en su pretensión de repetir la experiencia con las plantaciones de alcornoque. La leyenda dice que los alcornoques se niegan a prosperar lejos del Mediterráneo, pero la existencia de ejemplares extraordinarios en algunos de los lugares que no han logrado introducir su cultivo intensivo desmiente esa teoría, que solo resulta interesante desde una perspectiva literaria. La realidad es más prosaica: la mentalidad empresarial de esos países no encaja con un plazo tan largo para recupe...