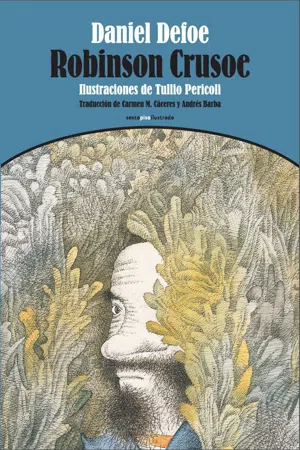![]()
![]()
PREFACIO
El editor considera que si existe en el mundo el relato de unas aventuras privadas que merezca hacerse público, ése es sin duda el caso del presente libro.
Los asombrosos sucesos de la vida de este hombre exceden cuanto pueda haberse leído hasta la fecha (ésa es nuestra opinión al menos) pues difícilmente la vida de un solo hombre es capaz de mostrar una riqueza semejante.
El relato está escrito con modestia y seriedad, aplicando preceptos religiosos a todos aquellos aspectos en los que los hombres sabios han sabido aplicarlos, es decir, en la enseñanza a través del ejemplo y para justificar y honrar la sabiduría de la Providencia en todas las circunstancias de la vida, sean cuales sean.
El editor considera este relato como la pura descripción de los hechos reales, sin el menor rastro de ficción, pero, aunque la hubiera –porque en definitiva estas cosas pueden discutirse–, la diversión, las enseñanzas y los beneficios que recibirá el lector harán que esa cuestión quede completamente al margen. Por ese motivo, y sin más explicaciones, considera que brinda un gran servicio al mundo con su publicación.
![]()
SALGO AL MAR
Nací en el año de 1632 en la ciudad de York, en una buena familia aunque no originaria del país, pues mi padre era un extranjero de Bremen que se había instalado en Hull. Allí alcanzó una buena posición como comerciante, pero abandonó sus negocios y se mudó a York donde se casó con mi madre, que pertenecía a la familia Robinson. Como era un apellido importante en la región, me llamaron Robinson Kreutznaer, pero debido a la habitual modificación en la pronunciación que se hacía en Inglaterra nos acabaron llamando «Crusoe», apellido que nosotros mismos terminamos adoptando y escribiendo y con el que me han conocido siempre mis camaradas.
Yo era el menor de tres hermanos. El mayor fue un teniente coronel de un regimiento inglés de infantería en Flandes, antes dirigido por el famoso coronel Lockhart, y que murió en la batalla a las afueras de Dunquerque contra los españoles. Jamás supe qué fue de mi otro hermano, igual que mi padre y mi madre jamás supieron qué fue de mí.
Como era el menor y no había aprendido ningún oficio, desde muy pronto mi cabeza comenzó a llenarse de pensamientos dispersos. Mi padre, que era muy mayor, me había dado una buena educación, la mejor que podía obtenerse en casa y en las escuelas públicas rurales, y había preparado todo para que estudiara leyes, pero lo único que yo ansiaba era salir al mar y esa voluntad me llevó a enfrentarme con tanta fuerza al deseo, mejor dicho a las órdenes de mi padre, y a todas las sugerencias y súplicas de mi madre y del resto de mis amigos, que se podría decir que ya entonces había algo fatal en aquella inclinación natural mía que me empujaba directamente a la vida llena de miserias que acabaría sufriendo.
Mi padre, un hombre sabio y formal, me dio excelentes consejos para disuadirme de aquel proyecto que intuía en mí. Una mañana me llamó a su habitación, donde vivía confinado por la enfermedad de la gota, y discutió amablemente conmigo el asunto. Me preguntó qué razones tenía, además de mi inclinación al vagabundeo, para dejar mi casa paterna y mi país natal, donde podía tener acceso a los mejores contactos y donde, con dedicación y esfuerzo, podría hacer una fortuna y llevar una vida cómoda y placentera. Me dijo que quienes viajaban al extranjero en busca de aventuras o bien eran hombres desesperados o extremadamente ambiciosos, que perseguían hacer fortuna por cuenta propia o conseguir la fama en proyectos poco ortodoxos, y que ambas cosas estaban o muy por encima o muy por debajo de mis posibilidades, pues a mí me correspondía un nivel intermedio que podría llamarse «el nivel más alto de la vida inferior» y que, en su experiencia, ése era el mejor estrato social, el más adecuado para la felicidad del hombre, ya que no se estaba expuesto a la miseria, a las dificultades, al trabajo ni al sufrimiento de la clase social más mecanizada, ni se vivía avergonzado por el orgullo, el lujo, la ambición ni la envidia de la clase más alta. Me dijo que podía juzgar la felicidad de ese nivel intermedio por una única evidencia: era la posición social que envidiaban todas las personas. Me dijo que hasta los mismos reyes habían lamentado habitualmente las terribles consecuencias de haber nacido bajo la carga de tener que llevar a cabo grandes empresas y habían deseado vivir en ese punto intermedio, entre lo sencillo y lo grandioso, y que como hombre sabio me daba su palabra de que era el nivel de vida más adecuado para encontrar la verdadera felicidad, que él mismo rezaba para no ser jamás ni rico ni pobre.
Me pidió que pensara en ello y añadió que no tenía duda de que yo mismo descubriría que las desgracias eran idénticas para los de arriba y los de abajo, pero que los del medio, a diferencia de los otros, sufrían menos desastres y no estaban tan expuestos a las vicisitudes como los ricos o los pobres. Es más, eran menos vulnerables a los males y a las dificultades del cuerpo y de la mente que aquellos que, debido a los vicios, a los lujos y a las extravagancias por un lado o al trabajo duro, a la necesidad y a la pésima o insuficiente alimentación por el otro, sufrían enfermedades derivadas de sus estilos de vida. Me dijo que aquel nivel social intermedio había sido creado para promover todo tipo de virtudes y alegrías, que la paz y la plenitud estaban a su servicio, que la sobriedad, la prudencia, la tranquilidad, la salud y la sociedad entera con todas sus tolerables diversiones eran bendiciones pensadas para quienes llevaban un nivel de vida intermedio, que de esta forma los hombres pasaban por el mundo en silencio, sin sobresaltos, y se marchaban tranquilamente sin avergonzarse jamás del trabajo de sus manos o de su mente, sin haberse entregado a una vida de esclavitud a cambio del pan de cada día, ni vivían acosados por unas circunstancias que les robaban la paz espiritual y el descanso físico, pero tampoco enfurecidos por una violenta envidia ni abrasados por la codicia de los grandes anhelos, sino deslizándose por el mundo en medio de unas circunstancias favorables y probando con sensatez las dulzuras de la vida en vez de sus amarguras, sintiéndose felices y aprendiendo a ser conscientes cada día de esa felicidad.
Después de decirme aquello me urgió, con seriedad y de la manera más afectuosa, a que no hiciera el papel del joven ansioso y me lanzara a mí mismo a vivir miserias de las que estaba protegido por naturaleza, gracias a la clase social en la que había nacido, que no tenía la necesidad de procurarme el pan, que él me guiaría y se esforzaría por hacerme un justo lugar en aquel estrato social que tanto me recomendaba. Si no me sentía cómodo y feliz en aquel mundo, era por culpa de mi destino o de mis propios errores y en ese caso él no se hacía responsable, ya que aquellos consejos en los que me advertía que no tomara decisiones que sin duda me harían daño lo liberaban de sus obligaciones. En resumen, que me ayudaría si me quedaba, pero que no se haría responsable de mis des...