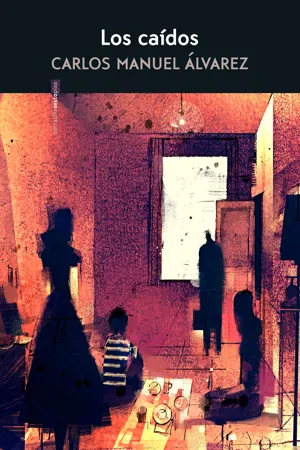![]()
TRES
![]()
EL HIJO
Comíamos en el piso, por ejemplo. No teníamos mesa. Sé que es una cosa increíble, porque mesa todo el mundo tiene, pero ni mesa había en casa, tan pobres éramos. Para mí estaba bien. Yo tenía, ¿qué?, ¿cuatro?, ¿cinco años? Era una fiesta, nada me importaba. De hecho, creía lo único que se puede creer a esa edad, que el mundo venía prediseñado sin mesa en el comedor, que el mundo venía desprovisto de ciertas cosas, en los puros huesos, y que en todos los hogares del país se comía como comíamos nosotros, con un mantel tendido en el suelo, nuestro mantel tenía un tono verde limón y varias manchas de líquidos derramados, y con cuatro cojines como asientos.
Después hubo mesa, creo que la trajimos de la casa vieja de abuela, una mesa que con los años empezó a cojear pero que en su momento llegó en buenas condiciones. Lo que no sé es por qué si en casa de abuela había una mesa, estuvimos durante meses, y puede ser que hasta años, comiendo en el suelo, y debe haber sido por voluntad de Armando, su plan asceta, su plan frugal, su plan hombre nuevo.
Muchas otras cosas faltaron. Nunca tuve patines. Nunca tuve bicicleta. Nunca me celebraron un cumpleaños. Nunca tuve un Nintendo. No es grave, en general, pero lo era para mi barrio, donde al resto de los muchachos, igualmente hijos de padres que trabajaban en el turismo, pero cuyos padres sí robaban con debida prolijidad, nada les faltaba. Yo era la oveja negra de la cuadra. No obstante, puedo admitir que ni la bicicleta ni los patines ni los cumpleaños son cosas esenciales. Lo admito, lo reconozco. Pero el televisor. Nunca tuvimos televisor. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicar lo que significaba llegar de la escuela con ocho, nueve, diez años, y no tener nada que encender, cuando todas las casas tenían? ¿Cómo enfrentarse al hueco del multimueble en el que debería verse la programación infantil?
Ésa es la base de mi personalidad y defiendo al que soy, alguien que veía los dibujos animados en la sala de los vecinos, alguien que tenía que asomarse entre los balaustres de las ventanas ajenas, de pie en un paso de escalera o desde los portales. Y yo era el mejor de mi clase, mis padres lo sabían y lo sabían todos. Y no me premiaron, no se preocuparon por hacerlo. De acuerdo, yo no era consciente en el momento. Creía que mis padres me daban todo lo que podían darme, pero ahora comprendo que no, que pudieron hacer más, sobre todo Armando, aunque no sé por qué mi madre no se divorció, qué sentido tenía cargar con ese adefesio anticuado de marido y, de paso, sacrificar la infancia de sus dos hijos.
Estaba en primer grado y los profesores me sacaban del aula, me paraban frente a una clase dos o tres años mayor que yo, y me hacían repetir la tabla de multiplicar, o los postulados de la geometría euclidiana, una recta es la distancia más corta entre dos puntos, decía yo, o se puede trazar una circunferencia con centro en cualquier punto y de cualquier radio, o cualquier segmento puede prolongarse de manera continua en cualquier sentido, que es un postulado que al día de hoy me interesa sobremanera, o dos rectas paralelas nunca se cruzan, decía, aunque ahora sé que eso es falso, porque en algún momento y en algún punto del espacio todo se cruza, lo recto y lo curvo y la nada, y mis maestras me miraban con orgullo, los alumnos mayores no, por supuesto, más bien me odiaban, pero mis maestras sí que me celebraban y aplaudían, yo era su trofeo, el niño mimado, y tienen que habérselo dicho a mis padres. Naturalmente, mis padres nunca me ayudaron con una tarea, no tenían que hacerlo, yo lo resolvía todo, mi habilidad con los números era probada y notoria, y mis padres nada hicieron, lo sabían y nada hicieron, al parecer creyeron que merecían un hijo como yo, pero visto desde hoy queda demostrado que no me merecían en absoluto.
¿Qué les hubiera pedido? Un mínimo de reconocimiento. La única respuesta que obtuve de mi padre ateo fue la siguiente: no existen los reyes magos, son un engendro maligno, un invento que busca confundir, alienar a los niños y embrutecerlos. Tenía razón. Instruirme contra las farsas que la chusma suele tomar por ciertas estuvo bien. Pero quiero llamar la atención sobre dos cosas.
La primera es que la función de un padre, si va a despojarte de los reyes magos, es sustituirlos, no dejarte a los seis o siete años sumido en la orfandad, como me dejó Armando a mí. Apagó la luz y me quedé a solas en la habitación oscura de mi inteligencia, tragando en seco, como una recta disparada a través del espacio y que, por más que avanzara, nunca se cruzaba con nadie, aun cuando las leyes ocultas del universo indicaban que podía y debía suceder, la compañía y la soledad son hasta un punto.
No quiero decir nada con esto, pero yo era un niño que se iba hasta el espejo del baño, porque por suerte teníamos espejo en el baño, y que permanecía mirándose a sí mismo durante varios minutos, sorprendido, el niño que yo era, de que eso que se reflejaba fuese él, completamente extrañado de sí mismo, tratando de entender o digerir qué era lo que se reflejaba y cómo lo que se reflejaba era más suyo que otra cosa, o era todo lo que él era, todo el infinito de sus ensoñaciones, desvaríos y pensamientos tiernos, toda la suma vertiginosa de rotundas intrascendencias que ya desde niño el hombre es, resumido en esa silueta facial en la que, con razón, no podía reconocerme por completo.
Y lo segundo es que luego, ya a los diez o a los once, Armando sí que quiso suplir a los reyes magos con su ideología y fue peor. Porque alcanzó su objetivo. Debuté en esa máquina de moler carne que es pensar como tu padre, asumir las pasiones y las furias de tu padre. Y todo sin televisor. El televisor no aparecía por ningún lugar. Empecé a leer ya con más disciplina, pero no por verdadero disfrute. Leía en las noches y leía los libros que Armando me daba, la compilación de anécdotas del Che Guevara donde se cuenta cómo el Che Guevara rechazó el regalo de una bicicleta para su hija, porque las bicicletas pertenecían al Estado, al pueblo en general, y nadie debía hacer un uso particular de ellas.
Le pregunté a Armando por qué si las bicicletas eran para todos, y no para gente en particular, se fabricaban bicicletas para que se montaran individuos, y por qué no se fabricaba una bicicleta gigante en la que pudiéramos montarnos y pedalear todos a la par, millones de pedales al mismo tiempo, girando en la misma dirección. Eso es lo que hacemos ya, dijo Armando, vamos en una bicicleta gigante, hijo, de eso se trata, estamos pedaleando la bicicleta de la justicia. Entonces recuerdo la voz de mi madre, que parecía no atender pero que efectivamente estaba atendiendo, tal como siempre hacen las madres, que están en todo, diciendo que estábamos pedaleando, cierto, pero con la cadena caída.
Ella mismo se rio de su chiste. Armando no, al contrario, no le cayó nada bien. Luego Armando, incansable, siguió inoculándome su energía positiva, su código moral, su inagotable optimismo, inyectándome todo el material radioactivo que, por supuesto, en cuanto entró en contacto con la realidad no hizo más que estallar como el líquido de una batería rota y transformarse en frustración. Tengo dieciocho y soy un viejo. Eso era lo que en realidad Armando me estaba inyectando. Y sí que llegas a padecer los conflictos y las creencias de tus padres. Es la fractura que te ha engendrado, hasta que te sacudes con furia.
La enfermedad de mi madre es a la larga un anzuelo que mi madre ha lanzado para que regrese a ellos. Lo supe desde el primer momento. En la primaria, yo la esperaba con desesperación a la hora de salida. Su figura esbelta y protectora doblaba la esquina, me rescataba y me llevaba a casa. Un recuerdo que intenta volver en las madrugadas de guardia y que yo aparto. El beso de mi madre en la puerta del colegio. Su abrazo de las cuatro de la tarde. Sus preguntas sobre las asignaturas, su delicada conversación, tibia y amorosa como un guante, sus regaños inofensivos. En secundaria, quise que me matricularan en su escuela, y ella también quiso, pero Armando no lo permitió.
Ahí comenzó mi éxodo por colegios e internados, yendo muy poco a casa, siendo apenas un niño o un adolescente. Luego el Ejército me reclutó. Llevaba varios meses en el sector militar, durmiendo en el albergue los días de pase, pero mi hermana me visitó y me dijo: Nuestra madre está enferma. Y yo dije que no, pero volví. Y me senté a la mesa. En un inicio se notaba la tensión. El ruido del televisor de fondo. Mi madre se mostró más condescendiente que nunca, a pesar de su aspecto demacrado y penoso. Armando intentaba iniciar conversaciones que no sabía cómo seguir. Fui igualmente expresivo, hasta donde pude. Mi hermana apenas conversaba, pero su cara mantenía en pie ese rictus silencioso de concordia y placer que al menos alcanzaba para decirnos a todos lo feliz que estaba porque volviéramos a reunirnos.
En la sobremesa intenté relajar el ambiente, romper un poco el artificio, porque a fin de cuentas ésa es mi familia, y le conté a mi hermana la historia que un soldado me había contado en la unidad, y luego todo fue muy patético, muy ridículo, sobre todo extremadamente ridículo pero real, odiosamente real, y yo, sin poder creerme lo que había sucedido, me fui a dormir, y muy temprano me presenté en el sector militar, y a las ocho de la mañana asumí mi turno en la posta dos, donde me puse a divagar bajo una tupida mata de aguacates, y me vi nuevamente de muchacho, íbamos a la playa en el primer Lada que tuvo mi padre, antes del Nissan y antes de todo, una de las pocas veces que Armando aceptó llevarnos a la playa en su carro, si no la única vez.
Era domingo, la playa y los hoteles quedaban a unos veinte kilómetros del pueblo, no más, mi hermana y yo jugábamos en el asiento trasero, retozábamos y cantábamos canciones que, a pesar de la diferencia de edad, a los dos nos gustaban, quizás porque mi hermana siempre ha sido un poco menor de lo que es y yo un poco mayor de lo que soy, y al rato mi hermana se durmió, entonces yo me volteé y empecé a mirar la carretera, cómo se alejaba desde el asiento trasero del carro, y cómo yo miraba con la barbilla apoyada en mis manos y cómo el aire me batía los pelos.
De alguna manera, sigo encima de ese auto, pensé en la posta dos. De alguna manera, mis padres ya han parqueado, se han bajado, se han puesto las trusas, se han metido en la playa o se han dorado en la arena, y yo sigo en el auto, viajando con mi hermana, un auto de época, pero mi hermana va dormida, no porque tenga sueño, sino porque no quiere y quizás porque no puede ver lo que yo veo. He buscado afuera la bondad, pero sólo encuentro la disolución.
![]()
LA MADRE
Fue malo para todos, y fue terrible para los maestros, aunque a los maestros con experiencia que marcaban alguna pauta nos fue un poco mejor. Apenas un centímetro mejor, pero en los años duros un centímetro representaba una inmensidad. Quienes lo vivimos, lo sabemos. A Migdalia y a mí algunos padres nos regalaban lo que podían. Se acercaban como se acerca la gente que nada en la escasez y no va a aceptar un no como respuesta y nos decían: Mire, queremos dejarle esto, maestra, queremos agradecerle lo que hace por nuestro hijo. Los profesores desertaron en masa y se fueron al turismo. Apenas nosotras y unos pocos más nos quedamos. Los padres, que a pesar de todo seguían queriendo que sus hijos fuesen educados, supieron apreciar nuestra capacidad de resistencia.
A veces nos íbamos con medio litro de aceite, a veces con algún paquete de croqueta o un trozo de chorizo. A veces con un pozuelo de huevos, o con algunas libras de azúcar o de arroz. Incluso, si nos poníamos muy dichosas, con una o dos libras de tomate o pepino o con el milagro de algún aguacate maduro. No sé de dónde la gente sacaba comida. Nadie lo sabe, en realidad. Ahora, que lo pensamos, sólo recordamos un círculo de hambre, un estado de sitio en el que no había nada, un hueco en los platos, un hueco en las tiendas, un hueco en el congelador de los refrigeradores, un hueco en los surcos y las fábricas y un hueco, el hueco mayor de todos, en nuestro corazones y estómagos.
Pero está claro que ese hueco no pudo ser al final tan grande ni tan absoluto como lo recordamos, porque si nos guiamos por nuestra memoria, no deberíamos haber sobrevivido. El desenlace inevitable para la penuria que recordamos habría sido una pira maltrecha de cadáveres, carne descompuesta, zumbido de moscas. Pero no fue eso lo que sucedió. Estamos como estamos, sí; rengueando, sí; mutilados, sí; destrozados, sí; pero vivos. No importa lo que nuestra memoria indique, hubo comida. Energía insuflada desde algún sitio. Creo que desde adentro, desde la propia miseria.
Las células poseen vesículas que en situaciones límites degradan parte de los propios componentes celulares con el fin de mantener el equilibrio interior. Hay una especie de freno molecular que impide que la autofagia se le escape a las células de las manos y que todo ese proceso de autodestrucción regenerativa se descarrile y el balance entre la energía que la célula en ayuno consume y la energía que crea a partir de ese consumo se vaya a pique, con la aparición de enfermedades y, a su vez, la derrota del plan de emergencia celular, un fino engranaje optimizado a través de millones de años de evolución. Algo así ocurrió.
Nosotras, Migdalia y yo y varios más, arañábamos lo que podíamos. En ocasiones, de camino a casa, nos preguntábamos qué hacía que la gente siguiera obsequiando, cuando no tenían nada que obsequiar. Se puso de moda un tema bailable. La protagonista era una gallina vieja que al principio nadie quería comerse pero que luego todos se disputaban. «Que le den candela», se llamaba la canción, y me temo que no dejábamos de bailarla porque, a pesar de todas las familias que criaron pollos en jaulas al calor de un foco incandescente, la canción se había convertido ya en el único lugar en el que podíamos no sólo encontrar una gallina, sino, incluso, comérnosla. Primero despreciada, y luego codiciada por todos, la gallina terminaba convertida en sopa.
Cierta tarde, contra todo pronóstico, en medio de alucinaciones con gallinas imaginarias, una madre me entregó, envueltos en una bolsa de nailon, unos bistecs de pechuga de pollo. Su hijo era de los menos aventajados del aula, yo solía tratarlo con particular desdén, pero aun así, cuando su madre me entregó los bistecs, pareció sonreír. Creía que me odiaba, tal como los niños brutos odian a sus maestras, pero aquel alumno no me odiaba, al menos no en ese momento, sino que se mostraba contento. Gracias a él y a su gente en casa de su maestra esa noche iban a poder comer.
Eran las cuatro y veinte de la tarde, las puertas del colegio ya cerraban, y la madre del alumno puso la bolsa en mis manos con premura. Todo el tiempo se robaba, todo el tiempo se repartía lo robado, una rutina que se ha mantenido hasta hoy, aunque seguramente aquellos bistecs específicos, fileteados de un pollo que con mil trabajos y durante meses la madre del alumno estuvo engordando en el patio de la casa, habían sido separados expresamente para mí.
Estas hipótesis florecieron después. Aquella tarde, la madre del alumno no hizo más que entregarme la bolsa de nailon, yo no hice más que tomarla, agradecerle por convención, y lo único que despertó en mí cierto interés fue la humedad, el estado de descongelación en que ya se encontraban los bistecs. Ni siquiera esperé a Migdalia. Necesitaba cocinarlos antes de que alguna desgracia ocurriera. Vivíamos sumidos en apagones y no tenía dónde guardar el paquete.
María jugaba en la sala con algunos trastos, telas, plásticos, brazos y cabezas de muñecas desgreñadas. Diego coloreaba un libro de dibujos, pero a lápiz, sin crayolas, de ahí que todos los animales y las plantas del libro fueran grises e idénticos, como en un invierno atroz. Mi suegra, aún viva, venía durante el día y los cuidaba.
Enseguida me cambié de ropa, me puse un par de chancletas y me amarré a cocinar. Había tizne en las paredes y la casa se caía a pedazos. Tenía que aprovechar la luz del sol. Adobé los bistecs con sal y limón, algo simple. Los limones apenas rezumaban. Escogí el arroz a vuelo de pájaro. Los bistecs tenían un color muy tierno, daba un poco de tristeza comérselos, usar algo tan bello una sola vez.
Les dije a mis hijos que habría bistec de pollo para la comida. Habían desayunado medio vaso de leche y un pan tostado con aceite y sal, almorzado un plato de harina dulce, pero no tenían hambre. Sus organismos aún en formación aprendían a administrarse. Ninguno de los dos reaccionó con interés. Bien pensado, no recordaba que hubieran comido bistec de pollo en edad consciente. Y si lo habían comido por accidente alguna vez, no tenían por qué recordarlo como una comida especial.
Cuando Armando llegó a la casa, se metió también en la cocina, incluso con su uniforme de trabajo. Ambos entendíamos el acontecimiento. Teníamos unas ensaladas para el fin de semana, pero él sugirió que quizás podíamos adelantarlas para la ocasión. Comer un día bien y no una semana mal. Por supuesto, le dije, por supuesto, amor, adelantemos la ensalada. ¿Qué hay?, dije. Un mazo de habichuela y un aguacate, dijo. De acuerdo, dije, hagámoslo. Preparamos la habichuela, troceamos el aguacate, lo rociamos con un poco de aceite, y cocinamos los bistecs, aderezados con rodajas de una cebolla que encontramos entre los deshechos del viandero después de escarbar. Era nuestro día de suerte.
Tendimos el mantel, nos sentamos en nuestros cojines y servimos los platos. Más para los niños, como siempre hacíamos. Algunas familias, y no las reprocho, al contrario, creo que tenían razón, actuaban de manera distinta. Los padres, encargados de buscar la comida, se alimentaban más porque si no se fortalecían, y alguna enfermedad los tiraba en cama, ¿quién iba luego a alimentar a sus hijos? Yo fui partidaria de implantar ese método, pero Armando se negó. Los niños primeros, decía siempre.
Empezamos a comer. Había más color en los platos que de costumbre. Armando me miraba y yo lo miraba con los ojos abundantes y había una risa loca que se escuchaba y que provenía de nuestras cabezas. Combinábamos el verde amarillo intenso del aguacate, el dorado del bistec, el blanco del arroz, la habichuela verde oscura, la cebolla translúcida, todo ese festival de matices y sabores juntos en una sola cucharada. Once irrepetibles cuch...