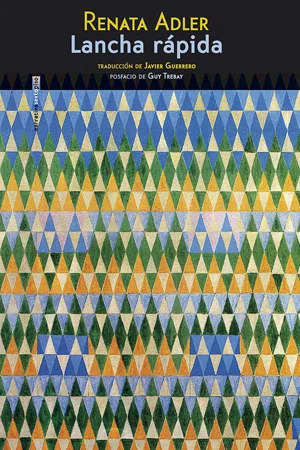![]()
LA AGENCIA
El barco era viejo. La comida era hervida. Los camarotes no estaban en buenas condiciones. El trayecto duró más de una semana. La clase en todos los camarotes, en todas las cubiertas, era clase turista. Al noveno día de salir de Nueva York, la noche antes de llegar a Cobh, organizaron un concurso de talentos cerca de la sala de máquinas. Una chica de Briarcliff bailó claqué al son de un himno. Tres chicos de Tufts tocaron «Aloha-Oe», utilizando tenedores y vasos de agua llenos hasta alturas diversas. Una pareja, que regresaba a Baviera después de veinte años, cantó «Du, du liegst mir am Herzen» siete veces. Un empleado de Albany hizo imitaciones, dando la espalda al público para componer su expresión antes de cada una. Un jefe de un grupo de scouts de Tenafly dio vueltas en su monociclo. La hija de la pareja bávara, que al principio se había mostrado reticente a actuar, cantó uno de los temas preferidos de la ópera alemana, que, traducido, decía «Alégrate, Fritz. Alégrate, Fritz. Mañana habrá ensalada de apio». Y luego, un estudiante indio de McGill, que había subido al barco en Montreal, se enrolló un turbante en la cabeza, despacio, con parsimonia. Eso fue todo. No ganó el premio –una escena bucólica en mazapán–, pero dio que pensar sobre qué es el talento. No me volví a encontrar con un concepto de talento tan interesante hasta que, años después, en una trinchera en el Sinaí, un soldado israelí nacido en Yemen masticó y tragó una cuchilla de afeitar para impresionar a Yael Dayán.
Ese año, un beneficiario de una beca Fulbright en París se había unido a una banda de luchadores callejeros en Budapest. Un becario Fulbright de Florencia había muerto con un grupo de turistas al que había estado guiando a través del desierto de Libia. Los estadounidenses no iban a quedarse de brazos cruzados. Los estudiantes con becas en el extranjero perdieron el permiso para recibir sus cheques por correo. Tener que presentarse para cobrarlos en persona los mantenía en su lugar, una vez al mes al menos. En Estados Unidos, un grupo de estudiantes que conducían un coche por el país para llevárselo a su propietario, al que no conocían (una agencia hizo la transacción), aceleraron durante horas por el desierto. Ya casi anochecía. No habían visto más coches desde el mediodía. Luego, a la distancia, con el sol rojo que se ponía justo detrás, divisaron un coche, en el horizonte, viniendo hacia ellos. Rieron y siguieron conduciendo. Durante varios minutos, los dos coches aceleraron en sus carriles, uno hacia el otro. Conductores y pasajeros empezaron a sonreír y saludar en el desierto. Al cabo de unos segundos más –riendo, gritando, saludando–, los dos coches colisionaron. Había doce ocupantes en total, y ninguno estaba muerto cuando terminó todo. Un chico de diecisiete años recuperó la conciencia en el aire, atrapado y sostenido por cables telefónicos. Estaba demasiado sorprendido para estar asustado. Bajó por los apoyapiés del poste telefónico con calma. Tenía una fisura en el brazo. Los demás, sólo magullados, estaban dispersos a lo largo de varios metros de autopista. Se levantaron poco a poco, miraron lo que quedaba de los dos coches, se estremecieron y se sentaron juntos.
El chihuahua artrítico, de ojos vidriosos y mirada perdida, caminaba sobre el mantel entre platos y copas. Nos hallábamos en un restaurante cercano al Banque de France. Madame Deveraux estaba contando sus experiencias de la guerra. Había enrollado vendas. Había sufrido privaciones, inconvenientes. Había soportado la información de la situación en el frente. Al principio, las noticias de los guetos en Europa Oriental habían incitado su compasión, pero luego se quedó consternada. Los habitantes del gueto, le contó una alta autoridad, habían robado todos los pomos de las puertas y los habían vendido. Tenían ese espíritu comercial; ella había sido ingenua. Pero cuando, como monsieur Devereux ya sabía que ocurriría, vendieron las vendas, madame no pudo enrollar ninguna más. Ella captó nuestra atención:
–N’est-ce pas, mon petit –dijo, tocando un pequeño trozo calvo detrás de la oreja del chihuahua.
El perro resolló y se estiró. Se volcó una copa de vino.
–N’est-ce pas, mon petit, qu’ils allaient trop loin.
No fue uno de nosotros el que volcó la copa. Fue el perro. Estábamos esforzándonos mucho. Tal vez era de nuestro francés de lo que no nos sentíamos seguros.
Habíamos hecho la cola. Habíamos cruzado el Atlántico en un pequeño barco de la naviera francesa llamado Flandre, al que llamábamos Flanes, en parte por la broma, pero sobre todo para evitar pronunciar la erre francesa en presencia de los demás, algo que entonces nos parecía de capital importancia. Habíamos hecho cola para conseguir la carte de séjour y la tarjeta de identidad, para la acreditación de estudiante y el certificado de convalidación de nuestros títulos de Estados Unidos. Después de permanecer en una cola el tiempo suficiente para llegar hasta el burócrata cuyo trabajo consistía en emitir un documento, descubrimos que el requisito para obtenerlo era otro documento. Al final de la cola para ese otro documento, el burócrata de turno nos informó de que no podía emitirlo sin pruebas de que ya habíamos obtenido el primero, o un tercero, o quizá otros o ambos. Era otoño de 1961. Estudiantes franceses –y, por lo que sabíamos, estudiantes de cualquier otra nacionalidad– ya estaban quemando banderas estadounidenses en el patio de la Sorbona, en defensa, dijeron, de Cuba. Estaba claro que nos odiaban. Nos quedamos allí. Sonreímos. Habíamos ido al extranjero con la sonrisa estadounidense. Éramos muy serios. Sólo los menos serios de nosotros vagábamos por las calles por la noche, entonando «La paix en Algérie» con un grupo de estudiantes o «Algérie française» con otro, hasta que los dos grupos llenaron los bulevares, convergieron y, con la ayuda de policías antidisturbios que ondeaban capas pesadas, se enfrentaron. Esa misma noche el Marquis de Cuevas fue llevado en palanquín a una actuación de ballet en la Ópera, donde lo cubrieron de pétalos de rosa, y Bonbon Wechsler de Santa Bárbara, que ya se había echado un novio marroquí y estaba gritando consignas con él para mejorar su francés, perdió la pista de su novio y, siendo arrastrada por el borde de la manifestación, fue accidentalmente empujada por la ventana de una librería en la calle Bonaparte, donde casi murió desangrada entre juegos de cartas del tarot viejos e incompletos. Estudiantes estadounidenses de La tierra baldía compraron las barajas completas después de la guerra.
–Nada más lejos –no deja de murmurar para sus adentros el hombre que limpia esta oficina por la noche–. Nada más lejos. Nada más lejos.
La cola más importante, la más larga y la más amarga, era la cola para los restaurantes estudiantiles. Algunas personas se quedaban en ella durante cuarenta y seis horas seguidas. La tarjeta de restaurante exigía que todas las otras tarjetas y documentos estuvieran en regla. Con mucha frecuencia, un estadounidense u otro estudiante extranjero llegaba con su expediente completo al mostrador y era recibido con esa mirada, encogimiento de hombros y expresión de perfecta insolencia que caracteriza, en todas partes, al burócrata que disfruta de su poder de obstruir. Muchos estudiantes lloraban. La mayoría de ellos insistían, con esa rotunda determinación por comprender el país y el idioma que los llevaba por caminos muy diferentes. En ningún otro idioma, por ejemplo –y desde luego no en el nuestro–, estábamos tan increíblemente familiarizados con el vocabulario de iglesias, naves, gótico flamígero, arcos, ábsides, capiteles, cruceros: o con letras de himnos y cantos medievales de amor cortés. Hablábamos de la cualidad del azul en las ventanas teñidas de Chartres, que la ciencia moderna no había sido capaz de reproducir, como si el artesano medieval que la había llevado a cabo fuera un colega. Sabíamos que había pasado a su diócesis la cuenta de los zafiros molidos que había comprado para crear ese color. La ciencia moderna, al menos, había establecido que los zafiros no desempeñaran ningún papel importante en su composición. Fue nuestra primera y más erudita apreciación de las cuentas de gastos infladas.
Las modelos caminaban por la pasarela, examinaban al público con desprecio total, serias, daban media vuelta y salían. Por alguna razón, esto inducía a las clientas a comprar. Al cabo de un año, convencidos de muchas cosas europeas y aun así estadounidenses hasta la médula, todos volvimos a casa.
Tenemos treinta y cinco años. Algunos tenemos canas. Todos hacemos abdominales o alguna otra cosa para mantenernos en forma. Yo misma llevo bifocales. Como todavía no estoy acostumbrada a llevar gafas, tiendo a subestimar la distancia requerida, por ejemplo, para dar un beso en la mejilla. Si la otra persona también lleva gafas, es probable que las monturas se entrechoquen. Hemos tenido algunos borrachos, un ocasional brote psicótico, once divorcios, un niño autista, seis abortos, dos homosexuales imprevistos, varias relaciones de las que duran toda la vida y son calmadas y tristes, un ahogado, dos casos de enfermedades graves, una persona odiada cada uno, ningún crimen. Que no haya habido ningún crimen no es poca cosa. Podríamos haber atropellado a alguien en la facultad y habernos dado a la fuga. Antes de eso, podríamos haber dejado de poner monedas en las vías para que los trenes las curvaran y de tratar de subirno...