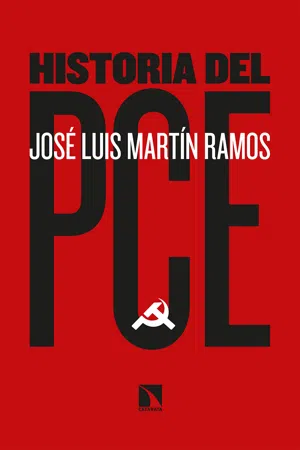CAPÍTULO 1
EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN MUNDIAL
Ha llegado la revolución
Desde mediados del siglo XIX el movimiento obrero soñó con el advenimiento de un momento revolucionario con el cual alcanzar la utopía de una sociedad igualitaria, y por ello realmente libre. Una utopía, no una quimera, y además necesaria; surgida de la división de clases, del paroxismo de la desigualdad establecido por el capitalismo, no como daño colateral, sino como núcleo del sistema. La proclamación de la Comuna en París, en marzo de 1871, como respuesta popular a la derrota del Imperio francés de Napoleón III a manos de la Prusia de Bismarck, hizo pensar que el momento había llegado. Fue fugaz, Thiers, con los restos del Ejército napoleónico y la ayuda de tropas prusianas, acabó con la Comuna; sepultada bajo un mausoleo humano de decenas de miles de muertos, presos y deportados, aunque nunca olvidada. La hegemonía burguesa, tan potente que redujo desde entonces el vocablo “liberal” a sus acepciones de liberalismo económico e individualismo, aseguró a partir de esa década cuatro decenios de paz interna en Europa; al tiempo que sus gobiernos ponían al servicio de la expansión imperialista del capitalismo los ejércitos que hasta entonces habían dirigido tan frecuentemente contra los pueblos.
No se sabía cómo ni cuándo se produciría un nuevo momento. No obstante, el movimiento obrero siguió creciendo y añadió a sus formas societarias la constitución de partidos, impulsados bajo la propuesta de Marx de que las clases trabajadoras desarrollaran con organizaciones propias su propia política de clase. Esa fue la razón del nacimiento de la socialdemocracia y la Segunda Internacional, en la década de los ochenta del siglo XIX. Tiempos nada revolucionarios en Europa, en los que la revolución era sobre todo una esperanza. El socialista francés Paul Lafargue escribió en 1882 que, a pesar de lo que pudiera parecer, “la revolución está cerca. Solo es preciso el choque entre dos nubes para determinar la explosión al cabo de la cual está la explosión humana”. En el tránsito del siglo XIX al XX los partidos socialistas pasaron de la esperanza, casi religiosa, en ese advenimiento a considerar la organización del momento revolucionario. Se dividieron entre los que defendieron que este solo podía ser, en realidad, un proceso evolutivo a través de la reforma del sistema y los que, sin negar el beneficio material de las reformas, consideraban que el cambio de un sistema a otro necesitaba una ruptura que solo podría llevarse a cabo por la movilización de las clases trabajadoras.
El debate interno sobre la conveniencia de una u otra opción pasó a ser un debate sobre su necesidad y su posibilidad. El impulso del cambio lo proporcionaron la agravación en 1905 de los conflictos entre las potencias internacionales por el reparto del mundo, con la amenaza de una guerra general, por un lado; y, por otro, la Revolución rusa de 1905-1906, cuyo estallido marcó el desenlace de la guerra entre el Imperio del zar y el de Japón, iniciada un año antes. Desde el Congreso de Stuttgart de la Segunda Internacional, en 1907, una parte de la socialdemocracia consideraba que la única manera de impedir la guerra o de acabar con ella si estallaba era la movilización revolucionaria de las clases trabajadoras y populares. Así lo habían defendido entonces Lenin, Rosa Luxemburgo y Martov —menchevique de izquierda—, consiguiendo que su previsión, que solo era una manifestación genérica, fuese aprobada por el congreso. Entre 1907 y 1914 el término “revolución mundial” se fue consolidando en el discurso socialdemócrata, incluso August Bebel lo usó en 1912 como argumento oratorio en el Reichstag. Aunque antes de la guerra fue sobre todo descriptivo o propagandístico. El estallido de la Gran Guerra en el verano de 1914, convertida en una catástrofe humana de características y dimensiones mayores que las pestes del pasado lejano, vino a zanjar el debate. La guerra significó la quiebra de aquella hegemonía burguesa liberal que tan feliz se las prometía a finales del XIX, y la primera consecuencia social fue la respuesta airada de las clases trabajadoras y populares de San Petersburgo el 8 de marzo de 1917. La tormenta había sido la guerra, y de ella habían nacido los choques que originaron el rayo de la revolución, que no cesaba y se hacía cada vez más intenso.
Durante nueve meses esa transformación se disputó en los territorios del caído Imperio del zar, trasladando a la práctica el debate intelectual y político que arrastraba el movimiento obrero; hasta que el 7 de noviembre de 1917, la disyuntiva entre reforma o revolución se resolvió en el proceso ruso en favor de la segunda opción, con la insurrección liderada por el ala radical de la socialdemocracia: los bolcheviques de Lenin. No resultó un episodio local. La prosecución de la Gran Guerra y su desenlace final en la revolución alemana, en noviembre de 1918, generalizaron la onda revolucionaria. El espectro anunciado por Marx y Engels en su Manifiesto comunista en 1848, y que no recorrió Europa ni entonces ni en 1871, volvía a aparecer ahora, por un lateral de la casa, para recorrer no solo el continente, sino todo el mundo, durante un siglo.
Cuando estalló la guerra, Lenin ató los cabos enseguida: la guerra imperialista mundial había de ser transformada en guerra civil revolucionaria, también mundial, y para ello era ineludible constituir una Tercera Internacional; integrando en ella a los sectores del movimiento obrero que venían rechazando el reformismo. Hasta 1917, Lenin no pudo hacer otra cosa que defender esa perspectiva. Lo hizo en los medios de la izquierda socialista y en el movimiento contra la guerra iniciado en Zimmerwald en 1915. Su postura quedó siempre en minoría frente a la posición de no romper con la Segunda Internacional, sino reconstruirla desde la recuperación de los principios fundadores, que tampoco confiaba en la expectativa de un estallido revolucionario generalizado. Cuando en 1917 estalló la revolución en el Imperio zarista, Lenin se vio corroborado por el hecho. Lo enfocó con luces largas y concluyó que la transformación de la guerra imperialista en guerra civil había empezado en Rusia; que había que mantener la revolución hasta que se produjera también en occidente; y que, en esa perspectiva, era preciso que los bolcheviques fundaran inmediatamente la Tercera Internacional.
Esa última propuesta resultó precipitada incluso para él mismo. En occidente no se produjeron movilizaciones revolucionarias en 1917, la rusa quedó aislada y la guerra se recrudeció con la intervención de Estados Unidos y la gran ofensiva alemana de la primavera de 1918. Lenin, en su defensa en marzo de 1918 ante el Comité Central bolchevique de firmar la paz por separado con los imperios centrales, reconoció que hasta que no se produjera en occidente un levantamiento la revolución mundial, sería “un magnífico cuento, un hermoso cuento”, y lo mismo la nueva Internacional. De “hermoso cuento” pasó a expectativa real con la revolución de noviembre de 1918 en Alemania, que derrocó al Imperio alemán y dio paso al fin de la Gran Guerra. Fue entonces cuando los bolcheviques dieron el paso anunciado por Lenin en 1917. Un paso que no tuvo ya como referente la bancarrota de la Segunda Internacional ni la guerra mundial, finalizada, sino la progresión del proceso revolucionario iniciado en el Imperio ruso que se difundiría por Europa entre 1918 y 1919.
El 24 de enero de 1919 el diario Pravda publicó la convocatoria urgente del “primer Congreso de la nueva Internacional revolucionaria” impulsada por el Partido Comunista Ruso-bolchevique (PCR-b) (Raggioneri, 1973; Agosti, 1974). Su propósito estuvo claro desde aquel anuncio: constituir una Internacional Comunista con un vínculo permanente entre sus componentes para una acción común, en la que se subordinaran los intereses de cada uno de ellos al interés común de la revolución a escala internacional. La noticia se dirigió de manera expresa a una cuarentena de organizaciones o corrientes de la socialdemocracia contrarias a la guerra: los partidos que ya se llamaban comunistas —en Austria, Hungría, Polonia, los países bálticos, Bielorrusia, Ucrania y Holanda— y otros que mantenían la denominación de socialistas o laboristas —en Bulgaria, Chequia, Noruega, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos—; minorías organizadas como la Liga Espartaquista alemana, las facciones de izquierda socialista de Suecia, Suiza y Francia o, sencillamente, “elementos” revolucionarios en los casos del socialismo español y del portugués. También se convocaba al sindicato revolucionario Industrial Workers of World (IWW), fundado en 1905, cuyo núcleo principal estaba en Estados Unidos, con presencia también en el Reino Unido y México; y a la Internacional Juvenil Socialista. Esa consideración del sindicalismo revolucionario y del movimiento juvenil habría de tener un sentido particular en el caso de España.
¿También en España?
La referencia al socialismo español en la convocatoria manifestaba el escaso conocimiento que de él se tenía; tampoco se hacía ninguna alusión a la CNT. El desconocimiento era mutuo; lo que se sabía del Imperio del zar y de la socialdemocracia rusa en el movimiento obrero español, antes de 1917, tampoco era prácticamente nada. La reacción ante el inicio de la revolución en Petrogrado y su desarrollo posterior fue distante y dispar.
La dirección del PSOE lo hizo a través de El Socialista, con una serie de artículos publicados sin firmar, entre el 17 y el 24 de marzo, bajo el título “El movimiento revolucionario ruso” y el mucho más significativo subtítulo “Contra el espíritu alemán”. Plenamente aliadófila, asumía que la guerra se libraba entre pueblos con ideales progresistas y democráticos frente a imperios de la Europa Central autoritarios y reaccionarios; una versión que fallaba, al ser uno de esos aliados la autocracia zarista. Su derrocamiento acababa con esa anomalía y reforzaba, a sus ojos, el carácter democrático de los aliados. El derrocamiento del zar y el Gobierno provisional formado por miembros de la Duma se consideró un movimiento patriótico de dignidad nacional y no una revolución social (Forcadell, 1978). Empeñada en defender que el único camino de avance hacia el socialismo pasaba por la acción parlamentaria, solo se consideró el protagonismo de la Duma; como se subrayó en los citados artículos: “La Revolución rusa, como la francesa y como la inglesa, las dos más importantes de la historia, se ha producido como un choque entre el Parlamento y el poder constituido”. No se hizo en ellos alusión al Sóviet de Petrogrado. Diferente fue la reacción de la prensa anarcosindicalista, que negó que la revolución fuera resultado de la acción de la Duma, puso todo el protagonismo en el pueblo y destacó la novedad del sóviet ignorada por El Socialista: “Un comité formado por representantes de los obreros y los soldados para vigilar los actos del Gobierno provisional tiene un significado muy elocuentísimo [sic]” (Solidaridad Obrera, 30 de abril de 1917). Que el resultado de la revolución fuese un Gobierno y la falta de mayor conocimiento, inducían, empero, a juzgarla con cautela.
En las filas socialistas y anarcosindicalistas no hubo tampoco reacción notable que trascendiera al público. En ambas, la posición ampliamente mayoritaria era la aliadófila y solo un minoría ínfima socialista se identificaba con el movimiento antibélico de Zimmerwald: el catedrático de Psicología José Verdes Montenegro, que en el X Congreso del PSOE, en 1915, había pedido sin éxito la condena de la guerra; Virginia González, miembro de los comités nacionales del partido y del sindicato socialista, la Unión General de Trabajadores (UGT); el periodista y concejal socialista en Madrid, Mariano García Cortés; los jóvenes socialistas de Madrid —entre Manuel Núñez de Arenas y Ramón Lamoneda, con algún peso creciente en el partido—, que en 1915 habían propuesto sin éxito que las Juventudes Socialistas se adhirieran al movimiento de Zimmerwald. En 1917, las militancias estaban ocupadas en el aumento de la conflictividad social y política y su propia movilización
Entre marzo y noviembre de ese año, mientras la Revolución rusa...