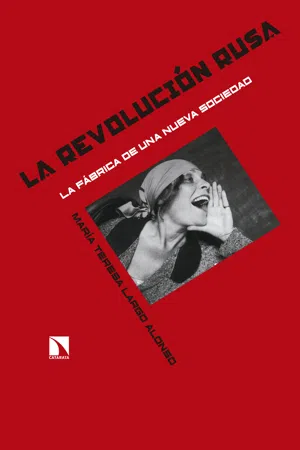Capítulo 1
UN ESPACIO Y SUS GENTES
Rusia está contenida en las profundidades rurales. Donde reina un silencio eterno.
Nicolai Nekrásov, Silencio (Figes, 2006: 286)
Rasca en un ruso y encontrarás un tártaro.
Napoleón Bonaparte (Figes, 2006: 440)
El imponente espacio que se extiende desde las orillas del Báltico al oeste hasta las costas del mar de Japón y del océano Pacífico al este, desde las heladas costas del Ártico a las cálidas orillas del mar Negro y a las altas estepas del Asia Central, ese extenso territorio será el escenario de la Revolución rusa y de su consiguiente guerra civil. No es extraño que Trotski decidiese que el tren era indispensable en su tarea de llevar la revolución hasta el último rincón de un Imperio que, a diferencia de los centrales y otomano, había conservado la mayor parte de su territorio al final de la Primera Guerra Mundial. Un Estado de tales dimensiones, lógicamente, alberga una heterogénea población de variados caracteres étnicos, sociales, culturales y religiosos que explican la complejidad de la historia e historias que allí se desarrollaron y cómo actuaron dichas diferencias en la creación de un país a cuya amplitud geográfica se unía la coexistencia de un sustrato eslavo y otro asiático.
La estepa euroasiática es una llanura dividida por la larga cordillera de los Urales, compuesta de montañas que, por su mediana altura, no constituyen una barrera infranqueable. Por ello, los débiles principados de Kiev y Moscovia se verían sometidos al Imperio de Gengis Kan en el siglo XIII. En el siglo XV, cuando el conjunto de tribus asiáticas que habían llegado con los khanes decidió retornar a su solar mongol, una parte considerable permaneció en la cuenca del Volga y en el Cáucaso, mezclados con población autóctona, pero manteniendo su modo de vida seminómada y pastoril; eran jinetes venidos de Asia, paganos de tradición chamánica. Por su parte, las poblaciones de las regiones boscosas y de las amplias llanuras de cereal eran agricultores de origen eslavo o báltico-escandinavo —ucranios, polacos, bielorrusos, rumanos, fineses, suecos y alemanes- cristianos de influencia bizantina, en su mayoría de reciente conversión—. Más al sur, armenios y georgianos, cristianos desde el siglo IV que, como pobladores de una tierra de frontera, compartían con los jinetes asiáticos belicosidad y tradiciones orientalizantes. El resultado son esos elementos complementarios y, a veces, contradictorios que definirían el alma rusa para los intelectuales de los siglos XIX y principios del XX.
Tras la toma de Kazán en 1552, el Principado de Moscú inició una expansión hacia el sur y el este que tenía un doble objetivo: conseguir una salida al mar que facilitase el comercio y ganar prestigio internacional. Durante los siglos XVIII y XIX este Estado se convirtió en un imperio, que incluía la mayor parte de los territorios que hoy forman parte de la Rusia actual. Por el oeste, Pedro I (1682-1725) necesitaba un glacis defensivo para proteger su ciudad —San Petersburgo— de las ambiciones de monarcas suecos y polacos, así como para reforzar el componente europeo, civilizado, germánico y cristiano del Estado que había decidido crear. Pero su verdadera expansión se dirigió hacia el Cáucaso, en el sur, y a los vastos espacios de Siberia y Asia Central, espacios vírgenes, una tierra de libertad y promisión que proporcionaba pieles, minería, maderas. Un espacio mental que no llegó a ser visto como una expansión propiamente colonial según el modelo europeo porque los intelectuales eslavistas veían en esas tierras el hogar de sus antepasados: un zar, como Boris Godunov (1598-1605); Kutúzov, el general que había vencido a los franceses en 1812; escritores como Turguénev, Gógol, Bulgákov, Ajmátova, Nabókov; políticos como Bujarin o Stalin; músicos como Balákirev o Rimski-Kórsakov; pintores como Kandisky, que se enorgullecían de sus rasgos asiáticos. Hasta la fisonomía de Lenin con sus ojos rasgados y altos pómulos indicaba la mezcla que hace de Rusia un país ciertamente exótico a ojos de los europeos y el lugar del que surgiría la regeneración y el renacimiento del decadente Occidente a ojos de los propios rusos. El lugar de la revolución por excelencia.
A comienzos del siglo XIX, existía entre las elites de San Petersburgo un rechazo hacia el legado asiático, que sintetiza bien la frase de Pushkin: “Ni álgebra, ni Aristóteles”, considerando que la incorporación de poblaciones orientales no había aportado avances culturales de interés y había hecho retroceder a Rusia a una edad oscura. Pero las aportaciones orientales no supusieron un atraso tan absoluto: militar y burocráticamente, los khanes estaban más desarrollados que los rusos y a ellos se debieron las estructuras administrativas (Figes, 2006: 447). De hecho, el despotismo del gobierno de los zares y sus rituales serían tan bizantinos como orientales y también servirían para explicar la naturalidad con que se aceptó la implantación de la autocracia del sistema soviético. El mismo Pushkin reconocería más tarde que en esa herencia residía el germen de las conquistas con que Rusia sorprendería al mundo. Esos invasores que llegaron para quedarse y que, a su pesar, se convirtieron en Ucrania en agricultores, artesanos o comerciantes, formaron parte del ejército que guardaba las fronteras imperiales y serían quienes, en el imaginario mítico de construcción nacional, dotarían de profundidad espiritual al pueblo ruso.
El alma rusa, dúplice, contradictoria y complementaria, se ejemplificaría en dos ciudades que marcaron dos momentos fundacionales para el país. La primera, San Petersburgo, la ciudad de Pedro I el Grande, que se quería europea, escena perfecta del príncipe según los parámetros renacentistas italianos. Ciudad cuyos palacios de piedra se asientan sobre el agua, agrupaba a las elites rectoras del zarismo, comunicándose en francés, inglés o alemán, desconocedoras de un pueblo al que despreciaban y al que solo se dirigían en un ruso básico, aprendido en la infancia, para ordenarle algo. Una ciudad en la que muchos de sus habitantes pensaban que la civilización acababa allí donde terminaba la Perspectiva Nevsky. Y Moscú, la ciudad que hasta mediados del siglo XIX seguía conservando su urbanismo primitivo, de casas de madera y palacios en cuyos patios había gallineros que recordaban las grandes haciendas rurales, pero que, revitalizada por su potente industrialización finisecular, iniciaba su competencia con San Petersburgo. Moscú también era una ciudad de elites políglotas y cosmopolitas, pero optó por conservar lo más genuino del alma eslava que, en su versión moscovita, era claramente orientalizante. Era en Moscú donde sobrevivían los Viejos Creyentes, la secta que se oponía a la jerarquía eclesiástica zarista, reivindicando sus orígenes bizantinos y su misión mesiánica de redención de la cristiandad entera. La ciudad era también el centro de poder hedonista, de comidas suntuosas, regadas con vodka y champán, donde la esencia de los verdaderos rusos se ponía de manifiesto en decoración, moda, danzas, música. Es aquí donde surgió el nacionalismo musical ruso de Músorgski, de Balákirev, de Rimski y Borodín, los que miraban hacia la estepa, para hallar su inspiración en las danzas cosacas y caucasianas, en las joyas escitas, en los rituales chamánicos orientales. Y era a la vez la ciudad que crecía más deprisa —en 1900 su crecimiento era semejante al de Nueva York— forjándose en ella el ejemplo ruso de modernidad y capitalismo. La imagen más acabada a las puertas de 1917 de cómo había evolucionado el país.
DEL FEUDALISMO A LA REVOLUCIÓN: LOS GRUPOS SOCIALES Y SU EVOLUCIÓN
Un diputado campesino de Saratov […], causó gran sensación durante el debate sobre las reformas agrarias cuando contestó a un delegado de la nobleza: “Nosotros conocemos muy bien cuáles son sus propiedades porque una vez fuimos propiedad suya. Mi tío fue cambiado por un galgo”.
Figes, La Revolución rusa (1891-1924).
La tragedia de un pueblo (2000: 269)
La cita recogida por Orlando Figes en La Revolución rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo ilustra perfectamente cómo a principios del siglo XX en Rusia seguía viva la memoria de una estructura social extremadamente arcaica, en la que los hombres eran considerados propiedad de los grandes terratenientes, definiéndose con ello una singular organización socioeconómica que la alejaba de la mayor parte de los países de Europa Occidental. Sin embargo, la entrada de inversiones extranjeras y el cosmopolitismo de sus elites hacían del país una mezcla de atraso y modernidad que acentuaba los rasgos complejos y contradictorios expuestos en el epígrafe anterior. Las elites rectoras mantenían una pirámide social anclada en el antiguo régimen preliberal, en el que la nobleza, con la familia imperial al frente, ocupaba la cúspide, apoyándose en tres instituciones: ejército, clero y burocracia. Eran estos tres cuerpos los que trataban de conservar el, cada vez más frágil, entramado político, asediado por la evolución que, de forma lenta pero constante, se venía produciendo en los aledaños de su cerrado mundo. Un óceano campesino al que los miembros más liberales de las elites terratenientes y urbanas intentarán sacar de su postración secular; una burguesía escasa en número, concentrada espacialmente y poco influyente en lo político; una intelligentsia respetada intelectual y socialmente, esta sí muy activa políticamente, y un proletariado urbano que experimentó un crecimiento exponencial durante el periodo finisecular, si bien estuvo tan concentrado como las propias empresas pertenecientes al capital ruso o exterior. Son los dos últimos grupos citados los más activos desde el punto de vista revolucionario, ya sea como teóricos y dirigentes, o como militantes que inundarán las calles de las ciudades y el inmenso territorio ruso llevando la revolución consigo. Es un Estado en transición que, bajo la apariencia de inmovilismo, está lleno de efervescencia política, social, económica y cultural, compitiendo en vanguardismo con París, Berlín, Londres o Nueva York.
Una aristocracia dual: inmutables y progresistas
A la cabeza de la pirámide social se hallaba el zar, un monarca autocrático que se consideraba representante de Dios en la tierra e intermediario entre este y su pueblo; máxima autoridad del Estado y, dentro del mismo, del clero. El último de los Romanov —Nicolás II (1894-1917)— desde su coronación había intentado reforzar el carácter autocrático de la monarquía. En este objetivo influían tanto la pobre opinión que acerca de él tenía su padre —Alejandro III (1881-1894)—, quien, a veces, le llamaba niñita y le consideraba un estúpido poco capacitado (Figes, 2000: 49), como las presiones de la zarina Alejandra. Trotski no es más compasivo en su retrato y lo define como una persona carente de cualidades, ya que, aunque no concebía la gobernación sino como autócrata, era incapaz de mostrar ninguna seguridad ante sus ministros. Figes, sin embargo, valora que su educación victoriana hubiese podido hacer de él un buen monarca constitucional en un contexto diferente. Políglota, se comunicaba con su familia preferenteme...