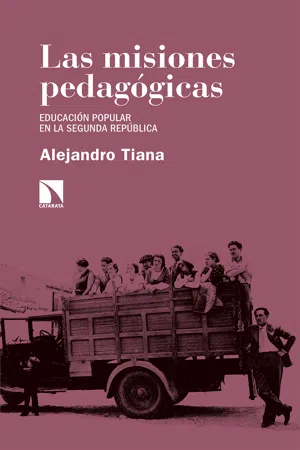Capítulo 1
Llegan los misioneros
Ojos sorprendidos, miradas reticentes o interrogativas, manifestaciones de alegría, saludos de bienvenida, cejas fruncidas, muestras de curiosidad, gestos suspicaces, carreras y saltos de los más pequeños, acercamiento comedido, de todo esto hubo cuando los misioneros llegaron a las primeras poblaciones rurales que los recibieron. Los testimonios gráficos, fotografías sobre todo, pero también algún documental que ha llegado hasta nosotros, nos muestran esa mezcla de sensaciones y de sentimientos que vivieron los aldeanos en su primer contacto con aquel grupo de personas tan peculiares procedentes de las ciudades.
Llegada de los niños a una sesión de las misiones, hacia 1931. Residencia de Estudiantes.
Muchos de los habitantes de la España rural no estaban habituados a este tipo de visitas. En algunos casos, sencillamente no las recibían de ningún tipo o eran tan ocasionales que suponían un acontecimiento excepcional. En otros casos se trataba de visitas regulares o esporádicas de familiares o de representantes de las autoridades gubernativas o provinciales. Pero ahora recibían a unos visitantes muy especiales, que venían en nombre de la República y traían un buen número de novedades: proyectores y películas de cine, gramófonos con discos, representaciones teatrales, retablo de títeres, reproducciones de cuadros famosos, además de historias, poesías, romances, lecturas y canciones. Su presencia no podía resultar indiferente, como de hecho sucedió.
La primera misión a Ayllón
El 17 de diciembre de 1931 llegaban a la pequeña población segoviana de Ayllón los componentes de la primera misión que ponía en marcha el Patronato de Misiones Pedagógicas, creado por decreto del 29 de mayo del mismo año. Al frente de la misión viajaban dos vocales del Patronato, Enrique Rioja y Amparo Cebrián, cuyo marido, Luis de Zulueta, asumía precisamente en esos días la cartera del Ministerio de Estado. Les acompañaban dos profesores auxiliares del Instituto-Escuela de Madrid, Elena Felipe y Guillermo Fernández, el abogado Abraham Vázquez, el comisario de la Federación Universitaria Escolar (FUE), Carlos Velo, y el estudiante Antonio Bellver. Además de Ayllón, los misioneros visitaron las localidades cercanas de Santa María de Riaza, Ribota, Saldaña y Estebanvela, desarrollando en todas ellas sesiones más breves, generalmente de un solo día, para volver por la tarde a la cabecera de la misión. En algo menos de seis meses se había trasladado a la práctica el anhelo que venían expresando Manuel Bartolomé Cossío y otros destacados componentes de la Institución Libre de Enseñanza desde finales del siglo anterior. Las misiones pedagógicas se habían convertido en realidad.
De acuerdo con la información que proporcionaba en 1933 Luis Álvarez Santullano en la revista Residencia, basada en el informe redactado por los propios misioneros, los componentes de la misión se instalaron en la posada del pueblo y comenzaron sus actividades. La síntesis de su actuación resulta muy expresiva: “Durante ocho días, en el único salón completo del pueblo, en la sala de baile, congregaron a los vecinos. Al principio acudieron solo los mozos. Después, las mozas. Al final, todo el pueblo”. Los misioneros se manifestaban muy satisfechos de su actuación: “Hubo inmediatamente una relación cordial entre el pueblo y nosotros. Desde el alcalde hasta los niños más pequeños de las escuelas, el pueblo entero participaba en nuestra obra con toda el alma” (citado en Llopis, 1933: 200-201).
En su primera intervención pública, los misioneros leyeron el mensaje que Cossío, presidente del Patronato de Misiones Pedagógicas, había preparado para la ocasión y que sería repetido al comienzo de cada nueva misión, con la intención de explicar su sentido y sus propósitos. Pocos textos hay que expresen tan nítidamente el espíritu con el que los misioneros comenzaron sus viajes por las aldeas españolas:
Es natural que queráis saber, antes de empezar, quiénes somos y a qué venimos. No tengáis miedo. No venimos a pediros nada. Al contrario; venimos a daros de balde algunas cosas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo. Pero una escuela donde no hay libros de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillos. Porque el Gobierno de la República, que nos envía, nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo, algo de lo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden, y porque nadie, hasta ahora, ha venido a enseñároslo; pero que vengamos también, y lo primero, a divertiros. Y nosotros quisiéramos alegraros, divertiros casi tanto como os alegran y divierten los cómicos y titiriteros (Patronato de Misiones Pedagógicas, 1934: 12-13).
Podemos imaginar la sorpresa, la expectación, la indiferencia, la suspicacia, quizás, con que los habitantes de Ayllón escucharon estas frases. Pero dejemos que los misioneros nos cuenten con sus propias palabras la impresión que se llevaron de su primer día en la localidad. La cita es larga, pero vale la pena permitir que los ecos de sus voces, ahora alejadas en el tiempo, lleguen directamente hasta nosotros:
No había más que el salón de baile del pueblo: una gran panera, con el suelo de tierra y un pequeño tinglado para los músicos, donde se instalaron los operadores de cine. Local sin ventilación apenas, sin asientos, y naturalmente sin sombra de calefacción, se prestaba mal a nuestro tipo de trabajo. Más de quinientas personas, mozos, viejos y chiquillos, con bufanda y boina puesta; muchos fumando. Mujeres, mozas y viejas, que cada día aumentaban en número y se pasaban la sesión entera de pie. Algunas personas, contadísimas, sentadas en los bancos que trajeron de la iglesia. Y era necesario trabajar en esas condiciones. El rumor de tantos pies, el inquieto removerse de gente tan mal instalada, forma un fondo poco propicio a la charla familiar que hubiésemos querido. Entre película y película (que el primer día se pasan a mano por falta de voltaje) damos discos, que quedan ahogados entre aquella masa, perdiendo sus matices más delicados. Las películas (que a las gentes les parecen maravillosas) salen muy imperfectas y a nosotros nos descorazonan (Patronato de Misiones Pedagógicas, 1934: 35).
No obstante, al final de esa primera sesión parece que las cosas ya marchan mejor:
En un descanso ponemos canciones populares; cantares asturianos y aires gallegos. Va después una canción montañesa. Cuando se empieza a oír el tamboril y la dulzaina con su ritmo típico, la gente se calla, y la voz del cantor, una hermosísima voz varonil, hace el silencio absoluto; el pueblo reconoce sus coplas y las oye con emocionado silencio; al repetirse el tema lo corean en voz baja, y al final aplauden entusiasmados, pidiendo otra vez la misma canción. Todas las noches ha sido necesario repetir esta copla. La llaman la nuestra (ídem).
Y según pasan los días, los misioneros se muestran más satisfechos, la misión se va encarrilando:
Para el segundo día ya se ha improvisado una manivela. Las películas, muy hermosas, pasan ahora con toda perfección. Muchos espectadores se quitan la gorra cuando se empieza a hablar. Ya saben algunos que no deben fumar. Hay más mujeres y más asientos en la sala. Menos bufandas. Más silencio. Esta rápida adaptación se va acentuando. El sábado podemos ya leer poesías. No hay necesidad de reclamar silencio; las películas, la música y, sobre todo, la convivencia han hecho el milagro (ídem).
Los antecedentes
Si fue en la Segunda República cuando comenzaron su actuación las misiones pedagógicas, hay que recordar que el proyecto no era nuevo, pues la idea de crearlas se remonta a los años finales del siglo XIX, como ha estudiado Eugenio Otero (Otero Urtaza, 2006: 73-79). En esa época fueron los principales protagonistas de la Institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos y Manuel B. Cossío, impulsores de lo que hoy conocemos como institucionismo, quienes lanzaron y difundieron la idea, convirtiéndose así en sus promotores y patrocinadores.
Ya en 1881 Giner había incluido la puesta en marcha de “misiones ambulantes” en la propuesta de medidas de reforma para la instrucción pública que presentó a José Luis Albareda, ministro de Fomento en el primer Gobierno del liberal Sagasta. Es cierto, no obstante, que la idea de Giner era ligeramente distinta de la que pondría en marcha la República, puesto que estaba orientada a prestar apoyo a los maestros rurales, combatiendo su aislamiento y realzando la labor que realizaban en un medio tan difícil y poco estimulante.
En 1882 sería Cossío quien interviniese en el mismo sentido en el Congreso Nacional Pedagógico, para solicitar que se enviase a las escuelas rurales a los maestros mejores en saber ...