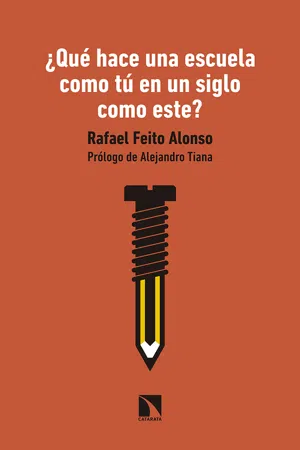Capítulo 1
Una escuela para la sociedad del conocimiento
La escuela que conocemos hoy en día nace al calor de la Revolución industrial y la consiguiente necesidad de una institución que asumiera la doble función de formar trabajadores y generar la conciencia de pertenecer a una nación. Se trata de incorporar, de grado o por la fuerza, al grueso de la población al mundo de la producción industrial, la cual separa radicalmente el ámbito familiar del laboral. Hasta entonces, el campesino aprendía su trabajo conviviendo con sus familiares y el artesano lo hacía en el seno de una familia de artesanos. De la formación de los funcionarios del Estado —desde administradores a militares— y del clero se encargaban unas universidades muy distintas a las actuales.
Todo este panorama cambia radicalmente cuando hay que habituar al nuevo escenario productivo de las fábricas a gentes que hasta entonces trabajaban al aire libre siguiendo la secuencia natural de los ciclos del día y de la noche y de las cuatro estaciones anuales. La escuela anticipa el mundo de disciplina, de horarios, de atención, de control, de encierro en un espacio físico al que casi todo el mundo está destinado.
La mayoría de los sistemas educativos de masas se crearon hace relativamente poco, en los siglos XVIII y XIX. Estos sistemas fueron diseñados para satisfacer los intereses económicos de aquellos tiempos, dominados por la Revolución industrial en Europa y América. Las matemáticas, las ciencias y los conocimientos lingüísticos eran esenciales para los empleos en las economías industriales. La otra gran influencia en la educación ha sido la cultura académica de las universidades, que ha tendido a dejar de lado cualquier tipo de actividad que involucre el corazón, el cuerpo, los sentidos y una buena parte de nuestros cerebros (Robinson, 2009: 21).
Esta es una escuela que favorece a los grupos dominantes, básicamente la nobleza y la burguesía ascendente (propietarios de los medios de producción y/o altos profesionales, varones y de raza blanca). Para el resto de la sociedad —clases trabajadoras, mujeres, minorías étnicas—, la escuela —si es que acudían a ella— no iba más allá de la alfabetización básica o su posible derivación hacia la formación profesional, o, en el caso de las mujeres, para el matrimonio. De hecho, si nos remitimos al caso de España, hasta bien avanzado el siglo XX, lo habitual para la inmensa mayoría de la población era ser escolarizada durante no más de cinco años en los que aprender eso que se llaman las cuatro reglas (la alfabetización básica) y a respetar el orden establecido. Esto es lo que explica su fuerte carácter segregador, y a ello contribuye sobremanera el hecho de que cada nivel educativo es concebido en función del siguiente. Hoy en día esta circunstancia se aprecia de forma extrema en 2.º de bachillerato, curso que —más que para aprender— se ha convertido en una suerte de academia para aprobar el examen de ingreso en la universidad.
Una parte significativa de los aprendizajes de la educación obligatoria se concibe desde la óptica del estudiante que presumiblemente va a llegar a la universidad. De este modo, se puede explicar la existencia de tantos conocimientos academicistas y descontextualizados y, muy posiblemente, poco útiles. Pese a que en las últimas décadas se ha incrementado considerablemente el número de estudiantes universitarios, estos continúan siendo una minoría de la población juvenil, sin duda amplia, pero minoría. Da la sensación de que la principal preocupación de la escuela —y esto es muy claro en la secundaria obligatoria— es la de cómo librarse de los alumnos con peores resultados académicos. Incluso allí donde este nivel es comprensivo, hay mil y una vías para desprenderse de ellos: desde la repetición de curso a la formación profesional básica pasando por la agrupación de niveles o la diversificación curricular y los inevitables programas de compensación escolar. Lo que sea, salvo pensar en el éxito escolar para todos.
Que la escuela tiene una tremenda propensión a excluir lo explica muy bien Ken Robinson (2009) cuando citaba el caso de la bailarina Gillian Lynn. A los seis años —estamos en los años treinta del pasado siglo— sus profesores no podían hacerse cargo de ella, ya que no podía estarse quieta. Quizás por fortuna para ella, en aquel entonces aún no se había descubierto el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sus padres la llevaron a un pediatra. Tras hablar con ellos, el pediatra dejó a la niña a solas en la consulta con la radio encendida. Los padres podían ver que la niña movía sus piernas al ritmo de la música. El médico les recomendó que la matricularan en una escuela de danza. A partir de aquí, el resto es una historia de éxito incontestable.
Pero, al mismo tiempo, la escuela —especial, pero no exclusivamente, en sus niveles más altos— es heredera del espíritu de la Ilustración, del atrévete a saber, del transcender las fronteras del aquí y del ahora, y de aspirar a la universalidad. En este sentido es una institución liberadora que pretende sacar a la gente de su ignorancia y hacerla partícipe de los avances científicos y tecnológicos. Una película como La lengua de las mariposas (dirigida en 1999 por José Luis Cuerda) muestra a la perfección el modo en que un maestro lleva a una pequeña aldea rural gallega, en los años treinta del pasado siglo, conocimientos maravillosos a los que de otro modo los niños no habrían tenido acceso. Esto es algo que en las últimas décadas ha cambiado radicalmente en eso que se ha dado en llamar la sociedad del conocimiento, de la información, de la modernidad tardía, reflexiva o líquida. La mente de los niños que acceden hoy a la escuela está muy lejos de ser una tabla rasa, si es que alguna vez lo fue. Llegan a esta institución con muchos conocimientos, fruto de haberse asomado a muy diversas pantallas, desde la televisión a internet, los móviles, los videojuegos, etc. Por otro lado, cada vez más familias son ellas mismas instituciones educadoras, por su nivel educativo y por sus consumos culturales (viajes, la posibilidad de aprender idiomas, visitas a museos). No obstante, y en el caso español, conviene ser cauto con esta potencialidad cultural de las familias. De acuerdo con los datos aportados por un informe de Save the Children, “un 32 por ciento de las niñas y niños de entre 10 y 14 años no visitó ningún museo (32,9 en el caso de los niños y 31 en el de las niñas); un 52 por ciento no acudió a ninguna exposición (51,2 de los niños y 52,9 de las niñas); algo más de la mitad no acudió al teatro (52,1 de los niños y 46,8 en el caso de las niñas)” (Save the Children, 2016: 22).
1. Educación y empleo
La conexión entre titulación educativa y empleo es cada vez más intensa. Hasta hace unas cuantas décadas —más o menos cuando los padres y las madres de los actuales alumnos de secundaria eran adolescentes— resultaba factible abandonar el sistema educativo con una credencial inferior a la de secundaria superior (Bachillerato o CFGM) y albergar la posibilidad de acceder a buenos empleos. Se podía entrar de botones en un banco y terminar siendo un oficinista, un informático o un jefe de sucursal (o incluso, como en el caso de Alfonso Escámez, presidente del Banco Central y, posteriormente, senador por designación real en las Cortes Constituyentes). Hoy en día, esto es prácticamente imposible. Tal y como señalaba Barth (2003), en los Estados Unidos, en el año 1973, el 51 por ciento de los empleos fabriles eran desempeñados por personas que habían abandonado la escuela tempranamente, mientras que en 2000 tal porcentaje fue de tan solo el 19 por ciento. Conviene señalar que, en dólares constantes, los salarios anuales para quienes abandonan la escuela tempranamente cayeron un 19 por ciento en ese periodo. Se trata de un pasado que refleja muy bien la canción The river, de Bruce Springsteen, en la que el protagonista deja embarazada a su novia, consigue un carnet del sindicato, empieza a trabajar y se casa.
Carecer del mínimo de una credencial de secundaria superior equivale, salvo excepciones puntuales, a una condena a vagar por el infierno de lo peor del mercado laboral o, aún más grave, por la exclusión de este. De modo que, salvo que la familia sea capaz de proporcionar un empleo —caso de, por ejemplo, los propietarios de pequeños negocios o de empresas en general— o un nivel de renta vitalicia suficiente, la inmensa mayoría de los mortales se ve obligada a confiar el pasaporte de su futura subsistencia a la escuela. Es por este motivo por el que Max Weber (2002) consideraba que la escuela es, al igual que la Iglesia católica, una institución que dispensa bienes de salvación (el paraíso en el caso de la Iglesia, los títulos en el caso de la escuela); en definitiva, una institución hierocrática. Esto explica la más que comprensible obsesión de padres y madres por los resultados escolares de sus hijos y la búsqueda —en ocasiones, disparatada— de que estos adquieran conocimientos distintivos (muy especialmente los idiomas).
Sin embargo, a comienzos del siglo actual fue posible en España para muchos jóvenes desenvolverse en el mercado de trabajo sin un mínimo de titulación educativa. Miles de alumnos —sobre todo varones de bajo estatus socioeconómico, y más intensamente en algunas regiones que en otras— se vieron atraídos por los cantos de sirena de sectores de escaso valor añadido como el de la construcción. Qué hacer con tanta gente que abandonó la escuela tempranamente es algo para lo que la sociedad española no parece haber encontrado —quizás ni siquiera buscado— una respuesta.
La economía española no está en condiciones de absorber al creciente número de titulados superiores. Pese a que, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE (Instituto Nacional de Estadística), correspondientes al periodo que va desde el primer trimestre de 2014 al cuarto de 2017, más del 40 por ciento de la población ocupada tiene educación superior, solo poco más del 32 por ciento de los empleos exige habilidades que requieren una formación de este tipo. Por el contrario, más del 40 por ciento de los puestos de trabajo demandan una cualificación básica —y tenemos poco más de un 35 por ciento de la población ocupada con un nivel de estudios equivalentes a la ESO o menos— (Lladós, 2019). No obstante, el tipo de empleos que más crecerán hasta 2025 es el que exige una alta titulación (en torno a tres millones y medio de empleos) y se crearán poco más de tres millones de empleos que demanden una cualificación intermedia y algo más de dos millones precisarán una cualificación baja (OECD, 2015a: 31).
2. La construcción de una ciudadanía democrática
Los tiempos actuales también requieren una ciudadanía informada y participati...