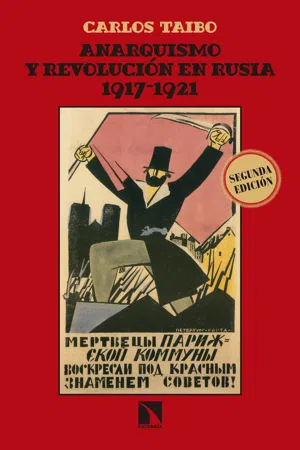![]()
Capítulo 1
Los anarquistas rusos antes de 1917
Los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de determinar en qué momento vio la luz, en Rusia, el anarquismo. En sustancia, las posiciones al respecto son dos. Mientras la primera, acaso mayoritaria, y bien representada por Paul Avrich, remite a la revolución de 1905, o como mucho a los años inmediatamente precedentes —George Woodcock reconduce el fenómeno a la última década del XIX—, la segunda entiende, en cambio, que puede y debe hablarse de anarquismo en Rusia desde cuatro décadas antes de esa fecha. En provecho de esta segunda versión de los hechos bien pueden aportarse las omnipresentes menciones a anarquistas y bakuninistas que, en relación con las décadas de 1860 y 1870, incluye Franco Venturi en su voluminoso y canónico ensayo sobre el populismo ruso.
Tres son las precisiones que conviene hacer en relación con estas disputas. La primera se propone, ante todo, deshacer un equívoco, cual es el que se revela a través de la certificación de que quienes fueron acaso los dos mayores pensadores del anarquismo planetario del XIX, Bakunin y Kropotkin, eran rusos. Porque lo cierto es que tanto el uno como el otro —admitiré que en el caso de Kropotkin cabe albergar alguna duda marginal— se adhirieron al anarquismo fuera de Rusia, de tal suerte que no heredaron de movimientos autóctonos las ideas correspondientes. La segunda nos habla de la compleja y rica relación, ya invocada, del anarquismo ruso con el populismo. Aparcaré ahora la discusión al respecto, toda vez que me ocupará con extensión en el capítulo segundo de esta obra. Obligado estoy, en tercer y último lugar, a subrayar que en Rusia se manifestaban elementos importantes que justificaban que, en los círculos intelectuales como en las luchas sociales, se hiciese valer con fuerza lo que describiré como una tradición libertaria que a menudo hundía sus raíces en tiempos lejanos. Ahí está, para testimoniarlo, la percepción del Estado zarista, muy común entre los eslavófilos, como una impostación ajena a las tradiciones rusas, producto, antes bien, de principios y prácticas originarios de Escandinavia, de Grecia, de Alemania o de Tartaria. Para Aksákov, uno de los teóricos de la eslavofilia, “el Estado en tanto que principio es sinónimo del mal y de la mentira”. Hay que mencionar también la memoria de revueltas como las vinculadas con los nombres de Stenka Razin, en el siglo XVII, y de Yemelián Pugachov, en el XVIII. Pero hay que rescatar, en paralelo, la pervivencia de la comuna rural y de las asociaciones de artesanos —hablaremos más adelante de una y otras— o, en fin, la persistencia de organizaciones religiosas de condición libre y, en un grado u otro, vocación colectivista. Circunstancias como las citadas han venido a justificar que en ocasiones se atribuyese al pueblo ruso una honda raigambre libertaria. De ser razonable esa aserción, convendría completarla, eso sí, con el recordatorio de que esa raigambre configuraría un polo completado por otro bien diferente: el articulado en torno a una sempiterna servidumbre y a un omnipresente acatamiento del poder.
El anarquismo ruso en el siglo XIX
Si así se quiere, cuando se trata de sopesar la naturaleza del anarquismo ruso del siglo XIX despuntan, de nuevo, dos grandes corrientes. La primera atribuye un relieve singular a la influencia de los exiliados, y en particular a la de los ya mentados Bakunin y Kropotkin. Desde esta perspectiva se entendería que las ideas anarquistas llegaron a Rusia del exterior y alcanzaron fundamentalmente a algunos círculos intelectuales, sin que en los hechos se materializasen en organizaciones de enjundia. En la percepción de Woodcock, del que ya he hablado, estas últimas sólo vieron la luz a finales de la década de 1890, en el buen entendido de que, no sin paradoja, lo hicieron orgullosamente al margen de la influencia de los pensadores foráneos. La segunda corriente estima, en cambio, que el impulso fundamental que explica el asentamiento del anarquismo en Rusia remite, antes bien, al peso de la tradición autóctona. Los nombres de Razin y de Pugachov vuelven a aparecer en un escenario marcado por un ansia de independencia con respecto a las imposiciones de un poder despótico. Si a esa ansia se sumaba —lo repetiré— una defensa de la comuna rural y de las organizaciones de artesanos, lo común es que se hiciese acompañar, al tiempo, de un rechazo del Estado centralizado en vigor en Occidente. No faltaron los ejemplos, bien es cierto, de pensadores en los cuales esas dos corrientes en cierto sentido se fusionaron. Tal fue el caso, ya en la década de 1840, de Herzen, quien, defensor también de la comuna rural, se hizo eco de muchos de los elementos de crítica del “comunismo autoritario” que se revelaban en los textos de Proudhon. Herzen defendía, por lo demás, una exótica combinación entre lo que entendía que era el “anarquismo” de los nobles y el “comunismo” de los campesinos.
Intentaré, en cualquier caso, describir someramente los rasgos principales del anarquismo ruso en el siglo XIX. El primero bien puede ser una notoria primacía de las publicaciones, y con ellas de la propaganda, en detrimento del aprestamiento expreso de organizaciones. Recordaré, por ejemplo, que en 1875 un grupo moscovita editó una revista llamada Rabotnik (El trabajador), la primera en Rusia que parecía interesarse por lo que ocurría con los trabajadores tanto en el campo como en las ciudades. A esa revista siguió, en 1878, otra llamada Obshina (Comunidad), vinculada con los círculos “bakuninistas”. Bien que “cautelosa y conciliatoria”, en la percepción de Woodcock rechazaba la idea de un gobierno constitucional y postulaba que campesinos y obreros alcanzasen la libertad por sí solos. Eran años en los que —lo señalo de nuevo— la presencia de esas publicaciones, incluidas las editadas en el exterior, no se hacía acompañar de la actividad paralela de organizaciones libertarias. Si algo había que traía a la memoria a éstas eran determinados grupos que operaban dentro de la organización populista Zemliá i Volia (Tierra y Libertad). Aun con ello, Woodcock refiere varios intentos bakuninistas encaminados a organizar a los trabajadores urbanos, como los registrados ante todo, y en esos años, en Odesa y en Kíev. En la trastienda hay que subrayar la presencia, innegable, de discursos antiintelectualistas, en la línea del instintivismo bakuniniano y de la defensa de una acción espontánea y no mediada. Era muy común, por lo demás, cierto recelo con respecto al papel desempeñado por los intelectuales en los movimientos revolucionarios, un recelo expresado en provecho de quienes, campesinos u obreros, se estimaba que debían ser los protagonistas de éstos. Y se hacía valer también una general desconfianza en lo que se refiere a la dimensión liberadora del conocimiento científico. Más allá de todo lo anterior, los libertarios rusos demostraron sugerentes capacidades a la hora de romper fronteras entre mundos a primera vista separados. Avrich recuerda, por ejemplo, que no faltaron los obreros urbanos que, al mantener el contacto con el medio rural que estaba en sus orígenes, acabaron con el aislamiento de muchos pueblos y aldea...