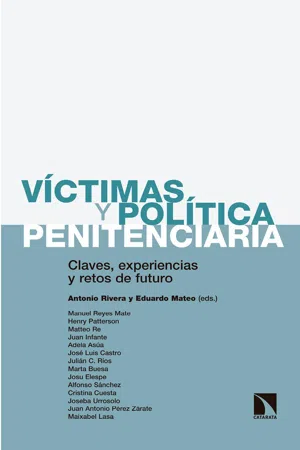CAPÍTULO 1
Esperando a los presos o el reconocimiento de
un capital moral y político que puede ser o no ser
Manuel Reyes Mate
Los presos de ETA no son presos ordinarios, dicho sea esto en sentido coloquial y no jurídico; son muy diferentes, por ejemplo, de otros condenados por asesinato. Es verdad que todos tienen que responder de la muerte de un ser humano, pero la diferencia es que el homicida ordinario, mate por la razón que mate, se enfrenta a una cultura generalizada que tenemos muy interiorizada y que dice “no matarás”. El homicida habitual tiene enfrente el quinto mandamiento que forma parte de la cultura occidental, mientras que el que mata por motivaciones políticas cuenta con un medio de benevolencia o complicidad que, en vez de generar rechazo cultural, puede producir comprensión o exaltación. Entonces, hay que tener en cuenta esta trascendencia simbólica del crimen político para poder valorar su alcance.
Es mucho lo que muere cuando se mata. Si pudiéramos contabilizar la cantidad de amistades rotas, de verdad sacrificada, de justicia ajusticiada, de religión manipulada, de represión de buenos sentimientos, de transformación de actos compasivos en otros de odio, de claudicación de argumentos racionales a manos de simplezas pasionales…, entonces nos daríamos cuenta de lo mucho que muere cuando se produce un crimen por razones políticas.
Todo esto afecta, evidentemente, al alcance de la violencia terrorista porque genera culpas individuales —las culpas siempre son individuales e intransferibles—, pero también responsabilidades sociales de las que tienen que dar cuenta los ejecutores y, del mismo modo, la parte de la sociedad que les apoya o secunda. Esos daños que produce el terror alcanzan al individuo y a la sociedad de alguna manera, por eso la violencia etarra nos obliga a hablar de culpas personales y de responsabilidades colectivas. Todo esto es doctrina abstracta, conocida, pero que afecta al preso y, por tanto, debería interesar a toda reflexión sobre el destino del preso y, en concreto, del preso de ETA.
Tenemos que tener en cuenta en qué momento del proceso nos encontramos. Digo esto porque en el terrorismo etarra ha habido un momento de incubación, otro de despliegue y, finalmente, el de desenlace. Nosotros nos hallamos en el momento del desenlace. ETA ha sido derrotada por el Estado de derecho y hasta sus epígonos la han declarado disuelta. Pero algo fundamental queda de esa dura experiencia. Un politólogo italiano, Giorgio Agamben, escribió un gran libro sobre el Holocausto titulado Lo que queda de Auschwitz. Auschwitz dejó de funcionar en enero de 1945, pero hay un resto que sigue. Ese resto, lo que queda, tiene el secreto de todo y, de alguna manera, la clave del futuro.
También aquí podemos preguntarnos qué queda del terrorismo, cuál es el resto, ese momento que trasciende el pasado y que nos puede orientar sobre el futuro.
Quedan, en primer lugar, los presos que cumplen condena y, también, quedan consecuencias de los daños causados que sobreviven al fin de la violencia. Quedan presos y quedan daños. Y los dos aspectos están relacionados, de suerte que no podemos preguntarnos por el destino de los presos sin tener en cuenta esos daños personales y sociales que sobreviven tras el final de las armas.
Y ¿en qué consiste esa relación? En que más allá de las respuestas legales y de la aplicación de las leyes, por ejemplo, a propósito del acercamiento de los presos, queda pendiente la respuesta a esos daños metalegales —daños morales, daños políticos— que solo es posible si el preso interviene.
El preso y su entorno están convocados a una responsabilidad que va mucho más allá de la pena y del delito. Y, por eso, si nos preguntamos qué podemos decir o qué podemos hacer con los presos de ETA en este momento, hay que tener presente las consecuencias a las que me he referido. Dicho esto, una primera respuesta a la pregunta podría ser: todo aquello que sin caer en la impunidad favorezca la respuesta a los daños causados y, por tanto, ponga las bases de una nueva convivencia, superior a aquella otra que favoreció la aparición del terrorismo.
Más en concreto, habría que pedir a los presos que hicieran un esfuerzo por entender a las víctimas. Sí, que entiendan, permítaseme la expresión, su resentimiento. El resentimiento es una emoción que tiene mala prensa. Spinoza decía que era la más vil de las pasiones porque es una forma diferida de venganza. Y esa sería la versión mala del resentimiento: desear el mal por el mal; que el preso, el autor del crimen, sufra todo lo que su capacidad aguante, que se pudra en la cárcel; incluso que se cueza en su propia culpa sin el consuelo del arrepentimiento. Este sería el resentimiento malo.
Pero hay un resentimiento moral sobre el que nos llamó la atención una víctima, Jean Améry, un superviviente de Auschwitz, también filósofo. Y él, ante el espectáculo de una Alemania olvidadiza que se reconstruía feliz en los años cincuenta del pasado siglo, ante una Alemania orgullosa de su milagro económico que despertaba la admiración del mundo, bien vista y respetada, reivindicó el resentimiento como virtud pública. Lo que pedía a los alemanes es que captaran algo del dolor que habían causado, que se acercaran a las víctimas y oyeran su clamor en ese momento de euforia nacional, que las acompañaran en su dolor. Y esa es una forma buena de resentimiento porque es la que nos permite dar pasos en firme para superar el pasado. No es lo mismo pedir perdón firmando un papel burocrático que hacerlo ante la víctima desde la conciencia sentida del mal causado. Lo primero es un trámite; lo segundo, una experiencia compasiva. Futuro solo habrá en una sociedad devastada por el terror, como la vasca, si se produce un cambio interior en los implicados en la violencia. En el caso del ofensor, todo pasa por entender el resentimiento moral de la víctima.
Eso es lo primero que habría que decir. Después, habría que mandarles otro mensaje donde constara en letras claras que ellos, los verdugos, son muy importantes para las víctimas y para toda la sociedad. El futuro de la patria vasca por la que ellos tan inútil como perniciosamente lucharon está en el pasado. Hablamos de futuro para significar un porvenir nuevo, un nuevo tiempo que funcione de manera distinta a como funcionó el pasado que llevó al desastre. Pues bien, solo haciéndose responsable y elaborando ese pasado, ese pasado violento, se podrá cancelar un tiempo e inaugurar otro. Si es un nuevo tiempo, será distinto del que ellos han vivido y del que ellos imaginaron. Eso significa que tienen que ponerse en el modo aprendizaje; tienen mucho que aprender porque lo que sabían no vale. Y también tienen algo que enseñar. Hay que hacerles llegar que son pieza importante del nuevo tiempo. ¿Por qué? En primer lugar, porque forman parte de la posibilidad de la justicia. Si por justicia entendemos no solo la aplicación del Código Penal, sino la reparación de los daños causados que, aunque no todos estén codificados penalmente, son daños reales (las humillaciones, los desprecios, el miedo, el exilio interior, los aislamientos, las maledicencias, etc.), hay que decir que ahí pueden impartir justicia, contribuyendo a la reparación de esos daños inmateriales pero reales. Luego volveré sobre ello.
Los presos deberían, en tercer lugar, preguntarse quiénes son los suyos en este momento procesal del terrorismo que llamamos desenlace. Quiénes son los suyos, quién es su bando, quiénes son sus amigos y, por tanto, hacia qué orilla salvadora tienen que dirigir sus esfuerzos. Claro, el sentido comunitarista o tribal del nacionalismo que les envuelve les empujará a responder rápidamente que su mundo es el de siempre, el de los “ocho apellidos vascos”, aquellos que les jalearon entonces, en el tiempo de las pistolas, y les esperan ahora para homenajearles, aunque sea en una tribuna de cartón piedra. Lo que tienen que entender es que esos homenajes ya no tienen la misma significación, porque ya no se les honra como héroes sino como restos de un naufragio que representan para los suyos más un problema que una solución.
Pensemos sencillamente en el hecho de que los actuales líderes abertzales repudian hoy el recurso a la violencia, la misma que los presos aplicaron. Eso es público y notorio porque fue la condición para que se les legalizara. Y es verdad que se refugiaron en un distingo que no se sostiene. Decían, en efecto, para salvar la cara, algo así como: “Entonces la violencia era legítima, pero ahora ya no tiene sentido”. Pero digo que es un distingo que no se sostiene porque ninguno de los sueños mesiánicos que en su tiempo legitimaron, según ellos, la violencia ha sido hecho realidad. Por tanto, en buena lógica, deberían seguir pensando que la consecución de esos objetivos mesiánicos justificaría de nuevo la violencia. Si dicen que ya no se justifica, sin haberlos conseguido, es porque reconocen que aquello fue un error de entrada y un fracaso de salida.
Lo que tienen que entender los presos es que, argumentando así, están invalidando su razón de ser, la causa que les llevó al crimen y luego a la cárcel. Es verdad que estos dirigentes podrán interesarse por su suerte personal, pero a sabiendas de que políticamente están amortizados. Ya no disponen de ningún capital político que les pueda interesar a los nuevos señores del poder. No parece disparatado pensar que al mundillo abertzale le tiene que dar repelús la sola idea de que un buen día tuviera lugar la liberación que los pistoleros prometían. Les da pánico la liberación que estos prometían. Al menos eso es lo que ha captado la novela Patria (Aramburu, 2016) en un momento memorable. Me refiero a ese episodio en el que el talde Joxe Mari se ha ido al monte porque sospechan que han localizado su piso. Duermen al raso, con frío y con hambre, mientras les llegan ecos del jolgorio de Donosti en fiestas. Entonces, el jefe, Joxe Mari, estalla: “Toda esa gente allí abajo, me cago en la puta fiesta, haciendo cola en las heladerías y nosotros dando el callo por su liberación. A veces me entran ganas de agarrar el subfusil y pim, pam, pum, darles un pequeño merecido”. O sea que esa pobre gente, tan feliz, todavía no se ha dado cuenta de que ellos son los que luchan por su liberación, por liberarles de esa felicidad. Y esa pobre gente tan feliz no se lo reconoce debidamente. Pero que se preparen para el día de la liberación. Entonces serán libres y estarán liberados de su felicidad. Que se preparen porque “cuando tengamos la sartén por el mango, entonces bailarán al son de nuestra música”. Actualizaban a su manera la consigna revolucionaria cubana con aquello del “llegó el comandante y mandó parar”. Pero la fiesta continúa hasta hoy porque la gente quiere vivir en paz y sin ellos como invitados. Los actuales dirigentes no quieren que la fiesta pare y esa es la prueba de que aquello ya no les interesa. Quiero decir con esto que, para los nuevos dirigentes, para EH Bildu y Sortu, la significación política de los presos está amortizada.
Quienes, sin embargo, les pueden comprender son otros. Donde pueden hacerse valer es precisamente en esa parte de la sociedad que ellos combatieron, pero que ahora les necesita. Porque esta sociedad les reconoce un capital semántico disponible: insisto, un capital moral, una capacidad de bien y de justicia.
¿Cómo se concreta esto? Les necesita en primer lugar para conocer la verdad de muchas víctimas. Hay mucha parte de esa historia que se ignora y que ellos conocen. Puede ser ilustrativa en este sentido la historia de Grabowsky, un Sonderkommando que jugándose la vida filtraba en las paredes del horno crematorio papeles para la posteridad con informaciones que solo ellos tenían. Decía: “Los historiadores podrán descubrir en el futuro cómo moríamos, pero no cómo vivíamos”. Hay, efectivamente, una parte de la verdad que ellos poseen y pueden y deben transmitir. Su información puede, por ejemplo, permitir a los familiares descubrir el lugar donde yace el padre o el hermano dado por desaparecido, cómo murieron, qué dijeron. Para valorar la importancia de esa información hay que tener en cuenta que la palabra “humanidad” viene de humus, tierra. Y es que lo que distingue a los humanos de los animales es el gesto piadoso de enterrar a los muertos y no dejarles abandonados como perros. Los presos son importantes para hacer justicia, ayudando a identificar a los causantes del mal y, de alguna manera, para humanizar el crimen.
Son también importantes para no repetir la historia. Cierto que ETA acabó porque fue derrotada por el Estado de derecho. De eso no hay duda. Ahora bien, para acabar de una vez por todas con la tentación de recurrir a la violencia como arma política es fundamental que quien hizo ...