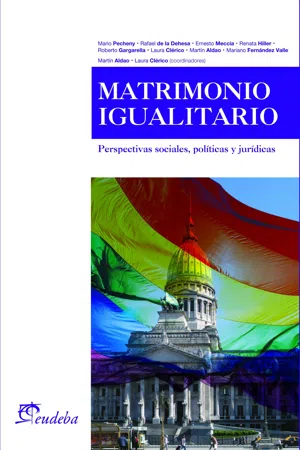![]()
Sexualidades y políticas en América Latina: el matrimonio igualitario en contexto
Mario Pecheny y Rafael de la Dehesa
Una parte de mí pesa y pondera.
Otra parte delira.
“Traduzir-se”
Introducción
En el presente ensayo, cuya primera versión fue escrita para encuadrar un diálogo latinoamericano sobre sexualidad y política (Sexuality Policy Watch, 2009), ofrecemos una descripción e interpretación de la política sexual en América Latina, y trazamos algunas genealogías en las que se inserta la aprobación del matrimonio igualitario en la Argentina.
La meta no ha sido describir un panorama cerrado o brindar una interpretación consistente de fenómenos complejos y en movimiento, sino dar algunas coordenadas para entender los debates actuales sobre sexualidad y política. Particularmente en relación con este libro, nuestro texto brinda pistas para entender la aprobación del matrimonio igualitario en clave de democratización de la sexualidad y las relaciones de género en la región.
Quisiéramos enmarcar la exposición en torno a dos paradojas. Una paradoja tiene que ver con la traducción del campo erótico, marcado por la fluidez en el deseo, identidades y prácticas, en legislaciones y políticas públicas institucionalizadas. La otra paradoja tiene que ver con el momento histórico en el cual los movimientos por derechos sexuales se han consolidado, a saber, el cruce de procesos de democratización política y de reestructuración económica neoliberal.
Empecemos con las políticas. Las coordenadas de la política institucional y su traducción en políticas públicas pueden resumirse en torno a la vieja pregunta: “¿quién obtiene qué, cuándo y cómo?”. Las políticas públicas definen la distribución, y procedimientos de distribución, de bienes y prerrogativas. Ello implica en los hechos la inclusión o exclusión de determinadas categorías de personas dentro de la comunidad política. En otras palabras, las políticas públicas contribuyen a la definición y contenidos de la ciudadanía (Lefort, 1986; Jelín, 1996), de los asuntos y sujetos considerados como susceptibles o dignos de la acción del estado y la deliberación pública.
En su sentido estricto, una política pública es una acción llevada a cabo por el gobierno o el Estado, por una autoridad pública, sola o en colaboración, y a distintos niveles. Este modelo de política pública más administrativo y limitado al Estado ha estallado: los ámbitos de acción son cada vez más globales y más locales, al tiempo que proliferan los actores y espacios políticos por fuera del Estado y el territorio nacional. Más que medidas y programas aislados y limitados al ámbito estatal, las políticas públicas involucran una red de actores articulándose en torno a la “gubernamentalidad” (Foucault, 2004; Lascoumes y Le Galès, 2007).
Se conduce una política con el fin de resolver, en términos prácticos y simbólicos, una cuestión (issue) o situación considerada como socialmente problemática. Desde esta óptica, las políticas públicas pueden ser vistas como un conjunto de posiciones políticas sucesivas del Estado sobre controversias o cuestiones sociales (Oszlak y O’Donnell, 1976; Oszlak, 1982). La ausencia de políticas, es decir, el no actuar, también es una manera de tomar partido. Como resultado, toda política contribuye a la regulación de tensiones, la integración de grupos sociales y la resolución de conflictos, en suma, a la reproducción o transformación de un orden social y político.
Las políticas públicas son, junto con el uso de la fuerza física, manifestaciones de los aspectos instrumentales de lo político, pero también tienen dimensiones expresivas y comunicativas. Este no es un aspecto menor de lo político en los contextos populistas de las culturas y regímenes políticos en América Latina –y no solamente de esta región.
Las políticas como mensajes a la sociedad siguen una lógica expresiva, propias a su vez de las políticas identitarias. No es sorprendente pues que las políticas expresivas sean una de las formas más extendidas de las políticas sexuales (Pecheny, 2009: 2). Inversamente, cuando pensamos en políticas sobre campos de acción inherentemente instrumentales (empleo, impuestos, transporte, salud…), las políticas públicas puramente expresivas, cuando no implican intervenciones materiales, con metas medibles e impactos “concretos” en la población, son consideradas como vacías de sentido.
En resumen, la política pública reúne al menos los siguientes aspectos claves: a) es un conjunto de acciones, una provisión de servicios o intervenciones a través de diversos instrumentos; b) es la palabra oficial, la opinión del Estado sobre una controversia social, al modo de un mensaje a la sociedad; c) tiene efectos y consecuencias que re-forman la sociedad.
Con el fin de intervenir sobre cuestiones sociales, las instancias de toma de decisión y de implementación “objetivan” las poblaciones sobre las cuales intervienen, y simplifican realidades complejas, estableciendo límites espaciales, temporales, categoriales:
“Una política organiza relaciones específicas entre el poder público y sus beneficiarios en función de sus representaciones y significados. Implica una concepción de la relación entre política y sociedad, y una concepción de regulación. Los instrumentos (instituciones sociales como los censos o los impuestos), técnicas (procedimientos y recursos operacionalizados, como las nomenclaturas estadísticas, los tipos de normas) y las herramientas (micro-instrumentos, categorías estadísticas) son simplemente formas de la objetivación y definición de la realidad social, es decir, de reducción de la realidad a categorías fijas y funcionales, coherentes con la lógica legal-racional y burocrática tal como la describió Weber” (Lascoumes y Le Galès, 2004: 14-15, nuestra traducción).
Encontrar definiciones unívocas o coherentes de sexualidad es más complicado. Weeks (1985), Vance (1991), Parker, Barbosa y Aggleton (2000), Parker et al. (2004) y Boyce et al. (2007), entre otros, mostraron las implicancias de varias definiciones, de acuerdo con diversas tradiciones culturales y teóricas. Una definición que dio la Organización Mundial de Salud (WHO, 2005), bastante operativa, es la siguiente:
“La sexualidad es un aspecto central del ser humano a lo largo de la vida y abarca al sexo, género, identidades y roles, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad y reproducción. La sexualidad se experimenta y expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Mientras que la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan. La sexualidad se ve influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.”
En términos de Rosalind Petchesky (2007), la sexualidad no se reduce a una parte del cuerpo o a un impulso, sino que debe entenderse como una construcción, parte integral de una matriz de fuerzas sociales, económicas, culturales y relacionales. Tal construcción va más allá de la dualidad convencional sexo-género, basada en la presunción de que podemos distinguir claramente entre “sexo” en tanto impulso o sustrato biológico fijo (ya sea genético, hormonal, anatómico o psíquico) y “género”, entendido como los significados conductuales y sociales y las relaciones de poder atribuidos al sexo. Por el contrario, pensar la sexualidad implica ver tanto la independencia como la interdependencia entre sexualidad, sexo y género: “Esto significa que la conducta sexual (lo que la gente hace) es diferente tanto de la orientación o deseo sexual (elección del objeto o fantasía) como de la identidad sexual (que puede o no coincidir con la conducta o el deseo). Todas ellas son diferentes de la conducta de género, la orientación de género y la identidad de género (subjetividad)” (Petchesky, 2007: 14). A su vez, cuando se piensa a este complejo de sexo-género, en términos políticos, y se aspira a una “justicia erótica”, tal aspiración es irreductible a la aplicación de los principios de libertad e igualdad, por ejemplo, al ámbito de las relaciones sexuales y afectivas, ya que las prácticas, fantasías y deseos a menudo no solamente no se rigen por tales principios, sino que pueden incluso contradecirlos.
Cruzar políticas, políticas públicas y sexualidades no es pues una tarea sencilla. En lo que sigue, planteamos tendencias y reflexiones sobre este cruce para América Latina. Una primera comprobación, que habría sorprendido a cualquier activista o analista unas tres décadas atrás, es la adopción como lingua franca del discurso de los derechos. Este discurso se usa tanto desde el punto de vista reivindicativo (los reclamos se plantean como “derechos a…”) como de su traducción en legislación positiva y jurisprudencia.
Más allá de los varones occidentales blancos burgueses propietarios originarios, el lenguaje de los derechos, de matriz liberal, ha llegado a ser hegemónico en boca de individuos, grupos y movimientos inesperados. De ahí que hoy podamos hablar con cierta justicia y justeza de sujetos (de derechos) sexuales.
Este proceso no se da en el contexto de armonía natural que supone una visión falsamente neutral de la conflictividad política y social, incluyendo la conflictividad ligada a los órdenes jerárquicos, desiguales y a veces violentos que estructuran las relaciones generizadas y sexuales en América Latina. Por el contrario, los usos del lenguaje de derechos dan cuenta del largo proceso histórico, en curso y lejos de haber terminado, a través del cual una diversidad de actores se fueron conformando social y políticamente en pos de ciudadanizar y redefinir relaciones de género y sexuales.
I. Panorama general de las políticas sobre sexualidades en América Latina: el presente con mirada histórica
Durante la colonia y las décadas que siguieron a los procesos de independencia, se perpetuó un orden jerárquico de género en el cual los varones disfrutaban de un privilegio económico, político y sexual legalmente protegido, socialmente reconocido, y apoyado en instituciones como la Iglesia católica o la incipiente corporación médica. Según la herencia normativa fundada en el derecho metropolitano y los principios canónicos, a las mujeres les estaba vedado actuar en el mundo público, sus derechos en materia de propiedad, herencia y matrimonio eran muy limitados, al tiempo que el derecho penal juzgaba diferencialmente a ambos sexos, por ejemplo en cuanto a los delitos “contra la honestidad”.
Desde mediados del siglo XIX, las nuevas Constituciones liberales y los Códigos Civiles impulsaron reformas de la legislación en materia de relaciones entre varones y mujeres, y el derecho se fue secularizando. Sin embargo, los nuevos corpus convalidaron jurídicamente el modelo de relaciones familiares vigente, al consagrar el matrimonio religioso, monogámico e indisoluble, y al cristalizar el carácter patriarcal de la familia definida por la autoridad del varón en sus dos manifestaciones: hacia la esposa (autoridad marital) y los hijos (patria potestad).
Más allá de las legislaciones, las jerarquías de género se cristalizaron también en los Estados nacionales liberales. En efecto, la formación de los Estados nacionales en América Latina implicó confluyentes procesos de “estatidad” que tienen dimensiones estructurantes no sólo de las clases socio-económicas, sino también respecto del género:
“Analíticamente, la estatidad supone la adquisición por parte de esta entidad en formación, de una serie de propiedades: 1) capacidad de externalizar su poder, obteniendo reconocimiento como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales; 2) capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo una estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción; 3) capacidad de diferenciar su control, a través de la creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas con reconocida legitimidad para extraer establemente recursos de la sociedad civil, con cierto grado de profesionalización de sus funcionarios y cierta medida de control centralizado sobre sus variadas actividades; y 4) capacidad de internalizar una identidad colectiva, mediante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia y solidaridad social y permiten, en consecuencia, el control ideológico como mecanismo de dominación” (Oszlak, 2009: 16-17).
En cada uno de estos procesos, y de un modo tan ideológico que ha sido históricamente invisible para los propios actores y analistas, el modelo heteronormativo se fue consolidando ya no por un orden político-religioso en camino a su secularización, sino por los propios estados laico-liberales de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX.
En este marco de parcial secularización patriarcal se entienden los órdenes sociales y normativos cuyos efectos en términos de jerarquía de género:
• subordinan las mujeres (especialmente las casadas) a los varones;
• regulan la prostitución femenina, funcional a la migración europea predo minantemente masculina, bajo el discurso del higienismo racializado;
• establecen las políticas y discursos ideológicos en materia de política demográfica pronatalista, según la que gobernar es poblar (poblar de europeos desplazando “al indio” incluso mediante el intento de aniquilación, como en el Cono Sur; casi un siglo antes de la inversión del signo de las políticas hacia el control poblacional, diferencial);
• y califican las variadas “degeneraciones” que caracterizaron los saberes expertos y populares, materializados a su vez en leyes, reglamentaciones y discursos.
El orden colonial y luego oligárquico, excluyente y jerárquico, basado en la explotación social y étnica, también se estructuraba en un orden de género y regulador de las sexualidades que ha sido menos estudiado por las ciencias sociales y menos cuestionado políticamente, que las exclusiones y opresiones socio-económicas y étnico-raciales.
Los movimientos políticos que llevaron a la incorporación de las clases medias y los sectores populares, desde fines del siglo XIX hasta bien pasada la mitad del siglo XX, cuestionaron los modelos económicos de enclave y/o agro-exportadores. Los procesos históricos a los que dieron origen, ligados a modelos de industrialización sustitutivos de importaciones, abrieron el camino para el voto universal (al cual llegaron, últimas, las mujeres), pero ninguno cuestionó la matriz heterosexual jerárquica que privilegiaba a los varones en el orden socio-sexual y excluía a una diversidad de sujetos y prácticas que escapan al binarismo heterosexual aun de la posibilidad de pensarse como parte de ese orden desigual.
Las experiencias políticas democratizadoras, bajo las variantes nacional-populares, populistas, de izquierda, revolucionarias, implicaron redefiniciones de los modos autoritarios e incluso violentos que señalaban las distancias de clase –distancias, no está de más repetir, racializadas bajo patrones étnicos, lingüísticos, migratorios–. Procesos de redistribución económica, acompañados más o menos simultáneamente de extensiones del espacio público-político, fueron complementados con avances del estatus político y social de las mujeres, quienes conquistaron el voto prácticamente en toda la región en la primera mitad del siglo XX.
Los procesos que llevaron al sufragio femenino adulto no estuvieron libres de contradicciones. En algunos países, fueron los progresistas de entonces quienes se opusieron a la ciudadanía política femenina, argumentando que las mujeres podrían ser influenciadas por sus confesores o invocando argumentos republicanos según los cuales el sufragio femenino reintroduciría la voluntad particular en la proclamada voluntad general rousseauniana, percibida no como masculina sino como universal.
En tiempos de conquistas de derechos sociales, sucesivas normativas permitieron la equiparación de mujeres y varones –aunque en muchos casos esto haya sido desde una condescendiente visión que dejaba intacta la distinción entre roles naturales previstos para cada sexo, bajo la suposición de un sexo femenino débil, asociado a la maternidad, que el Estado puede...