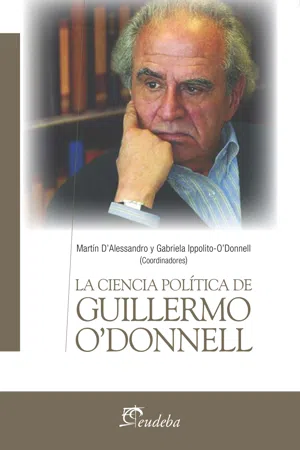![]()
CAPÍTULO XVI
Democratización, compromiso político y diseño de una agenda de investigación
Entrevista realizada por Gerardo Munck en Palo Alto, California, el 23 de marzo de 2002. Originalmente publicada en Munck, Gerardo L. y Snyder, Richard (eds.): Passion, Craft, and Method in Comparative Politics, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2007, pp. 273-304. ()
Guillermo O’Donnell es un destacado teórico del autoritarismo y la democratización, y uno de los más distinguidos politólogos latinoamericanos. Su libro Modernization and Bureaucratic Authoritarianism (1973) () brindó un análisis pionero sobre el quiebre de las democracias en Sudamérica en los años sesenta. Allí O’Donnell argumentó que la forma de autoritarismo que se experimentó desde la década del sesenta en Sudamérica fue novedosa ya que se basó en la presencia de tecnócratas modernos y de una organización militar profesionalizada en lugar de políticos populistas o los tradicionales militares poderosos. Para capturar esta distinción, O’Donnell acuñó el término de “autoritarismo burocrático”. Señaló que esta nueva forma de autoritarismo emergió como resultado del conflicto político generado por el modelo industrializador de sustitución de importaciones. Desarrolló su argumento como una alternativa a la tesis, propuesta de manera más notable por Seymour Martin Lipset, de que la industrialización lleva a la democracia. O’Donnell sostuvo en cambio que en Sudamérica la industrialización no generó democracias sino un autoritarismo burocrático. Este trabajo, junto a una serie de artículos subsecuentes, desencadenó un debate importante en la política comparada y en los estudios sobre América Latina respecto a las consecuencias políticas del desarrollo económico. Las contribuciones centrales de dicho debate fueron publicadas en un volumen editado por David Collier, The New Authoritarianism in Latin America (1979), desde el cual se evaluó y criticó la tesis de O’Donnell.
La siguiente etapa de la investigación de O’Donnell se focalizó en la caída del autoritarismo y en las transiciones hacia la democracia. Su trabajo en coautoría con Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies () (1986) fue uno de los trabajos más influyentes y extensamente leídos en política comparada durante los años ochenta y noventa. O’Donnell y Schmitter propusieron un enfoque de elección estratégica respecto a las transiciones hacia la democracia, destacando cómo éstas se desarrollaban a partir de las decisiones de diferentes actores en respuesta a un conjunto básico de dilemas. El análisis se centró en la interacción de cuatro actores: los duros y los blandos dentro del régimen autoritario en el poder, y los moderados y los radicales entre los opositores al régimen. Ese libro no sólo se transformó en un punto de referencia para la emergente literatura académica sobre las transiciones democráticas sino que también fue ampliamente leído por activistas políticos comprometidos con la lucha real para alcanzar la democracia.
Desde comienzos de los años noventa la investigación de O’Donnell ha explorado la pregunta sobre la calidad de la democracia. Su trabajo previene contra el pensamiento teleológico, es decir contra la tendencia a observar los países que se democratizaron en los setenta y ochenta como siguiendo el camino de los países con democracias de larga data. Para subrayar la especificidad de los países de la América Latina contemporánea y de las deficiencias de sus democracias, O’Donnell propuso el concepto de “democracia delegativa”, mediante el cual se refería a una forma de gobierno democrático que concentraba el poder en las manos de los presidentes electos. Su trabajo reciente se centra en los problemas actuales afrontados por la mayoría de las democracias latinoamericanas como resultado de las deficiencias en el Estado de Derecho y en las condiciones sociales de los ciudadanos. Sus trabajos clave sobre la calidad de la democracia han sido publicados en Counterpoints(1999) () y The Quality of Democracy (2004).()
O’Donnell nació en Buenos Aires en 1936. Recibió el título de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1958 y un doctorado en ciencia política de la Universidad de Yale en 1988. Enseñó en la Universidad de Buenos Aires (1958-1966), en la Universidad Católica Argentina (1966-1968) y en la Universidad del Salvador (1971-1975), todas en Buenos Aires. Fue miembro fundador del CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) en Buenos Aires (1975-1979) e investigador del IUPERJ (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) (1980-1991). Desde 1983 ha enseñado en la Universidad de Notre Dame, donde fue director académico del Helen Kellogg Institute for International Studies desde 1983 hasta 1998. Ha sido presidente de la International Political Science Association (IPSA) en el periodo 1988-1991, fue vicepresidente de la American Political Science Association (APSA) entre los años 1999 y 2000, y fue elegido para la American Academy of Arts and Sciences en 1995.
1. Primeros intereses y su formación: desde el derecho a la ciencia política
¿Cómo fue que primero se interesó en el estudio de la política?
Mi interés se desarrolló por mi compromiso con la política en la Argentina. Ingresé a la universidad muy joven, a los dieciséis años. Para entonces ya era un ávido lector de historia y filosofía. Por el problema con mi pierna, tenía más tiempo para leer que los otros niños.() Cuando era chico, mi madre prácticamente me alimentaba con libros de historia, por lo que mi pierna me otorgó una ventaja comparativa, o una desventaja, dependiendo de cómo se lo vea. Me involucré en política en la Universidad de Buenos Aires, donde fui un líder estudiantil. Me uní al Partido Humanista en la Facultad de Derecho y como representante de ese partido fui miembro de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires). En 1954 tuvimos profundos problemas con el gobierno de Perón, y tanto el presidente como el vicepresidente y el secretario general de la FUBA fueron encarcelados. A pesar de mi visibilidad, fui uno de los pocos que no fueron capturados en aquel ataque nocturno. Como resultado me transformé en el presidente en funciones de la organización en la clandestinidad. Tuve la extraña experiencia de observar mi fotografía publicada como la de una persona peligrosa que debía ser capturada. Cuando Perón fue depuesto por un golpe militar en 1955 yo era un líder reconocido y pensé que estaba comenzando una carrera política exitosa. Pero no me tomó mucho tiempo descubrir que estar profundamente interesado en política no significaba que fuera un buen político, y abandoné el barco después de algunas experiencias desafortunadas.
Inicialmente usted no estudió ciencia política. En realidad, en 1958 usted obtuvo el diploma en Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Estudié Derecho no porque particularmente quería estudiar Derecho, sino porque en aquellos tiempos era la carrera más cercana al estudio de la política. En los años cincuenta y sesenta no había departamentos de ciencia política en Argentina. En la Facultad de Derecho había algo llamado Derecho Político y Derecho Constitucional, que era lo más vinculado que encontré con la ciencia política. Además, el ser abogado me ofrecía una oportunidad de ganarme la vida. Es por esto que me involucré en el Derecho.
La Facultad de Derecho me pareció inmensamente aburrida. En aquellos días, la mitad de los académicos que trabajaban en teoría política y en teoría constitucional pensaban que todo ya había sido dicho por Santo Tomás de Aquino, y la otra mitad –los modernistas– pensaban que todo ya había sido dicho por Hans Kelsen. Todo lo demás no era nada. Realmente era muy, pero muy aburrido.
¿Por qué decidió dejar la Argentina en 1968 e ir a Yale para estudiar ciencia política en el nivel de posgrado?
Me casé, tuve hijos y para sostener a mi familia trabajé de abogado un par de años. Pero mantuve mi interés en estudiar política y comencé a enseñar historia de las ideas políticas en la Universidad Católica de Buenos Aires. Pero rápidamente sentí que quería adquirir un carácter más empíricamente orientado. Estaba leyendo algunos libros norteamericanos, como por ejemplo Power and Society (1950) de Lasswell y Kaplan, y Politics: What, When, How (1936) de Lasswell. Esos libros no me influenciaron particularmente, pero me dejaron entrever un modo diferente de pensar, y me dieron ganas de conocer el modelo anglosajón más empíricamente orientado de ciencia política. Además, en aquel momento la ciencia política norteamericana expresaba un manifiesto conductista contra el formalismo legal, y parte de estas críticas estaban dirigidas precisamente contra el tipo de estudios comparativos de constitucionalistas que yo había sufrido en la Facultad de Derecho. Yo estaba de acuerdo con la crítica de que el formalismo era estéril y aburrido. Mucho más tarde descubrí que debía volver a mi costado legal, aunque sin pensar para nada que la teoría legal termina con Tomás de Aquino o Kelsen. Pero volviendo a los sesenta, yo estaba buscando algo que pudiera permitirme romper con mi pasado en el Derecho, así que decidí postularme para estudios de posgrado en Estados Unidos.
Apliqué en varios lugares. Harvard no me aceptó, pero fui admitido en Michigan, Princeton, MIT y Yale. Y elegí Yale. Mis padres, tradicionalistas, estaban horrorizados: aquí estaba yo, sin fortuna personal, llevando lejos a mi esposa y mis tres hijos a morir de hambre. Ellos pensaban que intentar vivir como cientista político era una idea loca.
¿Qué sabía usted de Yale?
Había leído a profesores de Yale, pregunté por ahí y era claro que en términos de lo que yo estaba buscando, Yale era el lugar adecuado, tenía una increíble constelación de grandes cientistas políticos. Fui afortunado en ser aceptado.
Usted estuvo en Yale desde 1968 hasta 1971.
Exacto. Fue un gran periodo. Personas como Charles Lindblom y Robert Dahl estaban en su mejor momento. Harold Laswell todavía estaba allí. Al año siguiente de mi arribo se incorporó David Apter, seguido un año más tarde por Juan Linz. Alfred Stepan era un profesor asistente muy joven. David Mayhew también estaba allí. Estaban en su mejor momento. Yo era un estudiante de posgrado, por lo que era bueno que estas personas se llevaran bien entre ellos. Y ellos eran útiles y abiertos. Esos tres años fueron maravillosos. Recuerdo sentarme en la biblioteca de Yale y pensar que era el paraíso: aquí estoy yo, tengo el privilegio de tener una beca razonable para investigar y estudiar full time. Fue un gran periodo.
¿Qué profesores de Yale tuvieron mayor influencia en usted?
Yo estaba muy asombrado con Dahl. Él dio un seminario mientras escribía Polyarchy (1971). Nosotros debatimos sus capítulos, y fue maravilloso ver una gran mente trabajando en los problemas y escribiendo un gran libro. También recuerdo un curso magnífico de Linz sobre Durkheim, Weber y Pareto. Ese curso fortaleció el conocimiento de Weber que había adquirido en mis cursos en Buenos Aires e incrementó mi interés por el autor. Pero la mayor influencia, alguien con quien voy a estar agradecido siempre, es David Apter. Él fue un mentor maravilloso y generoso. David es () una persona extremadamente ilustrada. También es muy terco y provocativo. David me dedicó mucho tiempo, incluyendo el haber editado mi terrible inglés con increíble paciencia. Fue muy generoso y solidario; era un profesor importante que se tomó su tiempo para corregir un inglés despreciable de un estudiante de posgrado.
¿Qué libros tuvieron un fuerte impacto sobre usted durante sus años de estudiante de posgrado?
Political Order in Changing Societies (1968) de Samuel Huntington fue muy importante. No me gustó el elogio del libro hacia Lenin, pero pensé que la descripción de Huntington sobre las instituciones, la política del poder y el pretorianismo era muy buena. Un libro incluso mejor fue Social Origins of Dictatorship and Democracy (1966) de Barrington Moore. Fue un descubrimiento el leer a Moore, y yo estaba fascinado. Dahl dio el libro y fue crítico porque pensaba que era muy estructuralista y marxista. Pero recuerdo opinar que Moore era un gran académico.
En Yale usted preparó un borrador de lo que se transformaría en su primer libro, Modernización y autoritarismo, pero que no se convirtió en su tesis doctoral. ¿Podría explicar por qué?
Hay una larga historia relacionada a mi disertación y proceso hacia el doctorado, que tuvo que ver con las particularidades de mi trayectoria de vida. En 1971 había finalizado con todos los requerimientos de cursada y había realizado borradores de lo que después se transformaría en capítulos de Modernization and Bureaucratic Authoritarianism. Supongo que ya tenía en aquel entonces cierto prestigio, porque me ofrecieron trabajo en Harvard. Por lo que me encontraba ante un dilema: ir a Harvard o volver a la Argentina. Fue una decisión difícil, pero 1971 fue el año en el que el autoritarismo burocrático se había derrumbado y era un momento en el que todos nosotros teníamos esperanzas de una democracia en Argentina. Así es que decidí volver a la Argentina.
El problema era que en la Argentina prácticamente no había posibilidades laborales y yo tenía una familia que mantener. Podía trabajar de abogado, lo cual significaba desperdiciar todos los años pasados en Yale. Pero tuve la fortuna de que me ofrecieran una beca Danforth, que duraba tres años y pagaban seiscientos dólares al mes, un montón de dinero para ese entonces, y en Argentina era un dinero excelente. La beca Danforth me dio la posibilidad de ir a la Argentina y continuar trabajando como cientista político. No obstante, la beca era para escribir una tesis.
Hablé con mis asesores en Yale, y para el asombro de algunos de ellos, decidí rechazar Harvard. Por lo que volv...