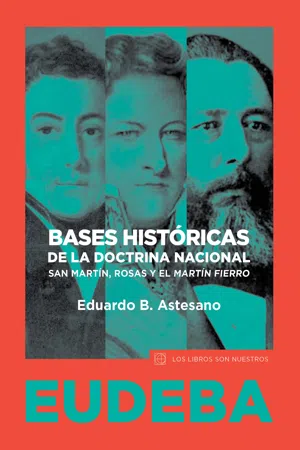![]()
TERCERA PARTE
MARTÍN FIERRO*
* La primera edición de este ensayo apareció con el título El Martín Fierro y la justicia social, Relevo, 1965.
![]()
I. LOS GAUCHOS SE HACEN PEONES
EN INMENSO CAMPO VERDE
Dos fuertes pinceladas literarias de José Hernández logran sugerir, mejor que cualquier relato, el grandioso escenario natural de la pampa, en que supo colocar al inmortal drama de nuestros gauchos, representado en sus opuestas posiciones mentales, por personajes eternos para los argentinos como Fierro, Cruz y Vizcacha. “Todo es cielo y horizonte / En inmenso campo verde / Tendiendo al campo la vista / No se vía sino hacienda y cielo” (215, II, 1491). Setenta años antes del poema, el Semanario de Agricultura de Buenos Aires, en un artículo pomposamente titulado “De cuánta utilidad sea el proceder con empeño en la cría de ganados y cuán conveniente el dar terrenos de balde para su multiplicación”, describía con más dinamismo ese enorme teatro de la pampa, que constituye desde hace siglos nuestro gran enigma de expansión social. “Si echamos la vista hacia esa vastísima extensión de tierra que circunda nuestras pocas poblaciones, no veremos otra cosa que campos despoblados de vivientes, pero cubiertos de prados naturales, cuyo verdor no sólo enuncia la fecundidad de la tierra que los alimenta y los produce, sino también el más seguro manantial de perpetuar nuestra opulencia por la cría de los ganados que se multiplican con asombro”.
Ese inmenso campo verde de la pampa, alcanzaba en realidad a lo que hoy se acostumbra denominar como región litoral, desde los contrafuertes de la cordillera, hasta el mar y los límites fluviales con el Brasil; y desde el estuario de Bahía Blanca a las sierras de Córdoba. Abundante en lluvias, de clima benigno, constituye la zona más apta del mundo para la ganadería sin riegos artificiales y sin grandes gastos de producción. Nada hay mejor en el planeta como signo de fertilidad perenne. El norteamericano Green Arnold, que nos visitó en 1848, quedó vencido por nuestra riqueza natural. “Estas pampas son maravillosas: un llano infinito como los desiertos de Oriente, pero en nada se parecen porque allí la Muerte reina sola en la Soledad, y aquí todo es vida. Enormes cantidades de vacunos, de caballos y de ovejas cubren el rico llano y bandadas de pájaros se ven por todas partes”.
Ése fue el gran anfiteatro del verde Sahara y de los ganados innumerables, suficientemente grandioso, para que a él subieran los fuertes intérpretes criollos del más grande poema inmortal de todos los argentinos. Allí actuaron, cruzando en una y otra dirección, todos sus personajes: Fierro, el indiscutible primer actor, trabajando como peón en el Tuyú, variando su pingo en Ayacucho, pueblo que había recién fundado el gobernador Alsina, o marchando al trote hacia el voluntario destierro de las tolderías del Salado, que eligió como refugio con su infortunado compañero Cruz; un hijo, llevando su desamparo hasta la penitenciaría de Buenos Aires, y el otro, enfilando a la casa de unas tías, en alguno de los numerosos pueblitos perdidos en la grandiosidad de la campaña; o Picardía unido a sus volantines llegando a la antigua ciudad de Santa Fe; o el viejo Bramajo llevando los ganados de la estancia de Rosas hasta los corrales o los saladeros de Barracas.
Cielo y horizonte, que durante más de dos siglos cubrieron varias generaciones de criollos, manejando haciendas, siguiendo por rastrilladas indias, rumbos y caminos; ubicando pagos, tolderías o estancias, aguadas o postas, por el gusto de los pastos, el vuelo de los pájaros, o el pelaje de los animales; o anunciando los cambios de tiempo, por los signos secretos que la naturaleza les había trasmitido de padres a hijos, como parte de una “cencia criolla” acumulada por la tradición pampeana.
Los propios hombres, al organizarse para su conveniencia, habían separado la verdosa planicie, con el límite de lo que se acostumbró llamar “la tierra de fronteras”, dos sociedades enemigas, que trabajaban, vivían y luchaban. La pampa gaucha en los litorales y en las costas marítimas, y la pampa india, apuntalando en cambio la cordillera. Dos enormes zonas sociales, que en el poema de Hernández se encuentran delineadas hasta lo minúsculo, en los nostálgicos momentos en que sus personajes se alejan de la civilización hacia la toldería, o vuelven del exilio, para convivir de nuevo en la violencia de los cristianos. En la ida, escapando a la persecución policial: “Cruz y Fierro de una estancia / Una tropilla se arriaron / Por delante se la echaron / Como criollos entendidos, / Y pronto sin ser sentidos / Por la frontera cruzaron / Y cuando la habían pasao / Una madrugada clara, / Le dijo Cruz que mirara / Las últimas poblaciones / Y a Fierro dos lagrimones / Le rodaron por la cara / Y siguiendo el fiel del rumbo / Se entraron en el desierto” (2287). En “La Vuelta”, huyendo en cambio de la venganza india: “Después de mucho sufrir / Tan peligrosa inquietú– / Alcanzamos con salú / A divisar una sierra / Y al fin pisamos la tierra / En donde crece el ombú / Y en humilde vasallaje / A la Magestá infinita / Besé la tierra bendita / Que ya no pisa el salvaje / Al fin la misericordia / De Dios nos quiso amparar– / Alcanzamos a una Estancia / Después de tanto penar” (II, 1527).
El ombú, la estancia y las poblaciones, elementos que muestran la mano del hombre, que combinada con una naturaleza fuerte y rica, conformaba los colores más tonantes de la tierra que pisaban los gauchos. Después, donde todo termina, estaba esa pesadilla de la frontera, tierra de fugitivos sociales. “Recordarán que con Cruz / Para el desierto tiramos / En la pampa nos entramos / Es un peligro muy serio / Cruzar juyendo el desierto– / Muchísimos de hambre han muerto / Pues en tal desasosiego / No se puede ni hacer fuego / Para no ser descubierto / Pobre de aquél que se pierde / O que su rumbo estravea” (II, 199, 1479).
El desierto separaba a gobernante y caciques, a la civilización cristiana y a los infieles, a gauchos e indios, a las praderas de cultivo y a los pastos naturales. Era para los blancos el límite y fin de su sociedad civilizada. “Ansí en mi moro escardando / Enderecé a la frontera. / Me voy, le dije, ande quiera, / Aunque me agarre el gobierno / Pues infierno por infierno, / Prefiero el de la frontera” (379. 276, II, 1547). Después de él, para el más allá de los fortines venía la “pampa india” que sintetizaba la toldería, símbolo de la tribu, que en las lunas llenas arrojaba sobre las estancias y pueblos la tragedia múltiple del malón. Hacia ella marcharon Fierro y Cruz: “Y ha de haber grande alegría, / El día que nos descolguemos / En alguna toldería / En la pampa nos entramos / Cayendo por fin de viaje / A unos toldos de salvaje, / Los primeros que encontramos” (2236). La alegría de reducirse socialmente casi a la nada de la barbarie para escapar a la persecución de alcaldes y comandantes.
Sin la menor intención de “corregir la plana” al gran Hernández, subamos al profundo escenario de esa pampa de mitad del siglo pasado, junto con todos los personajes del poema, para descrifar los enigmas que viven escondidos en sus giros, dichos y alusiones gauchas, porque pensamos que el mito de “Martín Fierro” sigue empujando todavía muchas de las modalidades de los argentinos.
“MI GLORIA ES VIVIR TAN LIBRE”
La historia corta de nuestro país podría resumirse en unas pocas generaciones de una familia de gauchos, que pudo muy bien haber sido la de Martín Fierro. Del abuelo al nieto. En este ángulo de los cimientos del edificio social argentino, en que se encuentran los que trabajan la riqueza con sus propias manos, se colocó Hernández para escribir su poema, que refunde vivencias de estas distintas etapas familiares: recuerdos de un pasado colonial de comunidad de tierras y ganados; relatos de hechos vividos en las estancias de Rosas; de violencias y persecuciones posteriores a Caseros; y hasta algunos anuncios de un futuro incierto de miseria para los nietos de Fierro, en medio de la abundancia y la riqueza del país. El poema estampa así la unidad de lo argentino a través del tiempo que pasa. Ahondemos un poco en este esquema familiar, en que si bien todas sus generaciones estaban atadas a la reproducción de vacunos en gran escala como productos exportables de la tierra, no lo hacían con iguales títulos, en cuanto a libertad personal o a la propiedad del suelo donde se procrearon.
a) En el período de la colonia, las campañas litorales hacían sentir su presencia con los grandes rodeos cimarrones de vacunos y caballares. Una verdadera mina de ganados inexplotada. Sin hombres ni capitales suficientes para organizar y dirigir, hacia el consumo europeo, las toneladas de cueros y carnes que morían sin destino social en la inmensidad de la pampa. No estaba delimitado el régimen de propiedad, no se conocía todavía el alambrado, los campos sin amojonar, sin agricultura extensiva, sin códigos rurales, sin eficiente policía de campaña.
El abuelo de Fierro vivió, en esa primera etapa de nuestra vida ganadera, como otros miles de gauchos, diseminados por la llanura, al igual que los toros, dueño y señor de cuanto alcanzaba la vista, cazando vacunos como los ñandúes, con la misma libertad económica con que se apoderaba del algarrobo y la paja para construir su rancho. “La pampa y las vacas para todos” era el lema de esta sociedad feliz y despreocupada. Martín recuerda la época de su abuelo cuando dice: “Mi gloria es vivir tan libre / Como el pájaro del Cielo; / Para mí la tierra es chica / Y pudiera ser mayor” (91). Un abuelo amante de la libertad campera que nunca fue salariado, porque no tenía necesidad social de ello. Ni el cuero ni la carne y menos la tierra estaban alienados a ningún dueño. Eran como el aire y el agua de todos y de nadie. Recordamos, a propósito, la anécdota que relata el viajero español don Félix de Azara que nos visitó durante la colonia: “Amigo, necesito un peón para que me cuide los caballos que llevo de remonta en la recorrida que estoy haciendo. Si usted quiere venir como peón mío, le pagaré bien”. El gaucho levantó despaciosamente la vista, y después...