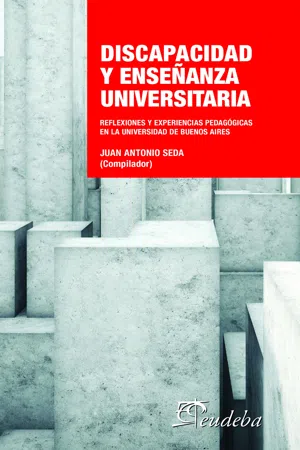![]()
Tercera parte
Experiencias y testimonios
![]()
Capítulo 9
Estrategias integrales para la inclusión de estudiantes sordos
Entrevista a Lía Reznik
Lía Reznik estudió la carrera de Filosofía entre los años 1965 y 1974. Con posterioridad, en 1998 y ya como persona hipoacúsica, estudió la carrera de Edición sin resto auditivo y con lectura labial como recurso.
El objetivo de esta entrevista es compartir el relato de una experiencia de sordera en la universidad, que sirva como un punto concreto de referencia frente a un tema desconocido por lo poco visible, infrecuente y heterogéneo: el de la discapacidad auditiva y su gran incidencia en la educación superior. El fin último es mostrar que, en sí misma, la sordera no tiene por qué ser un obstáculo insalvable para acceder a los estudios superiores y cumplirlos satisfactoriamente.
—Lía, vos tuviste una primera etapa de escolarización como oyente, pero tu hipoacusia se agravó. ¿Qué recordás de aquellos momentos respecto de tu educación?
—En primer lugar, recuerdo el apoyo familiar, decisivo para mi evolución personal ulterior. Porque como fue intensificándose la necesidad de intermediación comunicativa; las decisiones parentales contribuyeron a definir mi identidad, a no considerar la sordera como un estigma y a alentar la necesidad de aprender en forma permanente.
Al descubrirse el problema, siendo yo preadolescente, la reacción de mis padres distó de la sobreprotección: me permitieron participar, fueron informándome de lo que ocurría para encontrar la mejor manera de seguir adelante, de asumir el problema y buscar soluciones. En mi familia comenzaron a modular para mí y aprendí holísticamente a hacer lectura labial, que complementó luego el aprovechamiento de los audífonos; todavía la utilizo como implantada coclear.
Luego, recuerdo cómo se fue definiendo mi caso de sordera post-lingüística, progresiva hasta convertirse en bilateral profunda, sin resto auditivo. El problema comenzó entre los diez y los once años, cuando finalizaba la primaria en una escuela bilingüe castellano-inglés y se instaló en forma definitiva a los treinta años, mientras cursaba la tesis de licenciatura en Filosofía, que quedó pendiente por lo que significó tener que reconstruir la propia identidad desde el silencio total.
No perdí la voz ni el habla ni las competencias de lectura y de escritura autónomas, porque seguí estudiando en la escuela y en la universidad, pero me costó mucho más adquirir nuevos conocimientos. Mis recursos: la lectura labial, la mirada para dar sentido a lo que veo, y la memoria auditiva.
Nunca me aislé de la comunidad general, ni me sentí discapacitada, pero sí diferente al resto, porque mis tiempos cambiaron y la forma de acceder a la comunicación y de aprender, también. La sordera altera los tiempos de comprensión y de devolución oral inmediata, por la mediación múltiple de leer los labios, decodificar, procesar, entender y responder.
—Cursaste dos carreras en la UBA con una discapacidad auditiva. ¿Cómo fue esa experiencia?
—Ha sido una experiencia inclusiva muy extendida en el tiempo, y todavía en curso, como miembro del Programa de Discapacidad. Dicho en lenguaje llano, dependía de nosotros, de las personas con alguna discapacidad, todo el esfuerzo y la responsabilidad de lograrlo o de quedarnos en el camino. No había nada pensado, todavía, a favor de la inclusión de la diversidad.
Además, es transversal respecto de escenarios culturales y educativos muy diferentes entre ellos: hay un antes y un después respecto de las revoluciones tecnológicas. Mis dos cursadas, entonces, se ubican históricamente en el “antes”, en el marco de un sistema excluyente de la diferencia, con todo lo que ello implica. Y la preocupación por la inclusión, en el “después” de la aparición de la Web 2.0 y 3.0, que favorece la participación de todos en la educación, sin importar las características individuales y sí, en cambio, las competencias para la solución de los problemas demandada por la sociedad de hoy en día. En esta última tendencia comprobé que el esfuerzo por la inclusión era compartido, responsabilidad de todos los actores del hecho educativo
—¿Qué barreras encontraste para tu aprendizaje universitario?
—La primera barrera real e inamovible ha sido la sordera misma: provoca ruptura, ineficiencia o inexistencia del canal comunicacional. Desde su aparición, fui perdiendo autonomía, en el aula y fuera de ella, para desenvolverme en una sociedad conformada por oyentes y pensada para ellos. Eso ha sido y es un obstáculo para participar y para aprender. Pero, por el hecho de haber conocido la opción de haber oído normalmente, también lo he vivido como un motor para lograr la inclusión de la diversidad en el ámbito educativo.
Otra barrera previa a la cultura digital ha sido y sigue siendo la inaccesibilidad a los medios de comunicación, a eventos culturales, por ejemplo, el teatro y el cine sin subtítulos y en las situaciones presenciales donde privaba la comunicación oral de contenidos, en la calle o en el transporte.
La modalidad presencial y expositiva implica convertirme en espectadora ajena al hecho educativo, porque no accedo al sentido del tema en cuestión. La lectura labial por sí sola no es suficiente. Si se interrumpe mi contacto visual por cualquier motivo, pierdo el hilo de la exposición, del sentido de lo que se está diciendo. El mismo efecto que producen las interferencias e interrupciones.
También hay obstáculos autoimpuestos, por ejemplo, ocultar socialmente la propia discapacidad, negarla por muchas razones, cosa que puede llevar al fracaso de lo que se emprenda. La discapacidad auditiva es intangible si no se la comunica, actitud que puede predisponer mal a nuestro eventual interlocutor.
—¿Necesitaste algún tipo de adecuación curricular especial, en las cursadas?
—No es lo mismo oír mucho, que poquito o nada. Las necesidades adaptativas fueron cambiando a la par de la disminución de la audición. Pero en ninguna de las dos carreras se modificaron para mí ni programas ni clases ni evaluación, ni siquiera con los idiomas extranjeros obligatorios porque ya poseía las competencias para aprenderlos, adquiridas como hipoacúsica.
En todo caso, se aplicaron algunas adecuaciones funcionales en Edición, como tomarme los finales por escrito, en vez de oralmente, como a todos. Lo que faltaba lo suplía con lectura o preguntando, aun a sabiendas de que siempre quedaban dudas sin resolver por el camino y de que había que profundizar en el tema de la intermediación, y de las redes, esto es, en la intervención docente (o de eventuales sustitutos: copiar de compañeros, apuntes prestados, etc.) y trabajar en grupo para facilitar la construcción conjunta de significados.
—¿Recursos para la apropiación de contenidos?
—Para cursar Filosofía como hipoacúsica, el audífono me permitió ubicarme mejor en el contexto, la accesibilidad a los contenidos implicaba en su mayor parte la lectura, pero me faltaba la explicación del docente para entenderlos y aprender a pensarlos, lo que tenía que suplir con más lectura y producía un alargue desmedido de los tiempos de aprendizaje, además de incrementar el esfuerzo (no se conocía la fotocopia masiva, por ejemplo) por llegar en tiempo y forma a las evaluaciones parciales y finales, con fechas inamovibles, iguales para todos.
Con los años pude comprobar el incipiente cambio cultural de actitud respecto de la discapacidad y un trato más flexible y personalizado entre docentes y alumnos, en Edición, por ejemplo, que cursé solo con lectura labial.
—¿Y cómo fue eso?
—La cursada de Edición me resultó más dura y compleja que la de Filosofía, fundamentalmente por su carácter técnico y por el fuerte predominio de la práctica. Tras la aparición de la Web e Internet, yo carecía del lenguaje adecuado para describir la realidad del momento, con términos como “globalización”, “proactividad”, “web”, “mouse”, etcétera. Me costaron mucho algunas materias como las de Informática, en las que había que atender a la pantalla mientras el profesor explicaba. O las actividades curriculares en que ocurría lo mismo.
Al iniciarse la cursada de cada materia, hablaba con los responsables a cargo y les avisaba de mi sordera. Solicitaba que se me tomaran los finales por escrito, que en los parciales me aclararan especialmente las consignas y que en el aula dieran la clase en la forma acostumbrada, porque era imposible para mí realizar la lectura labial durante todo el tiempo que duraba la lección.
—¿Y qué pasaba en las instancias de evaluación?
—El sistema educativo en tiempos de mis cursadas, sobre todo de la primera, aplicaba la evaluación numérica, cuantitativa. No existía la preocupación por el proceso adquisitivo de conocimiento del alumno. Bastaba con que demostrara haber memorizado los contenidos programados. El error era punible.
También se evaluaba el concepto de la cátedra con respecto al trabajo del alumno durante el cuatrimestre. Más que la nota me preocupaba la opinión de los profesores, que me conocieran y percibieran que había interés e iniciativa. Daba muy buenos parciales. Esto pesó, muchas veces, a la hora de aprobar las materias. Rendía los exámenes en forma oral, como todo el mundo, pero eran muy tensionantes para mí, por el esfuerzo que significaba manejarme con lectura labial nada más. Tenía que suplir con inferencias y lectura extras para reponer lo que perdía; y así estudiar para llegar a las evaluaciones al mismo tiempo que los demás alumnos. Casi siempre me presentaba a una sola materia por turno. Por eso se alargó tanto mi cursada de Filosofía.
En general, en la carrera de Edición comenzó a notarse mayor flexibilidad en el trato y la evaluación por parte de los profesores. Aplicaban, a veces, el sistema de promoción con promedio alto; parciales domiciliarios, etc., todo lo cual me resultaba muy favorable y aprendía mucho más.
—¿Y cómo funcionaba la colaboración de tus compañeros en las cursadas?
—Mi rutina de pedir prestados varios apuntes personales tomados en clase, porque estas no se grababan ni se vendían; de elaborar un apunte más completo con la computadora que recién estaba aprendiendo a usar y de devolver a cada uno el material ampliado; y de que mi carpeta quedara a disposición de quien la solicitara, sobre todo para parciales y finales, contribuyó a crear un clima colaborativo y de buena convivencia en las diferentes cátedras. Las relaciones se fortalecieron, fue consolidándose el intercambio con la gente y la actitud general se tornó más solidaria. Lo más gratificante fue que se hizo costumbre y resultó un excelente recurso inclusivo.
Por eso siempre consideré que la presencialidad en clase, en eventos, conferencias, jornadas, etc., es de importancia fundamental, aunque pierda la mayor parte de lo que se dice y no pueda intervenir en los debates. Participar hace una gran diferencia para las relaciones intersubjetivas; contribuye a que las personas sordas salgan de su anonimato y enseñen que, a pesar de las limitaciones, es posible conformar redes y equiparar oportunidades.
Siempre destaqué la importancia que daba a la buena relación con mis pares y con los profesores y, fundamentalmente, a trabajar en equipo, a intercambiar y compartir información en un clima de buena convivencia. Todos aprendíamos mejor…
Logré integrarme en cuanto grupo participé. Pero solo en las plataformas virtuales pude moverme en forma totalmente independiente, salvo cuando el material didáctico audiovisual carecía de subtítulos.
—¿Qué tiene de especial una plataforma virtual de aprendizaje para la inclusión de la persona con sordera?
—En sí misma, la plataforma virtual no tiene nada de especial, porque es simplemente una herramienta. La tecnología por sí sola no enseña. Lo que importa es la intencionalidad del uso que se le dé. Las opciones son infinitas, tantas como las actividades humanas que requieran de aquella.
En la aplicación de los entornos virtuales de aprendizaje prima la intencionalidad pedagógica, transversal al trabajo de todos quienes intervienen para que funcione la cursada, como en la universidad física, pero sin pasillos ni paredes. El aula es la pantalla. Detrás hay un grupo de especialistas creadores de los contenidos curriculares, administradores pedagógicos y técnicos, docentes tutores. Lo fundamental es que los materiales didácticos son accesibles y están disponibles desde el inicio de la cursada. Lo mismo que la Biblioteca, los instructivos para alumnos y docentes, los sitios que se pueden visitar, todo a un clic.
Son cursos pensados para un público heterogéneo, que debe cumplir las condiciones estipuladas en el momento de la inscripción o anuncio del curso. Prima el interés por hacer que el participante se sienta a gusto, que aprenda y cumpla con los objetivos propuestos; que no se aburra ni deserte. Todo el material es escrito; el aprendizaje y la comunicación son asincrónicos, excepto el chat o la videoconferencia. Hay espacios para el trabajo colaborativo, para el trabajo individual, para la comunicación con el docente, etc.
El tutor es un profesor, facilitador del aprendizaje en aquella zona en que el alumno no puede lograr aprender solo. Orienta al estudiante para que trabaje con autonomía. El error es parte del aprendizaje, un desafío para resolverlo y seguir aprendiendo, y no es punible. La evaluación es contextual, cualitativa, aunque también se aplican aspectos cuantitativos, sobre todo en administración y, por ejemplo, en la calificación final cuando así se ha previsto. La comunicación intersubjetiva y con el docente es permanente. Hay un seguimiento, autoevaluación y heteroevaluación.
Todo apunta a que el participante se haga responsable del proceso de su aprendizaje, comparta y colabore en el logro del objetivo común del curso, adopte un papel activo y creativo en la búsqueda de soluciones. La colaboratividad para la construcción de conocimiento, el correo electrónico, el chat, el contacto con el tutor crea un espacio de afectividad muy fuerte, aunque los interesados vivan a miles de kilómetros unos de otros, tengan discapacidad o no la tengan.
Para mi caso, esta modalidad virtual es plenamente inclusiva, promueve la autonomía orientada por el docente, por uno mismo y por el grupo. Puedo participar en forma activa, gracias al intercam...