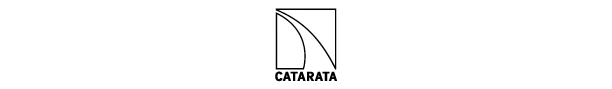Introducción
Han sido tantos años haciendo política en el país, representando a mis conciudadanos en Euskadi, que los recuerdos se agolpan en una sucesión de anécdotas, de momentos, sentimientos y pensamientos tan diversos como contradictorios. Han sido tantos los artículos, conferencias, contribuciones a libros, ponencias que he escrito en estos años sobre el País Vasco que, al final de mi actividad pública, he querido ordenarlos.
Este no es un libro de memorias porque las memorias son siempre subjetivas y parciales. Y porque tampoco me creo en posesión de secretos o informaciones que no se conozcan. Solo aportaría mi recuerdo sobre hechos ya conocidos. No es tampoco un libro de ensayo sobre la política vasca. Es un poco de esto y de lo otro. Hay memorias porque me presento tal y como soy, describiendo mis recuerdos, mis orígenes y mis relaciones humanas en Euskadi, y hay ensayo porque recopilo mi pensamiento, mis artículos y ponencias sobre los temas más clásicos de la política y de la sociedad vasca.
Muchas de las reflexiones se explican en las fechas de su contexto. Pero, en general, son aportaciones que informan de los momentos a los que se refieren: la tragedia del terrorismo, las vicisitudes del Estatuto, la paz, el estallido catalán, etc. Otras ilustran el debate inacabado de hoy: las autonomías, el nacionalismo, la reconciliación vasca, etc.
Cuando la Fundación Ramón Rubial me invitó a recopilar mis aportaciones al debate vasco, acepté encantado. Rebusqué entre mis publicaciones, encontré algunas y descubrí perdidas otras, seleccioné las que me parecieron atemporales y me puse a ordenarlas para presentarlas.
A modo de presentación
Ramón Rubial fue como un padre para todos nosotros, los socialistas vascos de aquellos años contra Franco. Era como un santo laico en nuestra religión socialista. Cuando descubrí, a principios de la década de los setenta, el clandestino mundo de UGT y del PSOE en la margen izquierda de Bilbao, en el altar de aquella iglesia se veneraba al hombre íntegro que, recién salido de la cárcel, después de cumplir veinte años de prisión en la represión franquista, seguía predicando socialismo y reclamando libertad. Lo hacía con la bonhomía que se reflejaba en sus ojos y con la ejemplaridad de sus actos y de su vida.
Fue un hombre bueno y un socialista de los que enseñábamos para hacer más. Para afiliar al activismo socialista, clandestino entonces y en libertad después, a más y más militantes de la causa que emocionaba nuestras vidas de entonces en una épica llena de riesgos, pero llena de vida también. “Contra Franco vivíamos mejor”, hemos llegado a decir después, muchas veces, recordando aquellas convenciones, aquellas reuniones en bares e iglesias, en montes y domicilios, aquella imprenta oculta con la que editábamos panfletos que creíamos destinados a destruir la dictadura. Aquellos primeros de mayo en montes cercanos a Eibar (Kalamúa, creo que se llamaba) en los que conmemorábamos el día universal de los trabajadores.
Fue un hombre generoso, con el perdón en su limpia mirada. Nunca reclamó venganza y fue el primero en defender la reconciliación de la Transición democrática. Mucho antes que Mandela, Rubial fue piedra angular del pacto reconciliatorio español. “El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve”, decía Machado, y con frecuencia Gregorio Peces Barba —nuestro constituyente— citaba ese bello verso para explicar el pluralismo, esa materia esencial de la democracia. La existencia del otro, del que piensa diferente, de tu adversario, incluso de tu enemigo que te encarceló veinte años. Reconocerlo y respetarlo formó parte de la filosofía de Ramón Rubial desde siempre. Por eso, cuando gestionábamos los difíciles momentos de la Transición, él siempre recomendó el pacto, la amnistía —también para el franquismo— y siempre hizo gala de una tolerancia respetuosa, serena, cabal.
Era un hombre humilde en sus costumbres, pero grande en sus sueños. Era un metalúrgico, un tornero, en un pequeño taller de su Erandio natal. Cuando dejó el mono de trabajo y le hicimos senador, su vida siguió siendo igual. Añadió a sus sencillos placeres parar en Sepúlveda en sus viajes a Madrid para tomar un lechazo segoviano acompañado de Lalo, Eduardo López Albizu, el padre de Patxi, su amigo de toda la vida. Vivió para el partido y para su familia. Ambos lo fueron todo para él. Pero sus sueños fueron siempre grandes y su sentido de la responsabilidad venía preñado de su experiencia histórica, de sus vivencias dolorosas. Me contaba Txiki Benegas que, en la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en noviembre de 1982, recién obtenida aquella victoria electoral histórica que colocaba al PSOE ante los retos de gobierno en un país inestable y en ruinas, Ramón tomó la palabra e hizo algunas recomendaciones. Todas fueron en el sentido de la sensatez y de la responsabilidad. Las primeras, para recordar que el socialismo no se construye a la fuerza ni en cuatro días. Que la libertad es condición inexcusable del progreso, y que lo primero es crecer para distribuir después. Más o menos, esas fueron sus palabras, muy coincidentes, desde luego, con las de Felipe González. Pero donde su autoridad moral quedó más en evidencia fue cuando recordó la experiencia de la República, y pidió al nuevo Gobierno socialista que mantuviera el orden y la seguridad interior del país. En la memoria de Ramón se agolpaban los recuerdos de aquella España convulsa y violenta, tanto en 1934 como en 1936, previo al golpe militar de Franco y a la Guerra Civil posterior. Su recomendación aquí fue apasionada y exigente, y tocaba dos cuerpos e instituciones sensibles en aquel contexto: el Ejército y la Policía. El primero venía humillado del golpe del 23F. La segunda, presionada y asediada por las acciones terroristas de ETA.
No le faltaba razón al presidente de nuestro partido. Los primeros años de aquel primer Gobierno estuvieron sometidos a todo tipo de amenazas y retos, pero, evidentemente, los relacionados con el terrorismo y la estabilidad democrática fueron determinantes.
Recordarle y editar este libro es un gesto de reconocimiento a su figura y un honor que me enorgullece.
Aquellos años primeros
Hay dos ambientes que influyen decisivamente en mi orientación profesional y política. El primero lo creó el mundo laboral en el que me moví desde mi adolescencia. Con solo catorce años empecé a trabajar en una fábrica en Pasajes, bajo el método que ahora llaman “Formación Profesional Dual”. Era la típica escuela de aprendices, que decíamos entonces, en la que se combinaban cuatro horas de enseñanzas teóricas y otras cuatro de prácticas en el taller de la empresa. Mi destino era ser oficial ajustador industrial al final de los cuatro años de aprendizaje.
La fábrica era una fundición de hierro que producía piezas para los motores de coches. Era, pues, un ambiente duro, sucio, ruidoso, insano. El calor de los hornos, el grafito de la arena de los moldes, el ruido incesante de las cadenas de producción, el ritmo trepidante de las diferentes operaciones mecánicas que se encadenaban en la cinta de transporte, atravesando las naves de la factoría, todo hacía extraordinariamente duro el trabajo manual. Simplemente permanecer de pie junto al oficial, observando y aprendiendo cómo se hacían los trabajos manuales, resultaba insufrible. A eso había que añadirle los horarios laborales. Durante algunos meses la jornada empezaba a las seis de la mañana. El esfuerzo físico, la obediencia a una jerarquía muchas veces utilizada de manera autoritaria con chavales (entre 14 y 17 años) e incluso el clima de tensión y de conflicto que se genera en todo grupo humano conviviendo muchas horas al día en el mismo sitio hicieron de esta experiencia una palanca de superación obligada.
Pronto decidí que aquel no era mi mundo, aunque nunca dejaron de ser mi gente. Mis esfuerzos por estudiar Ingeniería Técnica en cursos nocturnos estaban motivados principalmente por salir de allí, por trabajar en un ambiente más sano y más cómodo, más intelectual que manual. Durante cinco años trabajé y estudié hasta acabar titulado como ingeniero técnico en construcción de maquinaria, lo que me permitió “ascender” a la oficina de proyectos de la empresa.
Muy pronto descubrí que mis capacitaciones técnicas eran tan mediocres como mis habilidades manuales para el taller del que procedía. Así que decidí estudiar Derecho, mientras trabajaba, ahora sí, en un ambiente mucho más cómodo y relajado. La carrera me gustaba, y la posibilidad de hacerme abogado me estimulaba. Quería ser abogado laboralista para defender a los trabajadores. Por entonces, ya estábamos trabajando clandestinamente contra el franquismo. Ya en el año setenta habíamos sacado a la huelga a la mayoría de los obreros para protestar contra la condena a muerte a los etarras del Proceso de Burgos. Recuerdo muy bien aquella experiencia emocionante. Un grupo de trabajadores y empleados recorriendo los talleres de la fábrica, pidiendo, mediante aplausos, la solidaridad y el abandono de las máquinas. Lo llamábamos hacer “la culebra”, porque arrastrábamos a más y más compañeros al pasar por las diferentes secciones de la fábrica.
La vida me sorprendió años después con una íntima amistad con dos de los condenados, Mario Onaindia y Teo Uriarte, compañeros de Partido en los noventa y en aquella lejana fecha, en las antípodas de ideas, aunque en la misma trinchera de la solidaridad. El mundo es pequeño y Euskadi, mucho más, pero no era fácil imaginar que aquellos miembros de ETA, condenados a muerte en plena histeria franquista, acabaran siendo dos pilares de la lucha contra la violencia terrorista a finales del siglo pasad...