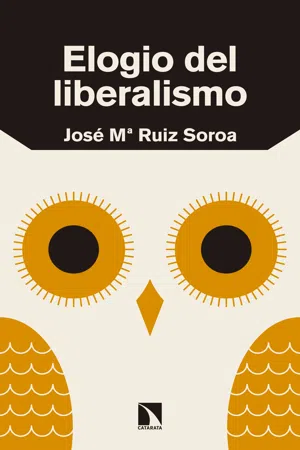La sugerencia de J. S. Mill de que los gobiernos deben dedicarse a llevar a un grado óptimo el equilibrio entre dejar en paz la vida privada de las personas e impedir el sufrimiento me parece que es casi la última palabra que puede decirse sobre este asunto.
Richard Rorty, Contingencia, ironía y solidaridad,
Paidós, Madrid, 1991, p. 82
Capítulo 1
Pero ¿de qué diablos nos habla usted?
Se lo advierto, esto es un panfleto; un panfleto que elogia el liberalismo, escrito por una persona que, ufana, se reconoce como liberal. Sé bien que suena mal en nuestra actualidad políticamente correcta autocalificar de panfleto una obra literaria, a pesar de que gran parte de lo que se escribe en su entorno político es definible como altamente panfletario. Para su condena. Y, sin embargo, entendido correctamente, el del panfleto es un género que se corresponde muy bien con la defensa honesta y firme de una posición política: no tiene por qué ser desabrido o poco razonable, más bien todo lo contrario, solía ser dialéctico y didáctico en la época en que más se practicó, la época de las grandes y vivas discusiones fundacionales de los siglos xviii y xix entre anglosajones y franceses. De lo que huye es tanto de la pesadez mortecina del tratado especializado como de la colección de improperios del discurso sectario. Va directo al grano y ejerce vigorosamente el juicio, de manera incluso retadora. Pero ello no debe tomarse como signo de soberbia, sino de coherencia. Al final, el panfleto político es algo muy similar al alegato del abogado de uno de los contendientes en un juicio: es apasionado y toma partido descaradamente, sin embargo, no puede escapar a la lógica del juego procesal: tiene que convencer a un juez imparcial proponiendo el mejor argumento.
Este panfleto es un canto al liberalismo como una forma excelente de pensar y, sobre todo, de organizar la convivencia humana. Arranca de la convicción de que el sistema político al que nos ha traído el liberalismo a los occidentales es el más decente y menos doloroso que ha conocido el ser humano en su historia. No digo que sea perfecto, más bien todo lo contrario, es altamente imperfecto. No es el fin de la historia ni el paraíso ni la estación término de ninguna utopía. Pero tampoco es una catástrofe, como gusta de decirse en estos tiempos de jeremiadas. Mi afirmación es más limitada, la de que la cultura liberal es lo mejor que podía pasarnos porque, precisamente, nos permite y nos impele a intentar hacerlo mejor todavía: por su apertura. El liberal es el marco más adecuado para que la humanidad pueda seguir con la política, entendida esta como una conversación interminable que emplea el lenguaje de los arreglos y componendas dentro de contextos morales compartidos (Oakeshot, 2000: 196, 358). Y es que el liberalismo sigue siendo la única ingeniería de la historia que no nos ha traicionado (Sartori, 1992: 127).
Ahora bien, ocurre que el discurso del liberalismo no es de los que enardece al lector. No es proselitista. El liberal suena más bien como un sermón un tanto aburrido, hecho de renuncias, contención y realismo, trufado de lugares comunes y de ideas corrientes, que tiene incluso una veta de tristeza y misantropía en su origen. De “clima soso y frío”, lo tildaba José Antonio Primo de Rivera. Y tenía gran parte de razón. Comparado con las vibrantes proclamas del socialismo revolucionario, del republicanismo participativo, del fascismo juvenil, no digamos del nacionalismo o del populismo, el del liberalismo es un discurso muy pobretón. No habita en el hogar de las emociones calientes. No nos dice mucho más de lo que ya sabemos ni nos promete mucho más de lo que ya tenemos. “Privilegia el punto medio frente a los extremos, las pequeñas mejoras frente a los grandes cuestionamientos, lo cotidiano frente a la moratoria de lo cotidiano, lo regular frente a lo sublime, la ironía frente al radicalismo, el reglamento frente al carisma, lo normal frente a lo enorme, el individuo frente a la versión secularizada de la comunidad final de salvación” (Marquard, 2012: 81). Y eso suena a poco. Resulta incluso tedioso, porque, como decía un politólogo liberal, “el tedio por las verdades establecidas es el gran enemigo de los hombres libres” (Crick, 1962: 11).
“Bueno, no se excuse por anticipado y vaya al grano, entre en materia”, percibo que me dice ya el lector. “Y empiece por decirnos concisamente qué es eso del liberalismo, qué tipo de cosa es esa”.
Esta interpelación me coloca raudo ante mi primer problema, porque resulta que el concepto o el término de “liberalismo” no es inmediatamente denotativo para un español medio. Si a este le hablara del socialismo, del comunismo, de la democracia, del nacionalismo, de las derechas, entonces tendría espontáneo un lugar en su mapa mental para aquello de lo que le hablo. Exacto o inexacto, es lo de menos, lo importante es que tendría un pre-juicio a su disposición de manera casi automática. Pero en el caso del liberalismo, en esta sociedad y en este tiempo, no hay imagen ni registro previo ni prejuicio en la mente de mi lector. Y es que el liberalismo tiene un serio problema: el de su identificación. Y ello deriva, en buena medida, de las enrevesadas historias respectivas de la cosa liberalismo y del vocablo “liberalismo”.
Sucede que el nombre “liberalismo” no surgió ni empezó a usarse hasta mediados del siglo xix, cuando de hecho el concepto y desarrollo de la cosa liberalismo político había tenido lugar en los dos siglos anteriores. Cuando apareció el vocablo, la cosa liberalismo estaba ya embutida en un ropaje más evolucionado, designado ahora por el vocablo “democracia”, con lo que el nomen liberalismo se quedó casi sin empleo y sueldo en política. Reducido a denotar a un hijo bastardo del liberalismo político, el económico o manchesteriano. Y a este aspecto, sobre todo económico (libre mercado, darwinismo social, competencia), quedó inevitablemente asociado en el uso corriente de la expresión, de manera que solo en un ámbito universitario o docto se mantuvo una comprensión más o menos exacta de lo que era el liberalismo político. Menos que más, todo hay que decirlo, porque, entre nosotros los hispanos, el liberalismo decimonónico fue siempre tildado de haber sido moderado, pacato, poco atrevido, dado a las componendas y medias tintas (Azaña dixit), tanto que los mismos liberales de nuestra Segunda República (el régimen político que intentó ser más genuina y rabiosamente liberal reformista en nuestro pasado) evitaron ser llamados así y prefirieron camuflarse como “republicanos”, “izquierdistas”, “radicales” y otros apelativos que no hicieran referencia a su progenie liberal.
Luego vino el brutal apagón nacionalcatólico, y aunque Franco siempre se preocupó de recordarlo y colocarlo en la tríada de los grandes demonios familiares patrios (“liberalismo, separatismo, comunismo”), cuando llegó la transición, el vocablo que absorbió la feliz novedad fue el de “democracia” y sus derivados, no el del “liberalismo”. Como término inmediatamente reconocible, solo pervivió como “neoliberalismo”, que es uno de los vocablos malos del vocabulario político, esos que hay que evitar para que no nos contaminen el discurso. Curioso, a principios del siglo xx, el “nuevo liberalismo” era una doctrina que defendía la intervención activa del Estado en la economía (Leonard Hobhouse, John Dewey, F. D. Roosevelt...