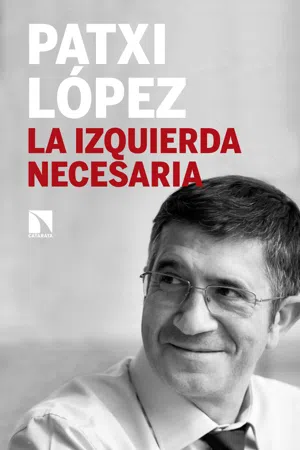1
La nueva modernidad
Estamos demasiado acostumbrados a debates recurrentes que tienen origen y justificación en el propio escenario creado por reiterados posicionamientos circulares. Hemos creado, en gran parte, un espacio artificial donde la discusión política se autoalimenta de manera que, cada cierto tiempo, volvemos al punto de origen sin haber resuelto nada.
Y no nos damos cuenta de que la sociedad está cambiando, ajena a nuestro laberinto. El debate político se parece mucho a los agujeros negros que succionan toda la energía que encuentran a su alrededor. Una y otra vez afirmamos iniciar momentos históricos que, estériles, se desvanecen en la nada. Y, mientras, el mundo se nos está yendo a otra parte.
Con nuestro consentimiento o sin él, estamos entrando en un tiempo nuevo en el que muchas de las seguridades del pasado ya no tienen sentido. En el que nuevos retos nos enfrentan a realidades cambiantes. Estábamos acostumbrados a un concepto de la modernidad (que viene de la Ilustración) como una línea ascendente, ininterrumpida y lineal del progreso. Cierto que hemos tenido interrupciones drásticas e, incluso, retrocesos dramáticos, como los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial, pero el concepto de la modernidad como un avance tecnológico y como progreso lineal ascendente es el modelo que hemos interiorizado.
Hablamos de nueva modernidad porque están cambiando todos los parámetros. Hemos iniciado un nuevo tiempo en el que está cambiando todo: la economía, las estructuras políticas, las formas de vida y también las propias personas. Parafraseando a Sócrates, solo estamos seguros de nuestra propia inseguridad y de la incertidumbre sobre el futuro.
El horizonte como línea permanente y guía del caminante es lo que mejor ha definido la modernidad hasta la fecha: no sabíamos qué había detrás, pero, al menos, teníamos la certeza de hacia dónde caminar. Hoy nos parecemos más a viajantes del espacio donde no existe horizonte, norte o sur, y donde todas las direcciones son posibles.
De forma recurrente oímos que el Estado-nación está quedando obsoleto, que los partidos políticos sufren una gran desafección, que la política ha abandonado a la ciudadanía o, al revés, que la ciudadanía está abandonando la política. Pero igualmente cierto es que los sindicatos están restringiendo su representación a un tipo concreto de trabajadores, que la familia no es ya lo que era, que las personas tienen un modo de vida y de relaciones que hace treinta años parecían impensables…
Es decir, que las viejas estructuras de socialización de las personas: la comunidad, la familia, la iglesia, el Estado, la empresa segura con empleo permanente; cosas sólidas de otros tiempos, entidades que casi se podían tocar con los dedos por su presencia permanente y casi física, se nos deshacen en la niebla.
Zygmunt Bauman definía la nueva modernidad como realidad líquida. Algo en permanente movimiento, sin forma física determinada, pero que de alguna manera mantiene su propia identidad en las transformaciones. Yo creo que es una buena metáfora para definir nuestro nuevo entorno. Una realidad que no se deja aprehender, que escapa por rendijas imprevistas, que cambia continuamente de forma y, sobre todo, que se mueve. Una realidad en continuo movimiento, que se transforma permanentemente, que va creando y destruyendo, con la misma facilidad y velocidad, escenarios inestables y efímeros.
La autonomía del yo
El liberalismo nos descubrió al individuo político. Asumió que la comunidad política estaba formada por personas con voz e intereses individuales —aún hoy la mayoría de las libertades políticas se basan en ese descubrimiento—. Hasta entonces, la persona no tenía sentido por sí misma, sino en la medida de la pertenencia a un grupo social. Era una sociedad dividida en estamentos (los tres estados) y organizado en gremios y cofradías. Las revoluciones liberales descubrieron al individuo político y económico, especialmente al individuo burgués que tenía intereses particulares y quería participar en las decisiones políticas. Pero el individuo social no sujeto a decisiones colectivas a la hora de definir su propia vida tardaría en llegar.
En la última parte del siglo XX se da una revolución. Las personas deciden que, además de tener opiniones políticas, quieren construir de forma autónoma y personal su propia identidad. Las revueltas estudiantiles del 68 dan un impulso enorme a ese movimiento: las personas se declaran libres de la tiranía de las costumbres, de la familia y de las instituciones, y reclaman la plena soberanía de su yo.
Por primera vez en la historia, las mujeres se suman de forma masiva a esta revolución callada. Se afirma que la identidad no es algo heredado o impuesto por la comunidad, sino que se puede modelar y construir de forma individual a través de diferentes experiencias personales.
La identidad cambia radicalmente, ya no es una herencia recibida o un descubrimiento oculto en el acervo compartido de la comunidad. La identidad se convierte en una tarea de construcción personal. Surge así el culto al “yo” único y diferente que caracteriza el fin de siglo, tan hábilmente explotado, por otra parte, por la sociedad de consumo.
Amin Maalouf, en su novela Orígenes, afirma que las personas no tienen raíces: tienen orígenes. Orígenes que utilizan como punto de apoyo y trampolín para crear su propio “yo” con identidad personal. Es un cambio sustancial. Las raíces te clavan como un árbol a un suelo, a una familia o a una tradición. Los orígenes van contigo, te permiten cambiar de sitio y de costumbres.
La movilidad es la característica más profunda de las nuevas personas. El “yo” liberado se mueve libre entre países, entre tradiciones, entre formas de ser o entre identidades.
En la nueva modernidad la persona tiene libertad total, pero ha tenido también que pagar un precio: la soledad y el desarraigo.
Hemos roto la supeditación a la comunidad, a la familia, a las tradiciones y a las organizaciones, pero podemos convertirnos en navegantes solitarios a los que solo nos une a otros, tan solitarios como nosotros, la sorpresa, la incertidumbre y el desconcierto.
Nunca la persona ha sido tan radicalmente libre como en la nueva modernidad: ha roto toda supeditación a la tradición, a las costumbres. Hemos ido superando todos los elementos de condicionamiento y subordinación; asumir la homosexualidad como forma legítima de vida es, en los últimos tiempos, uno de los grandes logros de libertad personal. Cada persona es dueña absoluta de su propia vida, pero a cambio pierde el cálido abrazo de la madre protectora (es decir, las diferentes pertenencias, a la familia, a la comunidad, etc.), que es muy exigente en la forma de vida, pero ofrece protección y amparo.
Una persona radicalmente libre es también, en gran medida, una persona sola. Ha asumido en exclusividad la responsabilidad sobre su vida, pero no tiene redes de ayuda y protección frente a la adversidad.
Casi nada en la nueva modernidad es estable para el individuo liberado de la tira...