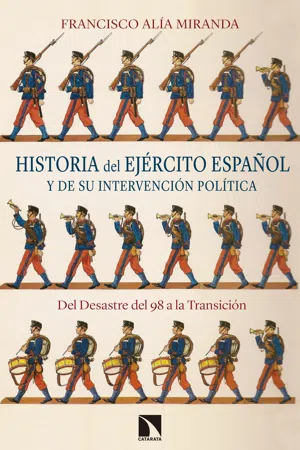PRÓLOGO
Ya se ha dicho repetidas veces que prólogos y presentaciones son algo situado al principio de los libros para que nadie lo lea. Aunque comparto bastante este enunciado, no he sabido ni podido negarme a atender el ruego del profesor Francisco Alía Miranda por muy distintas razones.
Primera y principal, por simpatía y empatía con el autor, cuya trayectoria personal conozco y admiro.
Segundo, porque la obra me ha parecido bien estructurada, instructiva y, desde luego, digna de ser publicada y leída. Debo reconocer que me comprometí a escribir el prólogo antes de leer el manuscrito. Como acabo de decir, no podía negarme. Después, a medida que iba avanzando en su lectura, me alegré de que el autor me hubiera distinguido con el encargo, pues rara vez se tiene la oportunidad de participar en un trabajo de tan singular planteamiento, concienzuda factura y riqueza intelectual. En historiografía, una síntesis de este tipo suele ser fruto, como es el caso, de una larga serie de trabajos escalonados, elaborados a lo largo del tiempo y producto de diversos proyectos de investigación, y es muy poco común que un solo autor y de una sola vez sea capaz de pulir y engarzar cada una de las teselas necesarias para formar el mosaico definitivo.
Y tercero, por mero sentido del deber, en mi condición de presidente de la Asociación Española de Historia Militar, a la que el profesor Alía pertenece desde su creación y me acompaña en su equipo gestor, en el que ha desempeñado labores tan importantes como la de organizar con gran éxito nuestro cuarto congreso internacional, celebrado en Madrid en junio de 2017, logrando que cuantos participaron en él lo valorasen como el evento académico mejor organizado que habían conocido.
Es bien sabido —y fíese de mi palabra, apreciado lector, si no lo sabía— que Francisco Alía lleva muchos años dedicado a dar lustre a la historia militar y a laborar para que esta materia ocupe el lugar que le corresponde en los ambientes académicos, habiéndose dejado las pestañas en los archivos y los euros en adquirir y empaparse de la bibliografía más actualizada. Y como si se hubiese encarnado en un paradigmático marine, Semper fidelis a la senda marcada, ha plasmado sobre el papel el resultado de sus investigaciones de manera tan lúcida que sus libros no solo han merecido laureles académicos, sino también el más meritorio de convertirse en obras de referencia obligada y de ocupar un preferente lugar en las bibliotecas de especialistas y aficionados a estas cuestiones.
No pretendo que quien haya llegado a este punto continúe leyendo estas líneas; le recomendaría que se ahorre el trabajo y vaya directamente a las escritas por el autor, que sin duda le resultarán mucho más atractivas e interesantes. No obstante, es obligación del prologuista enmarcar de alguna forma la obra presentada, al objeto de poner en situación al lector que emprende su lectura.
Ningún analista podrá poner en duda que los militares han desempeñado un papel determinante en la historia de España. Durante el Renacimiento, los ejércitos fueron piezas fundamentales en la evolución y desarrollo de la estructura estatal. En época de la Ilustración, gran parte de la Administración central, colonial y regional fue gestionada por militares, y oficiales de Artillería e ingenieros sentaron las bases del progreso tecnológico e industrial. El liberalismo llegó de la mano de la oficialidad decimonónica, y la primera revolución democrática con Prim. Siguieron después cincuenta años de pretorianismo, cuando el Ejército se erigió en poder tutelar del Estado, y otros tantos de militarismo, durante los cuales asumió funciones totalizadoras sobre su propio país.
A la vista de lo anterior, resulta incomprensible la escasa atención prestada por los investigadores, hasta hace muy pocos años, a tan transcendental parcela de la Administración pública. En realidad, hasta la muerte de Franco, casi todas las obras históricas publicadas sobre el Ejército iban firmadas por militares profesionales. Durante el franquismo, el tema se consideró tabú y el mundo académico soslayó profundizar en la historia de aquella temida y desconocida institución. Salvo esfuerzos aislados, solo los hispanistas y algún militar universitario cultivaron y alcanzaron cierto relieve en este campo.
Afortunadamente, desde 1975 la historia militar se ha ido abriendo paso en los ambientes académicos. Inicialmente, de la mano de los catedráticos Carlos Seco Serrano, en la Universidad de Barcelona, José Cepeda Adán, en la de Granada, y Manuel Espadas Burgos, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su decidida apuesta por abordar y desarrollar el tema creó escuela, varios de sus discípulos fueron publicando notables trabajos que mejoraron y ampliaron el conocimiento de tan apasionante parcela historiográfica y el desolado panorama anterior se enriqueció notablemente.
Sorprende, sin embargo, la unidad de criterio de los investigadores al denunciar, en la introducción de prácticamente todas las obras aparecidas por aquel entonces, la carencia de un libro que ofreciese una visión de conjunto de la trayectoria de la institución militar, similar al que el lector tiene ahora en sus manos.
Para encontrar algún precedente es necesario remontarse a 1967, cuando la Universidad de Stanford editó la tesis doctoral de Stanley G. Payne, considerada aún un clásico en su género. Al año siguiente, Juan Tomás de Salas la tradujo y la editorial Ruedo Ibérico la publicó en París; después de muerto Franco se reeditó en Madrid, revisada y con otro título, y diez años después se volvió a imprimir su versión original traducida (Payne, 1968, 1976 y 1986). Aunque estereotipada y con ciertas carencias interpretativas, algo común en los trabajos de los hispanistas anglófonos, su consulta y referencia continúa siendo obligada para abordar cualquier estudio sobre el papel de los militares en la vida política española, particularmente durante el primer tercio del siglo XX.
Poco después, el entonces joven capitán Miguel Alonso Baquer, recién doctorado en Geografía e Historia, salió al paso de las tesis y planteamientos del hispanista estadounidense. Aquel pequeño libro del hoy general Alonso, que durante varios años ocupó el cargo de secretario permanente del Instituto Español de Estudios Estratégicos, es una interesante reflexión sobre el intervencionismo militar decimonónico, que continúa siendo válida pese al tiempo transcurrido desde que fue escrita (Alonso, 1971).
Trascurridos casi treinta años desde su aparición y enteramente agotada la edición, el libro del periodista José Ramón Alonso se ha convertido en otro clásico sobre el tema del intervencionismo militar. Su contenido resulta muy válido para el estudio de los siglos XVIII y XIX, pero, hombre al fin y al cabo de su tiempo, el autor es poco objetivo a la hora de abordar el papel de la oficialidad durante el primer tercio del siglo XX, límite posterior de la obra (Alonso, 1974).
Prácticamente a la vez, se publicó una monografía sobre los orígenes del poder militar en España, obra de un hispanista británico. Debido a la oportunidad del momento de su publicación, el libro tuvo mayor difusión y repercusión de las que hubiera recibido de haber aparecido después de la traducción del libro de Payne (Christiansen, 1974). Muy superada actualmente, aquella monografía sigue siendo reiterativamente citada por cuantos emprenden el estudio del intervencionismo militar en el siglo XIX, acostumbrándose a ignorar obras mucho mejor elaboradas y más documentadas y actualizadas, como alguna de las aquí reseñadas.
Pablo Casado Burbano, por aquellas fechas joven profesor de Derecho de la Universidad Complutense, publicó un concienzudo estudio sobre el radical cambio de estructura y mentalidad de los ejércitos, derivado de la Revolución francesa e introducido en España por los constitucionalistas gaditanos (Casado, 1982). Su obra, junto con la aparecida pocos años después de mano del entonces oficial del Cuerpo Jurídico Militar y hoy catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, Roberto Blanco Valdés, supera con creces la de Christiansen y analiza con maestría este importantísi...