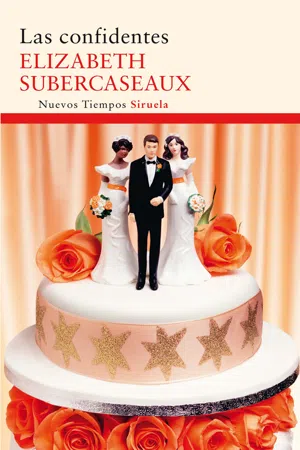![]()
Epílogo
Viernes, 23 de mayo 2008
Esa mañana Juliette se dedicó a lavarlo cuidadosamente con la esponja; los brazos, el cuello, la cara, los pies, el torso, la espalda. Le esparció por todo el cuerpo la crema de manzanilla para prevenir las escaras, ungüento de tomillo entre los dedos de los pies, lo afeitó con todo cuidado, lo vistió con una túnica blanca de algodón y le acomodó la espalda y la cabeza en los almohadones.
–¡Quedaste precioso! ¡Muy precioso! –acercó sus labios al oído de Joshua–: Quinn Bennett –musitó con la secreta esperanza de que ese nombre, solamente conocido por él, hiciera el milagro de sacarlo del sopor y traerlo de vuelta a la vida, pero los ojos de Joshua, esas dos ventanitas a su cerebro muerto, continuaron fijos.
Juliette juntó un poco las persianas de la ventana para mitigar la luz y abandonando la estancia se dirigió al palmar.
Adhira se encontraba sentada en la pileta repasando las páginas de un cuaderno. Había restos de harina en sus manos. Su cabello gris estaba bien sujeto en un moño afirmado con dos palillos de madera. Juliette detuvo el paso y por unos momentos se quedó admirándola. Alta y delgada, sentada al borde de la pileta con la espalda recta y los dos pies apoyados en el suelo, la figura elegante de Adhira le recordó la de una diosa de la antigüedad.
Se le acercó por detrás.
–Veo que estuviste horneando.
–Vamos a recibirla con pan fresco… También preparé un poco de púrpura de king yam como la preparaba mi abuela y me ha quedado perfecta, mi abuela estaría orgullosa de mí. Seguramente no habrá probado nunca nuestras comidas, pero me cuesta imaginar que a alguien no le guste el king yam.
–¿Qué crees? ¿La llevamos a la habitación de Joshua en cuanto llegue o esperamos a que descanse un rato? Lo lavé bien, lo peiné y le eché un poco de malva en el cuello. Ha quedado como un príncipe –dijo Juliette.
Adhira lanzó un suspiro y dejó el cuaderno de lado –nada la entristecía tanto como el pensamiento de que Joshua fuera a morir sin darse cuenta. Siempre pensó que la vida se completaba en la hora de la muerte, un asunto solitario y doloroso, importantísimo, para el cual también era un privilegio estar consciente. No le tenía miedo a morir, pero la idea de acostarse y no volver a despertar le daba pánico. A la hora de su muerte, quería ser ella quien cerrara la puerta y lamentaba que Joshua no pudiera hacer lo mismo.
–Va a depender de ella –dijo volviéndose hacia Juliette–, tal vez llegue muy cansada, es un viaje largo.
–¿No te parece emocionante que venga a visitarnos una persona que ha conocido a Joshua en Estados Unidos? El solo hecho de saber que hay alguien más que lo conoce, mejor dicho que conoce a un Joshua del cual nosotras lo ignoramos casi todo, lo hace más humano para mí, ya estaba por creer que había llegado a la tierra desde otro planeta.
Adhira asintió con la cabeza y permaneció en silencio con la vista fija en las hojas del ricino donde revoloteaban unas mariposas.
–Esta mañana, a las cinco, me despertaron las campanas. Me había quedado dormida pues para esa hora casi siempre estoy despierta. Salí de la cama y me puse a meditar y no lograba concentrarme, era como si lo que había soñado, recién, se negara a abandonar mi mente. Entonces vi unas figuras pequeñas, como unos bultitos en el suelo, muchos, cientos de bultitos. Se movían en cámara lenta. De pronto empezaron a levantarse, uno a uno, y ante mis ojos maravillados se formó una nube de mariposas que salió volando por la ventana. Me asomé para ver hacia dónde se dirigían y no se habían ido, estaban ahí mismo, frente a mi pieza, dándose vueltas en torno a ellas mismas, como en una danza. ¿No te parece extraordinario? Yo siempre sueño con mariposas y nunca las había visto nacer. ¡Era tan real, además!
–Tal vez no fue un sueño –dijo Juliette.
Adhira sonrió.
–Era un sueño, aunque hubiera estado despierta, era un sueño.
–¿Cómo lo sabes?
–Porque había música.
Se quedaron en silencio contemplando la luz de la mañana, cada una sumida en sus pensamientos, y media hora después vieron venir a una mujer de mediana edad, cuarenta o cuarenta y cinco años, más bien baja y menuda, un poco encorvada, con el cabello corto, ataviada con un sencillo sari verde claro y como único adorno un collar de cuentas de colores que terminaba en un medallón de plata. Arrastraba un maletín negro.
–Soy Quinn Bennett –dijo acercándose a Adhira, para darle la mano.
Juliette la saludó besándola en una mejilla, luego en la otra, como era su costumbre y Adhira le dio la mano. La mujer se veía tensa y nerviosa y las miraba, a una y luego a la otra, con sus enormes ojos azules y una expresión de extrañeza, como si viniera llegando de otra galaxia y aún no se repusiera de la impresión que le estaba produciendo el cambio.
–Es un placer conocerlas. ¿Usted es Adhira? –preguntó dirigiéndose a Juliette.
–No, yo soy Juliette Lapierre, he trabajado con Joshua en la oficina de viajes del ashram todos estos años –repuso Juliette–. Ella es Adhira y está encargada del ashram.
Adhira sonrió y luego repuso:
–La hemos acomodado en la estancia donde ha vivido Joshua desde que llegó al ashram. Él está en la enfermería, ahora. ¿Nos acompaña por aquí?
–¿Qué le pasó? –preguntó Quinn, sintiéndose un poco más relajada.
–Estaba perfectamente bien hasta que sufrió una repentina apoplejía. Hace más de dos meses, ya. Es increíble que haya durado tanto tiempo con vida. Lo encontramos tirado en el suelo de su habitación, estaba paralizado y sin poder hablar, durante la primera media hora o algo así estuvo medianamente consciente. El doctor Premchard es un muy buen médico y ha atendido este ashram desde hace veinte años, hizo un diagnóstico luego de examinarlo y practicarle todos los exámenes del caso en el hospital del pueblo y determinó que había sido un derrame cerebral muy grave, complicado con un tumor, o tal vez producido por el mismo tumor, no se sabe. A la hora, más o menos, cayó en esta especie de estado de coma y el doctor dice que, a estas alturas, prácticamente no existe la posibilidad de que vuelva a despertar. Al comienzo creyó que no sobreviviría una semana y no le pareció recomendable trasladarlo a un hospital más grande, no habría resistido el viaje, así que lo hemos cuidado aquí –la mujer le pareció cálida y serena, y hablaba perfectamente bien inglés–. ¿Qué le parece que vayamos a su habitación? Puede acomodar su equipaje y descansar un rato, debe estar agotada con el viaje. ¿Le gustaría darse una ducha?
–¿Podría verlo, antes? –preguntó, tímidamente, Quinn.
Adhira le dirigió una mirada interrogante a Juliette.
–Creo que no hay ningún problema, podemos ir ahora, si quiere, sólo debo advertirle que está muy mal. Prepárese para una impresión fuerte. No es el hombre que usted recuerda –dijo Juliette, recordando ella misma al Joshua que vio venir hacia la pileta del palmar esa mañana casi diez años atrás.
–Ya lo sé. Yo tampoco soy la misma –dijo Quinn.
–Él no se dará cuenta, en todo caso, está totalmente inconsciente y paralizado –dijo Adhira, tomándola de la mano–, venga por acá.
Antes de dirigirse a la enfermería pasaron por la antigua habitación de Joshua. Era una pieza amplia y luminosa. Aparte de una cama baja, de madera clara, un armario y un pequeño escritorio con una máquina de escribir, no había mucho más. Sobre el escritorio había una palmatoria azul con una vela encendida, y eso era todo. Ni un cuadro en las paredes albas. Ni una foto. Tres ventanas a cada lado proporcionaban una luz brillante. La estancia estaba envuelta en un suave olor a sándalo. Quinn depositó su maletín encima de la cama y se volvió hacia las dos mujeres. Tiene que haber sido una mujer muy atrayente cuando más joven, pensó Juliette, observando las líneas armónicas de su rostro.
–Es un cuarto muy bonito –dijo Quinn.
–Me alegro mucho que le guste, queremos que lo pase bien, aquí, que se relaje, no hay muchas comodidades, como usted ve, solamente lo indispensable. En el armario hay una frazada por si le da frío y una colchoneta por si quiere meditar.
–¿Yoga? –preguntó Quinn.
–Sí, aquí todos practicamos ejercicios de yoga, entre otras cosas –dijo Juliette
–¿Vamos? –las invitó Adhira dirigiéndose hacia la puerta.
Quinn entró temerosa a una pieza blanca un poco más pequeña que la otra. Un hombre de rostro casi esquelético, con los ojos entrecerrados y la boca abierta yacía con la cabeza apoyada en dos grandes almohadones albos. Tenía un suero inyectado en la muñeca derecha y la otra mano descansaba sobre su pecho. Junto a la cama de fierro pintado de blanco había un sillón de madera con dos cojines de algodón crudo y una cómoda de tres cajones en cuya cubierta descansaban cuatro frascos de distintos tamaños con líquidos de colores, una botella grande de alcohol de marca, una fuente de porcelana con motas de algodón, gasa y otros utensilios médicos.
El hombre estaba completamente inmóvil y ajeno al mundo que lo rodeaba.
Quinn se acercó a él y se quedó mirándolo abismada.
–Joshua –murmuró, alargando la mano y apretando suavemente la mano libre de Joshua que descansaba sobre su pecho. Se sintió invadida de ternura y sus ojos se llenaron de lágrimas–. Joshua –luego permaneció muy quieta, como hipnotizada por la visión de ese rostro casi desconocido, y no dijo ni una sola palabra más.
Juliette y Adhira se quedaron de pie en la entrada a la pieza hasta que Adhira hizo un gesto con la mano y ambas abandonaron la pieza cerrando suavemente la puerta detrás de ellas.
–Es mejor que la dejemos sola con él –dijo Adhira una vez afuera.
Una media hora más tarde volvieron a entrar y encontraron a Quinn sentada en el sillón todavía con la vista fija en la cama. Al sentirlas, se dio vuelta y dijo:
–Qué cosa más triste verlo así. No es ni la sombra de lo que fue. Se ve veinte años más viejo, y tan delgado. Me imagino que aparte de este suero lleva semanas sin alimentarse.
–Así es –dijo Adhira.
–Lo bueno es que no ha dado signos de estar sufriendo –añadió Juliette–, no me he movido de su lado desde que le vino el derrame. Paso casi todo el día sentada en este sillón, hablándole, y en ningún momento ha dado señales de dolor, o de que escuche o sienta algo. Ha estado las últimas tres semanas tal como usted lo ve.
–Juliette ha grabado todo lo que le ha dicho –intervino Adhira como con orgullo.
–¿Grabado?
–Va a parecerle extraño lo que voy a contarle. En todo el tiempo que llevamos trabajando juntos con Joshua, nunca hablamos de nuestras vidas antes de venir al ashram.
–Joshua se negó a darnos ninguna información sobre su pasado –aclaró Adhira.
–Y cuando cayó tan gravemente enfermo yo sentí la necesidad de contarle quién era, por qué llegué a este ashram. Era como si tuviera la ilusión de que hablándole iba a despertar, o yo misma iba a llegar hasta él, de alguna manera.
–De alguna manera llegaste –comentó Adhira.
–¿No les contó nada? –preguntó Quinn–. La verdad es que no me extraña, Joshua era muy reservado, no le gustaba hablar de sus cosas, conmigo tampoco lo hacía muy a menudo, tenía que sacarle todo con sacacorchos. ¿No tienen ninguna idea de lo que pasó en su casa? ¿No saben por qué vino a esconderse a este lugar?
Adhira negó con la cabeza.
–Lo único que me dijo una vez fue que era abogado y había vivido en los suburbios de Filadelfia, también me contó que su mujer se llamaba Alexa y había muerto. Nada más.
–La asesinaron –dijo Quinn.
–¿La asesinaron? Qué cosa más terrible… ¿Cómo fue? –preguntó Juliette.
–¿Qué les parece que sigamos hablando en el comedor? Quinn querrá comer algo –propuso Adhira.
Quinn se levantó y estuvo unos segundos más junto a la cabecera de la cama, le pasó la mano por la frente tibia y luego abandonaron la estancia, Adhira y Juliette caminando en puntillas como si temieran que Joshua despertara. Quinn observó la estampa delgada de Adhira que iba delante de ella. ¿Qué edad tendría esa mujer? ¿Setenta? ¿Setenta y cinco? Ya al verla por primera vez en el palmar, su porte, la agilidad con que se levantó del borde de la pileta donde estaba sentada, la lozanía de su piel, la mirada transparente, se sintió atraída por ella como por un imán. La otra era más joven, y también atractiva, pero no tenía ese aura de paz que emanaba de Adhira, había en sus ojos mucha tristeza y parecía un poco cansada.
En el comedor, una estancia tan luminosa y amplia como la pieza de Joshua, vio una mesa larga con dos banquetas de madera a cada lado. Eran los únicos tres muebles. Las paredes blancas estaban tan vacías como las de la pieza de Joshua. En una esquina de la mesa descansaban seis velones alineados y en la otra estaba la comida. Caminando hacia allí se habían topado con cuatro personas vestidas con una sencilla túnica blanca caminando lentamente por el sendero de piedra, con la cabeza gacha y las manos cruzadas a la altura del vientre, como si estuvieran rezando, pero en el comedor no había nadie más que ellas.
–Hemos servido la comida del mediodía en el comedor del palmar, para poder hablar tranquilas –explicó Adhira, indicándole a Quinn su puesto, cerca de la cabecera de la mesa.
Los alimentos se hallaban dispuestos en pequeñas fuentes de madera repartidos en ese sector de la mesa, pan, lentejas, una fuente con verduras salteadas, otra con una salsa de yogur y dos platillos conteniendo algo que Quinn no supo identificar.
–Esa fruta se llama king yam y es muy suave, deliciosa, creo...