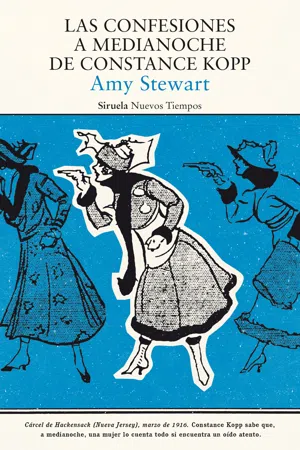![]()
1
La mañana que la arrestaron, Edna Heustis se despertó pronto y arregló la habitación. Ocupaba el más pequeño de los cuartos amueblados que alquilaba la señora Turnbull: era casi como una alcoba debajo del tejado, y había sitio para la cama y un palanganero, poco más. En la hilera de ganchos de hierro clavados en la pared, guardaba lo que era su vestuario al completo: dos uniformes del trabajo, un vestido para los domingos y un abrigo. No había más decoración que un cuadro de un velero, cortesía de la casera; y, para que no le faltara material de lectura, la señora Turnbull la había provisto de una historia de los lagos italianos, una guía de arte egipcio y el relato de la vida en el ejército en las llanuras del salvaje Oeste, escrito por la mujer de un general. Los libros compartían una balda con la lámpara de petróleo; pero a Edna le gustaba más entregarse a la lectura en el salón, a la luz de una única bombilla eléctrica que servía a tal propósito.
No contaba entre sus posesiones con ningún retrato de familia, ni recuerdos del hogar. Tuvo que salir tan rápido de casa que no se le pasó por la cabeza coger nada de todo ello. Había estado semanas preguntando en todas las fábricas, y cuando la supervisora de la planta de pólvora DuPont, en el condado de Pompton Lakes, accedió a contratarla, fue corriendo a casa, cogió solo lo imprescindible y salió por la puerta de atrás, dejando a su madre afanada en los fogones.
Puede que Edna fuese una chica seria y callada, pero se crio entre chicos y tenía un sentido muy acusado de la aventura. En Europa, la guerra había llegado a su punto álgido y, en los Estados Unidos, no había chico que no se muriera de ganas de ir al frente. O sea que, si podía hacerse algo por la guerra y a las mujeres las dejaban hacerlo, Edna estaba deseando ponerse a la tarea. El día que se fue de casa, dejó una nota muy breve: «Me voy a trabajar por la causa de Francia, a Pompton Lakes. Me he buscado un cuarto en una casa decente, así que no os preocupéis».
Lo de la casa decente era verdad. La señora Turnbull solo les alquilaba los cuartos a chicas de la fábrica de pólvora, y se ponía muy seria con lo de la hora de recogida y la asistencia a misa los domingos. En muchos aspectos, era más dura que la madre de Edna, pero eso no le importaba. Ella creía que el régimen de vida en una casa de huéspedes debía tener algo de castrense; y se imaginaba gustosa que el cuidado diario dedicado a su cuarto (dejar la cama en estado de revista, doblar la colcha, guardar las zapatillas y el camisón, poner el cepillo y el peine en una hilera perfecta al lado de la palangana) tenía, en cierto sentido, algo de la disciplina reinante en un campo de maniobras, esa vida militar que sus hermanos no veían la hora de catar.
Pero aquella mañana, según descolgaba el uniforme, Edna sintió que Francia quedaba muy lejos. Luego se lavó la cara en la palangana y bajó corriendo a desayunar. La señora Turnbull había dejado las gachas con leche y la compota de manzana en la despensa que hacía las veces de comedor; y donde casi no cabían las seis chicas que allí vivían: Edna, que se sentó entre ellas en silencio, como cada mañana, Delia, Winifred, Irma, Fannie y Pearl. Estaban hablando de lo de siempre.
Primero, Delia dijo:
—Tengo una carrera tan grande en la media que ya no aguanta más zurcidos, no sé ni para qué ponérmela.
Entonces añadió Fannie:
—Albert se merece un par de medias nuevo.
A lo que Irma respondió:
—Pues qué pena que dejara a Albert y se fuera con esos de la Marina, a los que no les hace falta regalarle medias a una chica para llevársela al baile.
Entonces Pearl dijo:
—Pero, Delia, ¿no te irías con todos a la vez?
Y Delia replicó:
—Y ¿qué querías que hiciera? ¡No iba a escoger solo a uno de ellos!
La primera vez que las oyó hablar así, Edna se sintió avergonzada. Cuando todavía vivía en casa, dejó que un amigo de su hermano se fijara en ella, pero jamás se le pasaría por la cabeza que el impertérrito y apático Dewey Barnes le comprara un par de medias, o la llevara a una sala de baile abarrotada de gente y ruido; ni que dejara que volviera luego sola a casa dando tumbos, tal y como hacían las chicas de la pensión: mareadas por el alcohol y los cigarrillos, con los labios amoratados e hinchados, una especie de insignia que llevaban con orgullo el tiempo que les duraba en la boca.
Y no era porque le pareciera reprobable la vanidad de fémina de la que hacían gala sus compañeras de pensión, ni el comportamiento alocado que tenían. Es que Edna era incapaz de comportarse así. No sabía arreglarse, ni tampoco llamar la atención. La destreza en el baile le quedaba tan lejos como un idioma extranjero: se sentía ridícula solo de pensar en practicar los pasos del Salto del Canguro, o el Peabody; y jamás dominaría la técnica de Delia, capaz de dar un taconazo al aire con cada vuelta, que hacía que se le levantara la falda. Practicaba con ellas porque le insistían; pero casi siempre hacía de hombre, y las seguía con paso rígido, para que las chicas ensayaran sus florituras.
Solo consintió una noche que la arrastraran a una sala de baile; y, una vez allí, vio que no estaba a la altura. Las otras chicas hablaban como si tal cosa con cualquiera que se acercara a su corro, por encima del torbellino que formaban la música y las risas. Le tenían cogido el tranquillo a ese tipo de plática fácil y vacía que desembocaba en un baile en la pista, luego un sorbito a la petaca que el hombre llevaba camuflada en el bolsillo, una calada al cigarrillo que fumaba él, y un beso en la misma puerta del baile, bajo la protección que ofrecía el cielo de la noche, oscuro y discreto.
Pero Edna no sabía exactamente por dónde empezar, ni siquiera estaba segura de que quisiera hacerlo. Porque el más mínimo paso de baile, cualquier sonrisa o palabra risueña intercambiada con un hombre, era la pieza de una maquinaria que ella no sabía cómo manejar. Así que se quedó con los bolsos de sus amigas; y volvió a casa a medianoche, con las llaves de todas ellas. Luego las metió en las cerraduras, una por una, para que la señora Turnbull creyera que las seis chicas habían vuelto a casa todas a la vez.
Después de aquello, a las otras no les importó que no fuera al baile; y Edna, por su parte, se acabó acostumbrando a la vida que llevaban. Aquella mañana estaba plácidamente sentada entre ellas, sin abrir la boca; divertida al oír lo que decían, pero aliviada, también, de que no le pidieran parecer a ella.
—Os acordáis de Frank, ¿no? El de la estación de tren… —susurró Delia.
Pearl se inclinó sobre la mesa y dijo:
—¿El que tiene el bastón lleno de whisky?
—Sí —contestó Delia, con una sonrisa de oreja a oreja—, ese. Me ha pedido que vaya con él a Atlantic City a pasar el fin de semana. Pero ¿cómo me voy a escapar, si ya he agotado la excusa de los cumpleaños de mis hermanas?
—¿Y si dices que tienes una tía mayor que está delicada? —propuso Fannie.
—¿Y si me invitas a mí? —preguntó Irma, con tono de queja.
—No, si Frank estaría encantado, pero en el hotel tiene que decir que somos marido y mujer, y ¿tú quién serías entonces?
—Pues seré la hermana del cumpleaños; o la tía mayor. Tú llévame y ya está.
Estaban todas riéndole la gracia, cuando oyeron un rumor de pesados pasos en el porche, y alguien llamó a la aldaba de bronce con tanta fuerza que temblaron los platillos del café. Se levantaron todas de golpe, con la cara roja y sensación de culpa, como si las hubiesen pillado in fraganti en plena conversación, algo más bien improbable. La señora Turnbull, que acababa de subir del cuarto que ocupaba en el sótano, pasó a toda prisa por la puerta de la despensa y les dijo que se apuraran, y que se lavara luego cada una el cuenco de las gachas.
Pero ninguna se movió, ni hubo ruido de cucharas en la loza: nada más abrirse la puerta, oyeron la voz de un policía que pedía sin miramientos ver a una tal señorita Edna Heustis, a la que venía a arrestar, acusada de rebeldía, para llevársela inmediatamente a la cárcel de Hackensack.
![]()
2
El contingente de reclusas en la cárcel de Hackensack en aquel momento estaba formado por una mujer que echaba las cartas, acusada de intrigas, y que insistía en hacerse llamar Madame Fitzgerald, uno de tantos coloridos alias que usaba; una enfermera que ejercía sin título, de nombre Lottie Wallau, hallada culpable de inyectarle una sobredosis a un paciente de avanzada edad; y Etta McLean, una taquígrafa que había vendido a la competencia los secretos de la empresa para la que trabajaba, y que llevaba tal tren de vida con las ganancias que no costó casar una cosa con otra. Ocupaban celdas contiguas a las de Josephine Knobloch, a la que arrestaron por participar en los disturbios de la fábrica de estambre Garfield (y que bien podría salir en libertad con que pagara la multa de seis dólares; pero las huelguistas se negaban a abonarla de común acuerdo). En un módulo aparte para ella sola, estaba la celda de una mujer mayor de origen italiano, Providencia Monafo, tan feliz con la condena por asesinato que le había caído. Apuntó al marido, pero el tiro le dio al inquilino, y se consideraba afortunada de vivir un tiempo entre rejas, al abrigo de aquellos muros de piedra que el señor Monafo no podía saltar para vengarse de ella.
Constance Kopp era la ayudante de sheriff a cargo de la sección femenina; y, por lo general, el número de reclusas bajo su tutela solía ir de ocho a diez. Pero en aquellos días fríos y oscuros después de Navidad, no se veía a muchas mujeres por la calle —ni siquiera a las que tenían tendencias delictivas—, y era por tanto más difícil sorprenderlas y arrestarlas. Eso también valía para la población reclusa masculina: siempre había menos delitos en enero y febrero, porque el tiempo se ponía imposible, y nadie quería molestarse en robar un caballo o rajar al que tenía acodado al lado en la barra en un tugurio.
O sea que era relativamente inusitado recibir a una nueva reclusa. El sheriff Heath se lo hizo saber a Constance nada más entrar en el pabellón de mujeres:
—Hay una chica abajo. La ha traído un agente desde Paterson que insistió en hablar conmigo…
—Todos quieren hablar con usted —lo interrumpió Constance.
—Ya le dije que tenemos una mujer policía encargada de las damas, y que con quien tiene que hablar es con ella —añadió el sheriff.
—Espero que no sea muy mayor esa mujer —dijo en alto Etta, justo cuando Constance se disponía a salir—. Porque nos vendría bien que echara una mano en la lavandería.
Todas las reclusas hacían las tareas de mantenimiento y limpieza, pero Constance intentaba darles siempre el trabajo más liviano a las de mayor edad: es decir, a Madame Fitzgerald y a Providencia Monafo en este caso, y las más jóvenes tenían que emplearse a fondo con el escurridor y la plancha.
—A mí con que venga una más para ser cuatro y echar un bridge —dijo Lottie—. Porque Madame Fitzgerald hace trampas.
—Y no se traiga a más huelguistas —añadió Etta—, que solo van a lo suyo.
Si lo dijo para provocar a Josephine, esta no respondió. Constance, para sus adentros, estaba de acuerdo: las huelguistas tenían un único objetivo en mente, eran inflexibles, y no solían ser buenas compañeras de celda.
Cerró la puerta con llave al salir, y siguió al sheriff escaleras abajo. Cuando por fin se quedaron solos, él le dijo:
—Esa chica tiene de rebelde lo que yo de cura, pero la dejo a usted para que evalúe la situación.
—Si de verdad me lo dejaran a mí otro gallo nos cantaría. —A Constance le molestaba sobremanera meter en la cárcel a una chica cuando no había ningún motivo, aunque fuera solo unos días.
Pero como ya habían tenido muchas veces esta conversación, el sheriff Heath se limitó a dedicarle un gesto de la mano, haciéndole ver que se hacía cargo, y volvió a su despacho, y ella se quedó a solas con el agente y su captura.
A Constance la sacaba de muchos apuros el sistema de comunicación que ponía en práctica con el sheriff; y muchas veces, él ya sabía lo que estaba pensando, aun antes de que lo dijera. Ella no había tenido nunca lo que se dice un trabajo, y no sabía cómo sería eso de recibir órdenes, sobre todo cuando venían de un agente de la ley. Porque ¿qué pasaría si el sheriff se enfadaba, o la pagaba con los delincuentes que tenía en custodia, o si se acababa demostrando que le traía sin cuidado el bienestar de los reclusos; o el de sus ayudantes? A buen seguro, esos casos se daban en las cárceles a lo largo y ancho del país.
Pero el sheriff Heath era un hombre justo y de buen talante, y reunía todas las condiciones adecuadas para ejercer el cargo al que se había presentado. Hacía campaña para que a los reclusos les dieran un trato mejor, y creía que, si a la gente pobre se le administraba la dosis necesaria de caridad y estudios, el delito desaparecería de la faz de la Tierra. Y, aun así, conseguía salir airoso pese a que la presión que soportaba era mucha: había llegado al caso de morírsele en sus brazos algún recluso, más de un asesino se le había escapado, y era muchas veces el primero en dar la cara allí donde hiciera acto de aparición cualquier forma de sufrimiento humano que cupiera imaginar.
Además, y esto no tenía ningún reparo en reconocerlo Constance, admiraba que hubiera visto en ella ese algo de lo que nadie más se había percatado: que tenía mucha fuerza de voluntad, la adornaba un caro sentido de la justicia y una gran agudeza visual, y sabía sacar ventaja de lo alta que era. Porque una de las razones que se esgrimían para que no hubiera mujeres policía era que les faltaba fuerza física; algo que le sobraba a Constance, y que no dudaba en utilizar a la primera de cambio. El sheriff Heath había detectado en ella esas cualidades que ha de tener el buen policía, independientemente del sexo, y por eso le ofreció el trabajo. Y ella le estaría agradecida de por vida.
Constance pensaba que trabajar para el sheriff la llevaría a desempeñar las mismas tareas que hacían los hombres, solo que en versión femenina; y que se vería involucrada en casos de latrocinio, en la reducción de carteristas, borrachos, camorristas y algún ...