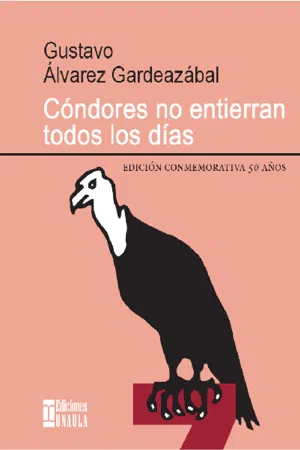
- 130 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Cóndores no entierran todos los días
Descripción del libro
En 1971 un jurado que presidía el nobel Miguel Ángel Asturias le otorgó a esta vigorosa narración el Premio Manacor de Novela.
Desde su primera edición en Editorial Destino de Barcelona, ganó la admiración de lectores y críticos hasta convertirse en un ícono de la literatura colombiana. Dada su convincente manera de narrar y entrecruzar la ficción con los hechos vividos, pero tal vez por contar como nadie antes lo había hecho un doloroso período de la vida colombiana, el de la violencia vista desde Tuluá, una población que la sufrió en carne viva, este libro con sus personajes y situaciones, ha reemplazado la historia que no se escribió.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Cóndores no entierran todos los días de Gustavo Álvarez Gardeazábal en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literature y Literature General. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Año
2021ISBN del libro electrónico
9789585495616Categoría
LiteratureCategoría
Literature GeneralTuluá jamás ha podido darse cuenta de cuándo comenzó todo, y aunque ha tenido durante años la extraña sensación de que su martirio va a terminar por fin mañana en la mañana, cuando el reloj de San Bartolomé dé las diez y Agobardo Potes haga quejar por última vez las campanas, hoy ha vuelto a adoptar la misma posición que lo hizo un lugar maldito en donde la vida apenas se palpó en la asistencia a misa de once los domingos y la muerte se midió por las hileras de cruces en el cementerio. Quizá tampoco vaya a tener conciencia exacta de lo que va a vivir, porque lleva tantos días y tantas noches acercándose cada vez más al final que mañana, cuando se produzca oficialmente la muerte de su angustia, volverá a sentir por sus calles, por sus entrañas, el mismo terror que sintió la noche del veintidós de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, al oír los cinco balazos que acabaron con la vida de don Rosendo Zapata y le notificaron que los muertos que habían estado encontrando todas las mañanas en las calles, sin papeles de identificación, y sin más seña de tortura que un tiro en la nuca, eran también de Tuluá, y no de las montañas y veredas, como inútilmente habían querido mostrarlo. Fue el primer muerto oficial, como el de mañana será el último, y aun cuando muchos han querido mostrarlo como el del comienzo de este transitar incierto de Tuluá, sus gentes saben muy bien que no es así, porque la noción de muerte que ha llenado sus casas empezó antes de que el nueve de abril la chusma liberal colgara de las cuerdas del campanario a Martín Mejía, quemara el teatro Ángel, saqueara la ferretería de don Lucio y repartiera en el parque Boyacá las cincuenta y seis cajas de aguardiente que había en el estanco. Martín Mejía fue el único muerto de ese día y el único muerto conservador de muchos meses. Aunque jamás se metió en política y la única vez que supieron de su conservatismo fue el día que llegó Ospina Pérez y él prestó su carro negro para entrarlo desde Los Chancos hasta el parque, Tuluá no pudo olvidar en ese día que él era quien desde hace doce años venía vendiéndoles con recargo cereales, abarrotes y paños. Por eso quizá lo colgaron del campanario y le vaciaron íntegramente su cadena de almacenes. Pero si ese nueve de abril Tuluá sintió terror y vio arder las casas y esquinas que más le significaban en su historia de ciudad antigua, no lo tomó en serio, y una semana después construyó, por colecta, un mausoleo especial para Martín Mejía y contrató arquitectos para que las esquinas tradicionales volvieran a ser lo que habían sido por siglos. De ese viernes nueve de abril, Tuluá no quiso grabarse ningún acto de depravación ni las caras de quienes encabezaban la turba, pero sí elogió y convirtió en una leyenda la descabellada acción de León María Lozano cuando se opuso, con tres hombres armados con carabinas sin munición, un taco de dinamita que llevaba en la mano y una noción de poder que nunca más la volvió a perder, a que la turba incendiara el colegio de los salesianos e hiciera con los curas lo mismo que en las otras ciudades y poblados hicieron ese día: que los colgaran de sus partes nobles, les echaran candela a sus sotanas o los hiciesen salir desnudos por las calles. León María Lozano, vendedor de quesos en la galería, lo impidió. Nadie, ni siquiera él, llegó a saber nunca cómo fue capaz de atajar la turba, y si Tuluá y él se preciaron por mucho tiempo de esa acción, fue más bien por el resultado obtenido en comparación con las otras partes donde alcanzó a hacer efectos la rebelión frustrada, y no por lo que en sí ella significó como acción valerosa y dramática.
La turba había llegado hasta la esquina de misiá Mercedes Sarmiento. Allí había hecho la última parada antes de decidirse a atacar el colegio. Cuando llegó a ese punto, ya no era la escuálida fila india de desarrapados que había quemado muy a la una y media de la tarde, apenas sí media hora después de que la radio gritó que habían matado a Gaitán, el depósito de telas de don Aníbal Lozano y el almacén de don Antonio Candamil. Cuando misiá Mercedes Sarmiento, amparada acaso en su prestigio de liberal, se asomó por la ventana de su balcón y vio casi toda la cuadra llena de liberales conocidos, desarrapados, anónimos, teas encendidas, machetes sin afilar, y olió el fuerte anís del aguardiente, supo que la rebelión había tomado forma y que aunque se interpusiera ante la masa energúmena haciendo valer sus contribuciones al directorio liberal municipal, a la campaña de Gaitán y a la de Turbay, ella no podía atajar el fin del colegio donde, no solamente se habían educado sus tres hijos mayores, sino donde en los osarios de la capilla guardaban los restos de su marido. Cerró el balcón, y como no había teléfono que funcionara porque Chepita cerró la central apenas le olió a candela de butaca de teatro, prendió el ramo bendito, el cirio de San Blas y las espermas de Tierra Santa, regó el agua de Lourdes disimuladamente sobre la calle y entonó un trisagio en todo el centro del patio de su casa.
León María Lozano no hizo lo mismo. Apenas vio desde la puerta la turba arrasadora de todo lo que valía en su pueblo aproximándose al colegio, adivinó la intención. Llamó a su cuñado, al que no le hablaba desde cuando se supo en Tuluá que él era padre de dos hijas con doña María Luisa de la Espada mientras que no tenía ninguna con su hermana Agripina, le tocó la puerta a su vecino el cabo Rojas y le gritó por el solar a don Diomedes Sanclemente. Sacó de su armario la escopeta de fisto que le habían dejado empeñada los Torrente de Barragán por la caja de pastillas de cuajo, le gritó a su cuñado que sacara las dos carabinas de cacería y se valió de don Diomedes para que trajera uno de los tacos de dinamita que le habían sobrado de su última guaquería. Con ellos tres y sus anticuadas armas, y él llevando en la mano el taco de dinamita y un pucho encendido en la boca, se midió a la turba en la esquina de la casa de doña Midita de Acosta, en donde empezaba la construcción del colegio. Doña Midita recuerda tan bien esos momentos porque, cada que le da el ataque, oye otra vez el quejido misterioso que le anunció la muerte de su marido en uno de los tantos días de muerte vividos por Tuluá, y empieza a recitar, detalle por detalle, las palabras que se cruzaron entre el sacristán de San Bartolomé y el zapatero de la cárcel, por un lado, y León María y don Diomedes por el otro. León María y su cuñado estaban en el andén del Colegio, don Diomedes en el centro de la calle, y el cabo Rojas en el andén de doña Midita.
Hasta aquí llegaron, tronó León María por encima del pucho humeante. Compañero, le contestó el zapatero cuando lo vio en arrastraderas, con la correa sin abrochar y la cabeza mostrando que le hacía falta el sombrero. Godo marica, le gritó, borracho, el sacristán que, después de haber servido durante casi un cuarto de siglo al padre Ocampo, apareció liberal. Nada más se dijeron, aunque doña Midita recite cada día más cosas en sus caminos de extravío. El padre González, que estaba asomado por una de las ventanas, también asegura que nadie dijo nada más; el zapatero se perdió en las filas interiores de la turba, pero el sacristán alzó la botella, gritó incoherencias incitando al asalto y terminó tirando la botella a los pies de León María. Don Diomedes cargó la escopeta de fisto y el cabo Rojas hizo sonar el clic de la carabina. León María los vio venirse, entonces –con una tranquilidad que Tuluá hoy seguramente está recordando– se sacó el pucho de la boca y encendió la mecha del taco. Ahí les va, chusma atea. Y salió corriendo para su casa con sus tres compañeros. A misiá Midita, por taparse los oídos, se le olvidaron sus porcelanas de Baviera y al padre González los anteojos. La chusma frenó en seco, los que pudieron devolverse lo hicieron, los que no, salieron despavoridos por las calles laterales. Cuando el taco estalló, ya León María estaba muy lejos y los últimos de la turba habían vuelto a la esquina de misiá Mercedes. Se le rompieron las porcelanas de Baviera a doña Midita, los anteojos al padre González y se abrió tal boquete en todo el medio de la calle que, por allí, meses después, muchos creyeron que era por donde brotaban los cadáveres que aparecían tirados en las calles de Tuluá todas las madrugadas, puesto que no hubo poder humano capaz de hacerles ver a los trabajadores del municipio que ese hueco existía, aunque por allí pasaba todos los días Pedro Bejarano, el chofer del alcalde. Fue algo así como una condecoración no otorgada a León María Lozano y que sirvió para alentar la leyenda y entonces empezar a decir que un solo hombre, armado con un tabaco y sentado encima de una caja de dinamita, había ido tirando uno a uno los tacos, devolviendo una chusma de casi cinco cuadras que ya había sembrado el pánico y la destrucción. Doña Midita fue la encargada de empezar a divulgar su versión, y a aumentar, a cada visita, el diálogo que terminó recitando solamente en sus días de desvarío. León María, sin embargo, no fue consciente, en los primeros días, de lo que había hecho, y aun cuando siguió madrugando para ir a vender en su puesto de la galería, poco a poco se fue dando cuenta de que no solamente le compraban más quesos, en algo así como el premio por su labor católica, sino que los muchachitos de las escuelas pasaban por su puesto del costado sur del patio de los plátanos, como quien va a mirar las vistas de tipos de la película del teatro.
Eso cambió totalmente su modo de actuar. Desde cuando don Marcial Gardeazábal lo contrató como mensajero de su librería, hasta cuando Gertrudis Potes le consiguió su puesto de quesos en la galería, él no había dejado de ser el mismo hijo de misiá Obdulia, la esposa de don Benito Lozano, el contador de los ferrocarriles. No pasó del cuarto de primaria porque los ferrocarriles no sólo no pagaban bien el trabajo de su padre, sino que le apuntaron una infección en el ojo por un sucio del tren que le cayó un día, y que, finalmente, le pasó al otro hasta dejarlo ciego, obligándolo a retirarse de la contaduría y a vivir de lo que la mujer alcanzaba a coser en la Singer vieja que compró a plazos donde don Godofredo Gómez. Por eso fue que se colocó en la librería de don Marcial como mensajero.
Todavía los liberales colocaban conservadores y los conservadores trabajaban con liberales. Primero, empezó haciendo mandados, después, cobrando las cuentas de la tipografía que don Marcial tuvo que poner porque en Tuluá nunca, ni siquiera en los días de violencia, en que todos tenían que encerrarse en sus casas a las seis de la tarde, se han vendido libros en demasía. Años más tarde, León María, que ya iba llegando a los quince, terminó de dependiente principal de la librería, y aunque no sabía leer mucho, le correspondía abrirla los domingos mientras don Marcial iba con su mujer y sus nueve hijos a la misa de once en San Bartolomé. Fue por esos días que le correspondió ser testigo de la llegada de Yolanda Arbeláez, la hija de los de La Esmeralda.
No haría diez minutos que Agobardo Potes había repicado, por última vez, desde San Bartolomé, para la misa de once, cuando León María alcanzó a oír, en el silencio profundo que los pueblos escogen como decoración todos los domingos, el trote acelerado de una bestia. Primero, se imaginó que era un borracho y hasta alcanzó a pensar, cuando se dio cuenta de la soledad del pueblo, que podría ser uno de los jinetes del Apocalipsis que desde hacía días dizque andaba perdido por las montañas de Barragán, pero cuando salió a la puerta a ver por qué calle venía y miró para la entrada de la Rivera y vio una tea encendida sobre una bestia que galopaba hacia el parque, se santiguó dos veces, miró el cielo –esperando ver el síntoma de que hablaba la Escritura– y entró a protegerse entre los libros. Sólo cuando, como una exhalación, pasó la llama sobre la mula y en vez de la guadaña del jinete del Apocalipsis se oyó un quejido de muerte, él salió otra vez a la puerta Y vio lo que podía ser una niña entre las formas de las llamas que ya la consumían totalmente mientras la mula trataba de botarla, parada en el andén del atrio de San Bartolomé. Cogió uno de los cartones viejos en que llegaba el papel del Canadá y, abandonando su puesto, se abalanzó a tratar de apagarle la muerte a la que resultó ser la hija de los Arbeláez de la Esmeralda, los únicos conservadores que quedaban en la montaña de la Rivera.
Cuando cayó sobre ella, ya el padre Ocampo había interrumpido la misa y con la botija del agua bendita trataba de hacer lo mismo que León María pretendía con los cartones viejos. Al fin, ninguno de los dos pudo hacer algo porque don Carlos Materón, más previsivo, había roto el hidrante que le pusieron en la esquina, y todos los de la misa que habían salido, atraídos por el quejido lastimero, aventaron el agua con las manos al achicharrado cuerpo de Yolanda Arbeláez.
El padre Ocampo le dio las últimas bendiciones y, en una de las bancas de la iglesia, envuelta en las sábanas de la casa cural, acabó de gemir la última víctima de la matanza de La Esmeralda, donde murieron no solamente sus padres y sus tres hermanos mayores, sino cinco de los peones, cuarenta y nueve gallinas, dos vacas y un perro. León María se quedó mirándola morir y cuando vio que ella ya no gemía y que de su carne y de su pelo sólo quedaba una masa informe, y que de la mula apenas si se veían pedazos de carne viva, volvió a la librería, se sentó en la silla de don Marcial y esperó el momento en que el ataque de asma le empezara. Así era siempre que tenía una dificultad. Comenzaba a silbar con sus pulmones, a caminar enloquecido por la casa, a abrir, desproporcionadamente, la boca y a esperar el momento en que ese desafío de la vida terminara.
La mañana del domingo de la muerte de Yolanda Arbeláez le duró más de lo previsto, porque cuando don Marcial volvió y lo encontró con los brazos en cruz, caminando por entre pasadizos de libros, él todavía silbaba sin querer, espantando hasta las polillas de sus más recónditos escondrijos entre las pastas de los libros de la colección Bruguera. Fue después de ese ataque que él empezó a usar el fuelle de cuero para cada ocasión que lo necesitaba. Se lo regaló don Marcial, conmovido del espectáculo que su empleado le representaba con los brazos abiertos, buscando un aire que no parecía llegarle desde muchas generaciones anteriores. Sin embargo, no lo cargó nunca entre sus cosas, sino que lo mantuvo encima de la repisa de su casa, primero, donde misiá Obdulia, donde vivió hasta que conoció a María Luisa de La Espada, y después, en la que tenía en la entrada de su casa, enseguida de los salesianos. Como el ataque no le daba sin antes anunciarse con una depresión en lo profundo del pecho, un vacío de vida y un deseo de muerte, no tuvo necesidad ni de cargarlo ni de tenerlo en su puesto de quesos de las galerías, adonde llegó por los días en que misiá Obdulia se quedó viuda y él tuvo, no sólo que ayudar a enterrar a su ciego, sino tomarse la responsabilidad que, aun desde su silla de impedido para la visión, siempre llevó el contador de los ferrocarriles.
No alcanzó a trabajar siete años con don Marcial y, mucho menos, a leerse cuatro libros en todo ese tiempo, porque a don Benito también le llegó la hora. Una mañana llegó a su casa antes de las doce (hora exacta en que siempre iba llegando con el periódico bajo el brazo, a sentarse en la silla, al lado de su padre, para leerle en voz alta lo que el viejo ya no podía), sintiendo el vacío de muerte que le anunciaba el próximo ataque de asma. Fue la primera y única vez que lo confundió. Cuando llegó dispuesto a pararse en medio del patio a echarse viento con el fuelle, se encontró con que el vacío de muerte que había sentido era el mismo que su padre vivía. Misiá Obdulia no había llegado todavía, de coser en casa de una de sus clientas, y aun cuando ya la habían mandado llamar, su marido ciego boqueaba, solo, en la silla donde, ajeno quizás al transcurrir de la vida, había pasado sus últimos seis años de redención terrena. León María lo pasó como pudo hasta la cama, mandó llamar al padre González y, él mismo, empezó a recitar en el oído de su padre las oraciones de la buena muerte. Su voz gangosa, que retumbó en Tuluá por muchísimos años desde el puesto fijo del Happy Bar, que tomó como cuartel general de sus andanzas, se oyó ese medio día en toda la casa de don Benito Lozano: Cuando mis ojos oscurecidos y aterrados por la cercanía de la muerte dirijan a vos sus miradas lánguidas y moribundas, Jesús misericordioso, tened piedad de mí… Misiá Obdulia rezaba los mil jesuses y Josefina Jaramillo quemaba ramos benditos en el patio. A las dos de la tarde, sin emitir un quejido en su agonía y apenas tratando de abrir inútilmente sus ojos cerrados desde mucho atrás, Benito Lozano, excontador de los ferrocarriles, hablando en murmullo, dejó de sufrir. León María, que estuvo toda la agonía junto a su cabecera, después de que terminó el rezo de la buena muerte y entonó la oración final por aquél que, de entre nosotros, haya de morir primero, rompió en lamentos incoherentes. No podía olvidar los gestos rítmicos de su padre tratando de abrir los ojos en el último momento. Cuando lo vio boquear lentamente, agotando el aire que quedaba, trató de ponerle también el fuelle que a él le renovaba la vida, pero se dio cuenta de que lo de su padre era mucho peor. Salió de la pieza y, al día siguiente del entierro, recordando todavía el gesto rítmico del agonizante –como habría de recordarlo toda la vida en determinados momentos–, entró a la casa de la señorita Gertrudis Potes. Don Marcial lo había mandado allá porque le había querido ser muy franco. Estaba imposibilitado de pagarle más de lo que venía pagando desde que ni los libros se vendían ni las editoriales dejaban de cobrar cumplidamente cada seis meses.
Olía a la cebolla condimentada a que siempre ha olido la casa de la señorita Gertrudis cuando entró, tapándose las narices, por la puerta del taller de la joyería. En el mismo puesto de la mesa, tapada con un gobelino verde desteñido, desde donde se hicieron los panfletos más atrevidos contra su devastadora acción, León María oyó a la señorita Gertrudis plantearle la posibilidad de falsificar su tarjeta de identidad, conseguirse una cédula electoral e irse a presentar ante el alcalde para que lo inscribiera como candidato al puesto de la venta de quesos en la galería que iban a inaugurar. Fue el primero, y quizá también el único documento que León María falsificó en su vida, aun cuando tuvo todo el derecho y toda la opción para haber falsificado desde una fe de bautismo hasta un decreto de estado de sitio. Fue hasta Buga con una partida de bautismo que le arregló el sacristán de San Bartolomé, el mismo que años después lo haría famoso por quebrarle una botella a los pies el nueve de abril, y logró una cédula electoral como conservador.
La señorita Gertrudis, cuando se la vio, no solamente se rio con la carcajada que las Becerra siempre consideraron vulgar, sino que le cogió un cariño especial por más conservador que fuera el hijo de misiá Obdulia. Llamó esa noche a comer al alcalde, otro liberal cerrado como ella, y de frente, sin dar ningún rodeo, asentando sus golpes de mando con el bastón de plata que siempre la ha acompañado, casi que le ordenó entregarle el puesto de la venta de quesos al hijo del finado, don Benito Lozano, excontador de los ferrocarriles.
Así, y todo, tuvo que esperar casi dos meses, la galería no la pudieron inaugurar el día que estaba lista y previsto, porque el gobernador no pudo venir. Cuando por fin llegó, con su carroza negra, regando sonrisas como en tiempo de campaña electoral y el padre Ocampo vació casi íntegro todo el contenido de su botija de agua bendita recorriendo los corredores de la galería, antes de que la mugre la bautizara realmente, León María Lozano ya había cambiado su indumentaria de vendedor de libros por un delantal blanco, un cuchillo de mano para partir hojas de plátano y un asiento de madera alto que le servía también de caja fuerte. El primer queso que puso a la venta se lo llevó esa noche a la señorita Gertrudis. El siguiente lunes le envió un cuajo completo a don Marcial, empezando así una costumbre de gratitud que no interrumpió ni en los momentos más altos de su vida, cuando estuvo muy alejado de la venta de la galería.
Fue precisamente por esos días que conoció a Agripina Salgado y empezó a tener relaciones con María Luisa de La Espada. A la primera la adoptó como su meta desde el día que ella fue al novenario de don Benito. Se quedó mirándola desde que entró y trató de acomodar su siempre crecida humanidad en uno de los asientos de la sala. Al tercer día supo que era la hija de doña Mariaengracia, la secretaria de los ferrocarriles. Apenas terminó el novenario, comenzaron a verlo salir con ella muy de seguido en cuanto lo ascendió a dependiente oficial por la casa de María Luisa de La Espada. Por lo primero, dijeron tanto e imaginaron tanto que terminaron por casarlos. De lo segundo no se dieron por aludidos aun cuando María Luisa de La Espada tenía su casa a cuatro cuadras del parque, y él no dejaba de entrar a su casa todos los días después de que cerraban la galería a las cuatro de la tarde. Tenía una figura de puta grande, caminado de camello dromedario y unas alhajas de fantasía que hacían más ruido que adorno. Sin embargo, por más que León María entró cada que pudo a su casa, nadie acusó nunca a María Luisa de la Espada de alguna indiscreción. Herederas de una historia de mito, guardaban, ella y su hermana, baúles que muchos quisieron siempre conocer, pergaminos, charreteras y uniformes viejos que cubrían y recubrían casi a diario con toneladas de naftalina, pero que la tradición de su familia impedía desarrollar. Guardianes fieles, María Luisa y su hermana, prefirieron morirse cuidando sus baúles a tener que abandonar su compromiso ancestral. Por eso, quizá María Luisa de la Espada prefirió tener hijos sin casarse, mancillando la pulcritud y honorabilidad de su familia, dueña, a más de una historia, de miles de atributos de buena gente, de parentescos con obispos, ministros y presidentes, y sobre todo, heredera única de las legendarias tierras del lago Calima. Cuando León María, respaldado por lo crecido de sus ventas, le sugirió una tarde de esas en que siempre terminó a su lado, la posibilidad de casarse, eliminando de plano la amistad que ya todo Tuluá l...
Índice
- Cubierta
- Portadilla
- Portada
- Créditos
- Oda a pasto
- Cóndores no entierran todos los días
- Contracubierta