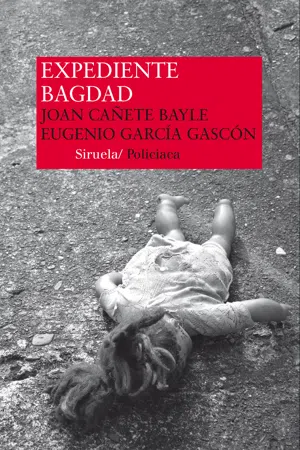![]()
6 de abril
Café Nayma. 23:00 h
«Me estás acusando de una cosa que estaba escrita en mi destino antes de mi creación.» En un hadiz de Al Bujari atribuido a Mahoma que Rashid había memorizado en su niñez, se mencionaba una discusión entre Adán y Moisés. Según el texto, Moisés reprochó a Adán haber propiciado el «error» por el que fue expulsado del Paraíso, a lo que Adán le respondió: «Me estás acusando de una cosa que estaba escrita en mi destino antes de mi creación».
Ibrahim, el dueño del café Nayma, y Rashid estaban emparentados entre sí, y con Sadam Husein, a través del clan de los Tikriti, un remoto vínculo de sangre. Rashid conocía un poco la vida de Ibrahim. Sabía que había sido militar, que en su juventud había intentado alistarse en la Guardia Republicana pero que algo sucedió que le hizo rechazar la idea y encarrilar su vida hacia el café Nayma, propiedad de su padre como antes lo había sido de su abuelo. El doctor también sabía que Ibrahim estaba casado y que tenía cuatro hijos y dos hijas, dos de los cuales, Mahmud y Maher, vivían en la casa familiar situada encima del café. Rashid había visto en infinidad de ocasiones a Ibrahim jugar con sus tres nietos; el menor acababa de cumplir tres años. Décadas atrás, cuando no había radio ni televisión, en el café Nayma se disfrutaba de un pequeño teatro de marionetas en el que se contaban vetustas historias que se remontaban a la época anterior a Mahoma. Una de las historias favoritas de Ibrahim, de todos los niños árabes de hecho, era la que narraba las portentosas aventuras de Antara ibn Shaddad en su vida extremadamente azarosa por la península Arábiga, celebradas durante siglos mediante una suerte de cantares de gesta que ya solo figuraban en los libros y habían dejado de exhibirse en los cafés de Oriente Próximo. Rashid admiraba a Antara, y aún recordaba algunos versos de un cantar que habían quedado prendidos en la memoria de su niñez: «Cuando me vio, fui a su encuentro/ Él descubrió sus dientes, pero no era ninguna sonrisa/ Lo perforé con mi lanza y lo arrojé a tierra/ Y con un sable indio de acero puro lo destripé». De vez en cuando Ibrahim desempolvaba aquel pequeño teatro de marionetas que había pertenecido antes que a él a su padre y antes que a este a su abuelo y representaba en el Nayma, ante sus nietos y los niños del barrio que quisiesen, la historia de Antara, héroe y poeta, hijo del noble Shaddad y la esclava etíope Zabayba.
«Asesinos», maldijo Rashid. El doctor extrajo de entre los cascotes una marioneta sucia y maltrecha. Se la guardó en el bolsillo y dejó de excavar unos instantes para recuperar el resuello y limpiarse con el dorso de la mano la gruesa capa de polvo que se le había acumulado durante aquel largo día. El café Nayma había quedado reducido a un montón de escombros humeantes. Cascotes de todos los tamaños ocultaban las antiguas baldosas hidráulicas que formaban figuras geométricas y florales. La pared del fondo era la única que había quedado en pie, aunque solo en parte. El edificio de tres plantas, en cuyos dos pisos superiores residían Ibrahim y su familia, estaba destruido por completo. Rashid y otros vecinos excavaban entre las ruinas sin esperanzas de encontrar a nadie con vida. En un balcón cercano alguien había colgado un foco que, conectado a un generador, servía para iluminar el enorme cráter en el que los cazas americanos habían convertido el café Nayma.
Rashid imaginó que aquella mañana Ibrahim se había levantado temprano, como siempre, para efectuar la primera oración del día. Supuso que su mujer lo había besado con cariño en la mejilla, y que luego la familia entera se había reunido para desayunar. Después tal vez todos habrían salido. Los niños a jugar a la calle, porque aunque ese placer infantil tan inocente era peligroso en Bagdad, a los padres les resultaba imposible retener a los críos dentro de las casas. Las mujeres quizá salieron a comprar, y Mahmud y Maher a lo mejor ayudaron a su padre a aprovisionar el café de agua embotellada y gasolina para el generador. Rashid estaba seguro de que en algún momento del día echaron algunas partidas al backgammon, juego en el que Ibrahim decía de sí mismo que era un maestro, y que comieron kebab y hummus, y que bebieron té y fumaron mucho, como solían. Al parecer no había clientes en el café Nayma a la hora en que todo había sucedido, decían algunos vecinos, y Rashid se imaginó a Ibrahim antes de que las bombas destruyeran el edificio, escuchando la radio y pensando en cerrar la puerta. O tal vez ya había cerrado y se disponía a cenar cuando el mundo entero se le vino encima.
Los hombres trabajaban con las manos, en silencio, especialmente en la zona donde era más probable que se encontraran los cadáveres. Un vecino dio la voz de alarma y los demás se apresuraron en su dirección. El hombre señaló un brazo que sobresalía de entre los escombros y todos se pusieron a retirar los cascotes. Sepultado entre las ruinas se adivinaba el cuerpo de un varón adulto. Unos minutos después, con esfuerzo, el voluntarioso equipo de salvamento consiguió recuperar el cuerpo de Maher. Rashid buscó señales de vida, pero enseguida se dio cuenta de que Maher no regresaría. Sin permitir que nadie lo ayudara, se cargó el cuerpo a la espalda y se abrió paso hasta unas furgonetas que unos vecinos habían estacionado en la calle. Depositó el cadáver en una de ellas y el vehículo partió en dirección a la morgue de un hospital, donde Rashid sabía que le aguardaba una botella de cristal con un papelito doblado en su interior.
Tal vez a la misma hora a la que se había levantado Ibrahim, pensó Rashid, en un portaaviones americano, quizá en el golfo Pérsico o más lejos, quizá en una base en Europa, un joven piloto americano se había despertado a su vez. Probablemente lo primero que hizo fue rezar, y después pasó la mañana de entrenamiento, y a lo mejor también escribió una carta de amor a una joven de Minnesota, o de Nuevo México, o de Wilmington, Pensilvania, llamada Susan o Mary o Peggy. Influido por el cliché, Rashid se lo imaginó alto, musculado, atlético, con el pelo muy corto. Aquel muchacho, a primera hora de la tarde, o tal vez después, se había reunido con sus mandos y había recibido órdenes de bombardear el café Nayma. Obediente y disciplinado soldado al servicio de su país en aquella guerra, ese piloto, que a lo mejor se llamaba John o Mike o Tom, había subido al caza, había despegado y cuando llegó a su objetivo dejó caer sus bombas sobre el café Nayma, las bombas que mataron a Ibrahim, a su mujer, a sus dos hijos, a las esposas de estos y a sus tres nietos. El doctor quería imaginarse al joven piloto, ya de vuelta en la base, tumbado en su camastro, pensando en su Susan o Mary o Peggy, pero en realidad inquieto porque su conciencia lo mortificaba, viendo en las noticias que había matado a una familia entera en nombre de su país. Rashid quería imaginarse al joven piloto mortificado, pero una parte de él lo visualizaba durmiendo a pierna suelta, ajeno a lo sucedido, con la satisfacción del deber cumplido, del trabajo bien hecho, la expresión serena de su rostro soñoliento. Ese piloto, pensó Rashid, que a lo mejor se llamaba John o Mike o Tom, antes de bombardear ciudades árabes había sido un niño al que, quién sabe, tal vez le hubiera gustado la forma tan graciosa con la que Ibrahim narraba con sus marionetas las fabulosas aventuras de Antara.
Los hombres que trabajaban hicieron un alto y algunos encendieron un cigarrillo mientras hablaban del bombardeo. Hubo quien dijo que el ataque no había sido fortuito, y recordó que un ministro residía cerca y acostumbraba a visitar el café en compañía de otros funcionarios y altos cargos del Gobierno. Se sugirió también que el bombardeo había sido aleatorio y que su finalidad no era otra que sembrar el miedo en Bagdad ante la inminente invasión. Otro conjeturó que tal vez Ibrahim escondía a algún pariente de Sadam del clan de los Tikriti. Hubo quien intentó corear «Con nuestra alma y nuestra sangre, nos sacrificaremos por ti, Sadam», pero el cántico no hizo fortuna y acabó desvaneciéndose en un murmullo desangelado.
De repente apareció una excavadora amarilla. La conducía un hombre de mediana edad que acudía a colaborar en el rescate. Esto facilitó enormemente el trabajo. La excavadora se dirigió a la zona donde habían recobrado el cadáver de Maher. Algunos hombres se fueron con la excavadora, pero otros siguieron retirando cascotes con las manos en la zona del café. Rashid se sumó a este último grupo. Poco a poco fueron apareciendo más cadáveres. El primero fue el de Mahmud, hermano de Maher, después encontraron a los tres niños y a las esposas de Mahmud y Maher, también a la esposa de Ibrahim, y por último a Ibrahim. Aun así, un destacamento con Rashid a la cabeza siguió sacando cascotes en silencio, ya que no se sabía con certeza si había alguien más enterrado allí.
«Me estás acusando de una cosa que estaba escrita en mi destino antes de mi creación.» Como Adán a Moisés, ese piloto podría haber defendido sus actos ante Rashid con el argumento de que su vida estaba destinada a cruzarse con la de Ibrahim en ese preciso instante, que el dueño del café Nayma y su familia tenían escrito en su destino que iban a morir el 6 de abril de 2003, al igual que Huda y Fátima y el asesino que había acabado con sus vidas habían nacido para encontrarse. Ibrahim podía no haber estado en el café, y John o Mike o Tom podría no haber sido piloto, millones de detalles se habían conjurado para que ese día un joven americano hubiera apretado un botón y al menos nueve vidas hubiesen sido segadas. ¿Era una decisión de Dios o un insufrible juego del azar, dados de mil caras lanzados sin ningún sentido, que ahora caían de una manera y luego tenían otra lectura? ¿Era tan solo un juego cruel el que marcaba la pauta de los humanos, quienes solo representaban el papel que se les había asignado? Marionetas, como el muñeco carbonizado que Rashid guardaba en el bolsillo, ese razonamiento implicaba que los humanos no somos más que marionetas. Si Nietzsche estaba en lo cierto con su teoría del eterno retorno, la vida no es solo un juego cruel, sino absurdo, sin final de la historia, un círculo condenado a repetirse una y otra vez a lo largo de la eternidad, con los mismos errores, de un modo cómico y hasta patético. La teoría del eterno retorno horrorizaba a Rashid.
Los escombros formaban sombras irreales que uno podía interpretar de distintas maneras. El foco apenas paliaba una oscuridad que Rashid tenía la sensación de que surgía de su propio interior. Los hombres se detenían de tanto en tanto para descansar. En la calle había cientos de curiosos que no tenían nada mejor que hacer esa noche que alentar a los que excavaban con las manos, o al conductor de la excavadora que removía los escombros. En otro receso, estalló una conversación espontánea. Alguien afirmó que podrían ser ellos mismos víctimas de un bombardeo. Otro le recordó que una bomba difícilmente cae en el mismo sitio dos veces, lo que provocó risas nerviosas que apenas contribuían a exorcizar el miedo.
–La BBC dice que los americanos han cerrado Bagdad y que los accesos se han bloqueado. Parece que en el aeropuerto ya están aterrizando aviones de transporte americanos y que tienen a más de siete mil soldados en esa zona –comentó uno de los curiosos que sostenía en su mano un transistor de onda corta.
–La BBC repite lo que los americanos cuentan. No hay que creerse todo lo que se escucha ...