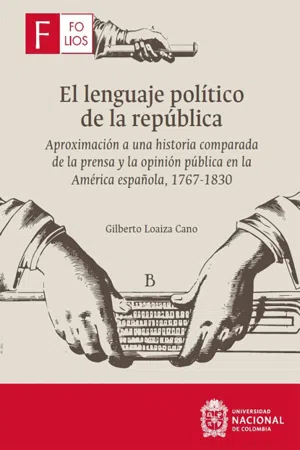![]()
Capítulo 1
La opinión pública en las claves del despotismo ilustrado
La utilidad de los Diarios por sí misma se manifiesta; así por el aprecio que de ella hacen las naciones sabias como también porque en todos los Reinos en que florece la literatura permanecen, aunque hayan tenido algunos contratiempos.
Joseph Antonio de Alzate y Ramírez, Nueva España, 1768.1
Mutaciones en el mundo de la opinión letrada
La historiografía latinoamericana coincide en afirmar que entre 1767 y 1810 hubo cierta homogeneidad en los espacios públicos de opinión de las posesiones españolas en América. En los lugares que nos interesa concentrar nuestro análisis hallamos más semejanzas que diferencias y, sobre todo, la tendencia a una expansión de las formas de comunicación que pasó por algunas innovaciones asociativas y periodísticas. La expulsión de la Compañía de Jesús fue un punto de inflexión en la relación de la Corona con sus posesiones; aunque tuvo un indudable sello autoritario, pareció dar inicio a una etapa propicia para la circulación de saberes y para cierta expansión asociativa en las coordenadas muy estrechas de la gente ilustrada. Unos han constatado, por ejemplo, un incremento del comercio del libro y un ambiente más propicio para su circulación;2 otros, más recientemente, constatan, además de una “renovación del periodismo”, la voluntad de aplicar una política cultural en un variado espectro que estaba ceñida, en líneas generales, a las coordenadas de la moderada ilustración española.3 Eso entrañó la múltiple tentativa peninsular de modificar los estudios universitarios, de proyectar la utilidad de ciertos avances tecnológicos y científicos, de obtener inventarios de los recursos naturales de sus posesiones y, por supuesto, de expandir los beneficios informativos de la prensa.
En los años finales del siglo XVIII, el interés por conocer “papeles públicos” españoles, ingleses, franceses y hasta de otros lugares de América, hizo parte del proceso formativo de una comunidad letrada interesada en la difusión de sus ideales ilustrados.4 Algunos autores explican una mutación en los intereses lectores en el lapso que referimos, en donde se evidencia un paulatino abandono de los libros científicos que tuvieron generoso lugar en los inventarios de las bibliotecas particulares, en los epistolarios de algunos hombres “sabios” y en las citaciones o evocaciones de algunos periódicos pretendidamente difusores de las ciencias útiles para el reino; en relación con la creciente curiosidad por una “nueva ciencia”: la política.5 Es cierto que el ejercicio de la opinión siguió controlado por las autoridades coloniales que otorgaban o no, licencias de publicación y mantuvieron una fuerte censura previa; sin embargo, en medio de ese ambiente estrecho para la comunicación, hubo un tenue pero significativo florecimiento de “papeles públicos” en los que se mezclaron la necesidad publicitaria de la Corona con el interés de algunos escritores por cumplir, a veces de modo obsequioso, una labor de agentes de comunicación de los actos de gobierno y de los propósitos ilustrados de la monarquía.
Algunos historiadores consideran que hubo en esos años una relación ambigua en la que se mezclaron las necesidades de difundir y prohibir, en la que hubo desconfianza y a la vez convicción sobre los efectos de la circulación periódica de ideas. Esa ambigüedad produjo momentos de tensión y represalias como, también, consolidó una incipiente esfera de opinión letrada, exclusiva y excluyente, pero productiva y significativa que se plasmó en la existencia de algunos periódicos que sirvieron para forjar las premisas de la opinión letrada permanente, regular, que fue más ostensible y plural después de la coyuntura decisiva de 1808 a 1810.6
Aquellos fueron años de innovaciones en el espacio público que no podemos desdeñar; marcaron el inicio de un modo de escribir y publicar que se fue volviendo sistemático; sirvieron de exposición permanente de un personal letrado que fungió unas veces de escritor, otras de respetado público lector y, más frecuentemente, fue ambas cosas al mismo tiempo; hicieron palpable, por tanto, la existencia de una república de las letras que conversaba regularmente bajo el impulso de “papeles públicos”, en los que las gentes letradas hallaban sentido a su comunión en el hecho de compartir el uso frecuente y público de la escritura, cuya utilidad en la evolución de los saberes o en la felicidad de un reino parecía indudable.
El periódico se volvió, desde entonces, fundamento de los mensajes y prácticas del pensamiento ilustrado; prolongación en la América española del racionalismo europeo, de sus propósitos civilizadores y, en el ámbito de la dominación ibérica, acicate de los proyectos político-administrativos del reformismo de los Borbones. La inmediatez del periódico relegó la tradicional importancia concedida hasta entonces al libro y contribuyó a los cambios en las modalidades de lectura, porque introdujo, al menos como ideal, un público más amplio que iba más allá del listado de suscriptores, volvió determinante la presencia social de los impresores y fue cimiento de una sociabilidad que condujo a un espacio público más activo, a pesar de las restricciones de la censura previa.
Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, la historia de la imprenta en Hispanoamérica había sido desigual; la llegada del artefacto dependió mucho de la importancia política y administrativa de cada lugar. En el siglo XVI ya había imprenta en los virreinatos de Nueva España y del Perú, pero a la Nueva Granada y al Río de la Plata llegó en el siglo XVIII. Llegó primero adonde había más riquezas naturales, más población indígena y más urgencias de proselitismo religioso católico. La necesidad de establecer comunicación con las comunidades indígenas en sus diversas lenguas, volvió apremiante el traslado de talleres de imprenta o la elaboración de rústicos mecanismos de impresión; los primeros impresos en Nueva España fueron realizados por las congregaciones religiosas y consistieron, en lo fundamental, en obras didácticas bilingües cuyo propósito primordial fue el adoctrinamiento religioso. A eso se agregó, otra vez en el caso de Nueva España, la existencia de una universidad por Real Cédula de 1521. Necesidades semejantes hicieron posible el establecimiento de la imprenta en Lima. La primera máquina llegó a Nueva España en 1535, por el empeño de los franciscanos; los jesuitas fueron los baluartes de la instalación de una imprenta en Lima en 1581.7 Digamos que hasta bien entrado el siglo XVIII, la imprenta fue el instrumento de la publicidad religiosa católica.
En el caso del Río de la Plata suele mencionarse la probable existencia, entre fines del siglo XVII y comienzos del siguiente, y más por invención que por importación, de una primera imprenta al servicio de las labores evangelizadoras de los misioneros jesuitas en las regiones del Alto Paraná y Alto Uruguay. A este hecho remoto le siguió la instalación de un taller de imprenta donde ya había alguna tradición universitaria, también bajo patrocinio jesuítico; se trata de la imprenta que arribó a Córdoba y comenzó a funcionar en 1766, en vísperas de la expulsión de la Compañía de Jesús. La salida de los jesuitas causó su clausura temprana, casi su olvido, bajo custodia de los franciscanos hasta que a un virrey tenido por humanista se le ocurrió recuperarla y trasladarla a Buenos Aires para resolver de una vez dos problemas: proporcionarle recursos a un orfanato y publicitar las presuntas bondades de la monarquía. Así nació la Real Imprenta de Niños Expósitos en Buenos Aires, de donde salieron los primeros periódicos conocidos: El Telégrafo Mercantil (1801 y 1802) y Semanario de Agricultura, Industria y Comercio (1802-1807).8
La imprenta se estacionó relativamente tarde en el Nuevo Reino de Granada. No hay una larga historia que contar al respecto. Nada que se compare con la tradición impresa en Nueva España o en Perú. Hay una mención, difícil de verificar, de la poco probable llegada de una imprenta a Popayán en 16699 pero, ocupándonos de cosas ciertas, debió llegar por primera vez en 1737, con los jesuitas, e irse también con ellos treinta años más tarde, cuando los expulsaron de América. En 1773 pudo haber un uso marginal de alguna pequeña imprenta en Cartagena y, en definitiva, es en el decenio siguiente que se instala un taller en Bogotá, bajo el auspicio del virrey Manuel Antonio Flórez, funcionario interesado en crear un ambiente intelectual propicio para el proyecto reformista borbón en territorio americano.
La segunda mitad del siglo XVIII señala mayores afinidades en las colonias americanas. La imprenta se volvió un artefacto importante para el proyecto ilustrado, pero su uso tenía que estar moderado por las autoridades coloniales; la publicidad del Estado monárquico acudió a la multiplicación de impresos y, en su mayoría, a hombres sin vínculo con comunidades religiosas para que cumpliesen tareas publicitarias. Los responsables de los periódicos eran unos agentes solícitos —esa es la apariencia— dispuestos a administrar el taller y a redactar “papeles públicos” ceñidos a la férrea censura previa y a la vigilancia de los funcionarios delegados por la monarquía. La relación debió tener algo de conveniencia mutua: la Corona necesitaba ampliar su esfera de influencia en el nuevo continente y a unos letrados con alguna experiencia publicitaria les animaba asumir tareas tutelares en la sociedad colonial. El periódico propició la síntesis de ambiciones, lo que inauguró unos procedimientos de autorización para imprimir y fijó unas condiciones de existencia de un incipiente espacio público de opinión medido por la aparición periódica de “papeles públicos” rubricados, al final de cada entrega, con el sello de superior licencia.
Este capítulo pretende examinar ese momento de mutación del espacio público de opinión, según lo que hemos hallado en la lectura de los más destacados periódicos de la época en varios puntos de las posesiones españolas en América. Con la intención de comparar y sintetizar, hemos leído periódicos de Lima, Buenos Aires, Ciudad de México y Santafé de Bogotá, entre 1767 y 1808. Hemos puesto limen en 1808 porque suponemos, como suponen otros, que a partir de ese año inicia una etapa muy diferente en la historia de la opinión pública y, quizás más precisamente, en la historia de la cultura letrada en Hispanoamérica. Tres asuntos nos parecen dignos de examen: los periódicos, la sociabilidad y el lenguaje. A cada asunto lo acompaña un supuesto: los periódicos debieron ser un hecho publicitario y escriturario relativamente novedoso por sus ritmos de producción, por su formato, por sus destinatarios. La sociabilidad, así fuese, insistimos, en el ámbito distinguido de una élite letrada y bajo los códigos jerárquicos del despotismo ilustrado, tuvo cambios conexos en las modalidades de intercambio entre los individuos. Nuestra última conjetura es acerca de quienes administraron el lenguaje vertido en los rígidos moldes de la prensa, escritores subordinados a las autoridades coloniales, pero, de todos modos, situados en un lugar privilegiado de enunciación. Empecemos el examen.
Los periódicos del Imperio
Asoma de entrada un dato nada despreciable: para la segunda mitad del siglo XVIII, y más precisamente en el lapso que estudiamos, todas las capitales virreinales tuvieron periódicos. Periódicos en Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Santafé de Bogotá; unos más esporádicos que otros. Fueron los virreyes los que auspiciaron, en cada lugar, la existencia de un periódico y algunos fueron, además, protectores de los escritores responsables de las publicaciones. Aún más, en México y Lima, la sombra publicitaria y censora de los virreyes se prolongó hasta bien entrado el siglo siguiente, en señal de resistencia a las novedades políticas que cercaban al viejo Imperio español en América y se empecinaron en sostener gacetas pregoneras del realismo.
La publicidad ilustrada mediante el formato de los...