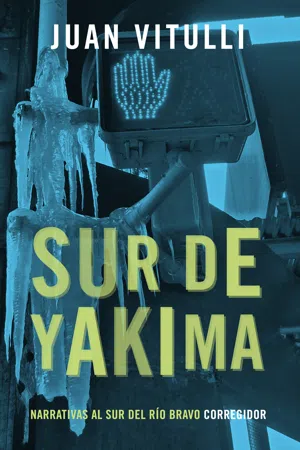Un paraguas de mango nacarado tres ampollas de cristal vacías una mesa redonda de caoba restos de tapas de revistas un girón arrancado de la alfombra una mesa más pequeña con carpeta tejida cuatro libros en la cómoda las tapas cubiertas trazos suaves de tinta azul una jarra alargada y fina sin el mango un plato que no está hecho a su medida tres perchas de madera con el logo la dirección y el teléfono de una tintorería japonesa que no existe una caja celeste de zapatos con tres rayas blancas gasas viejas y vendas nunca usadas junto al frasco achatado y lleno de pervinox cinco estuches de lentes diferentes marrones dos tres casi grises vacíos un llavero triangular dos manojos de llaves chiquititas llaves de la puerta principal llaves del balcón que da a la calle seis platos laminados que parecen porcelana pero pesan menos cuatro platitos con bordes dorados tres plaquetas con inscripciones una escuela un club un sindicato seis portarretratos plásticos negros sin fotos en el ropero servilletas repasadores toallas quince tenedores pequeños de dos dientes cucharitas muchas de postre desparramadas una estatua minúscula de un hombre con sombrero sosteniendo una lanza roma retratos de dos papas taraceados por el moho de una rama de olivo seis fotos arrugadas de papel barato las caras se esconden detrás de cada píxel un espejo de mano y una pinza pequeña tres tijeras chiquitas sin nada de filo un frasco de jarabe a medio terminar una campana de cobre del tamaño de una rosa china rajada en el borde superior un control remoto sin sus baterías la parte posterior pegada con cinta transparente una cuchara enorme en la pared un tarro de pomada sin su tapa tres tablas son la biblioteca enciclopedia ilustrada hispamérica un atlas mundial con cubierta bordó intenso un cenicero transparente roto donde descansa el cigarrillo ya sin humo un calzador en forma de caballo persa dos cuadros de un artista sin talento una copia barata de un quinquela ocho lapiceras sin sus capuchones seis vasos de cristal octogonales una puerta plegable desgajada de su marco desinflada más papeles el calendario de una agencia de quinielas con todos sus sábados marcados floreros vacíos tres una azucarera chata con asas de un torpe damasquino la bandeja de recuerdos de viaje sin elefantes marinos sin relojes sin evocaciones pasadas sin un nombre tres pares de medias un zapato encima del calefactor sin llama y no dejan de aparecer secciones completas del diario del domingo con agujeros recortados sin pulso dos veladores con pantallas demasiado grandes un viejísimo reproductor de dvd con diecisiete películas piratas macetas con helechos secos un rombo es una caja de madera una caramelera casi dentro solo recibos y boletas y facturas pagas un par de dados sueltos una vela fundida a la base de un candil falso un manual de verbos italianos con su lista de conjugaciones explicadas tres de esas franelas que pulen la madera pocillos pocillos y pocillos un modular de tres piezas las puertas inferiores ya no abren cuatro cuadernos de anillos rivadavia a cuadros todas las hojas vacías cables retorcidos por el suelo un adaptador fundido junto al enchufe una canasta de mimbre desborda de carreteles de hilos de colores verde gris naranja azul marino una aguja mediana clavada en un ovillo mayor frutas artificiales gomosas y tan sucias una manzana uvas verdes en una tabla de madera balsa una roja cajita en el piso con agujeros a sus costados como puertas como ventanas chiquitas y sobre el rojo de la parte superior la palabra veneno ya no causa ningún miedo
Y yo, que siempre tuve esa inclinación a escuchar atento los consejos de los amigos y tomármelos tan en serio, pensé que era una buena idea irse de acá. Salir un poco a tomar aire una vez que todo, o al menos todo aquello que yo frecuentaba, estallara. Tardó en explotar la cosa y por un tiempo siguió en el aire algo flotando, como esas fibras pegajosas que se usan para aislar las paredes de una casa y que se te pegan en la garganta si estás mucho tiempo respirándolas. Yo siempre escucho pensando que hay algo importante que se me escapa, que no alcanzo a ver bien la situación en la que me encuentro y que por suerte tengo alguien cerca que me va a aconsejar. Por eso puedo llegar a perderme todo el día así, sin hacer mucho más que esperar hasta que llega la voz que conozco y me cuenta lo prometido. Como ahora, que estoy desde la mañana sin poder sentarme, tomando algunas notas y moviendo algunas cajas vacías que todavía no sé con qué las voy a llenar. Esperando a Marcos que dijo iba a llegar a media mañana. Vos ya estás acá, así que ya pasaron dos horas desde el almuerzo —que no fue más que un sándwich de parado, tomando de a ratos agua del pico de la botella porque ya cortaron todos los servicios. Así sigo, bastante aburrido, sin saber qué hacer con las manos. Hoy me propuse hacer un bollo con el plástico que envolvía mi almuerzo, lo fui tensando en círculos, plegando con fuerza en cada vuelta hasta volverlo una sola capa que ya no era transparente y se sentía mucho más sólida. Después de eso me la pasé escribiendo en la libretita hasta que salí al balcón con la excusa de fumar otro cigarrillo pero en realidad estaba tratando de ver si el auto de Marcos aparecía estacionado junto al árbol frente de la casa. Aun cuando sé que no va a llegar hasta que empiece de a poco a irse la luz, y ya no podamos seguir trabajando, yo salgo al balcón y me quedo mirando hacia abajo un rato largo.
Antes hacíamos otra cosa, levantábamos, entre todos, paredes, instalábamos puertas y ventanas, pulíamos los pisos, hacíamos unos balcones enormes donde podían sentarse diez personas. No como éste, tan angosto y lleno de macetas, todo cruzado por rejas viejas y cables del teléfono. Ahora nos toca esto, que no está mal y, para serte sincero, trabajo no nos falta. Pero yo sé que a Marcos no le gusta el cambio, él te diría que es una miseria lo que nos pagan, y que es un trabajo triste que sólo recuerda lo que antes sabíamos hacer muy bien. Esto te lo digo yo porque Marcos jamás te lo confesaría. A lo mejor es por eso que nunca llega en punto cuando nos llaman y nos avisan que tenemos que empezar a mover las cosas dejadas en otra casa. Pero no sé por qué yo confío que va a llegar, con la misma confianza con que lo escuché esa tarde hace ya un tiempo cuando me dijo que me fuera.
Podés dejar tus cosas ahí en el piso, o encima de la heladera en la cocina, si no te molesta demasiado la mugre que, se nota bastante, acá se acumula por todos lados. Yo te invitaría a que te pusieras más cómodo porque esto viene para largo. Lo haría si hubiera alguna silla, pero, como me dijeron una vez, una casa se termina cuando ya no queda un solo lugar donde poder sentarse. Y nosotros ahora trabajamos con casas que se terminaron. Cada vez que digo esto Marcos me mira con un gesto raro en la cara y parece que no me comprende. Para él terminar una casa era dejarla lista para que alguien empezara a vivir ahí dentro, las luces instaladas y el umbral perfecto encerado. Pero para mí la frase ya tiene otro sentido. Una casa se termina de la misma manera que se termina lo que podés llevar en una bolsa. Podés sacar las cosas o se te pueden ir cayendo por el camino sin que te des cuenta, no importa, porque al final se te termina igual. No lo culpo a Marcos cuando se confunde o no entiende lo que quiero decirle, porque la frase es bastante rara y yo la aprendí lejos de acá cuando viajé. Ni siquiera sé si la estoy repitiendo igual a como me la dijeron. La primera vez que escuché que las casas se terminan fue en otro país y el que me la dijo no hablaba español de corrido, pero se las arreglaba, te aseguro, para hacerse entender bastante bien. El tipo se llamaba Samy, aunque yo sé que ese no era su verdadero nombre. Era un nombre que yo no iba a poder pronunciar jamás, y él, bastante generoso, me evitó ese problema. No era mi amigo pero yo lo escuchaba atento tratando de llevarme algo, lo escuchaba muy concentrado porque me costaba un poco comprender todo lo que me quería decir. En realidad, cuando viví afuera, me costaba comprender todo lo que me decían.
Cuando las cosas acá se volvieron cada vez más difíciles de entender, te contaba que escuché con atención lo que Marcos me trataba de decir mientras estábamos haciendo fila frente a un banco que no iba a abrirnos sus puertas. Marcos me repetía que a él le hubiera encantado estar en mi lugar, con unos años menos, sin esposa ni hijos, para poder dar el salto e irse lejos a un lugar donde podía encontrar un trabajo un poco más firme, hacer la diferencia durante unos años y después, quién sabe, volverse cuando las cosas estuvieran más calmas o quedarse allá un tiempo más. Pero yo ni borracho podía pensar que tener una vida afuera pudiera ser un buen plan. No conocía, en el momento en que yo estaba conversando con Marcos frente a esas puertas blindadas, no conocía siquiera Buenos Aires y siempre había evitado viajes que duraran más de ocho horas en micro. Lo más lejos que llegué fue a Villa Guzmán, allá en el norte donde nací. Así que viajar muchos kilómetros no era una de mis actividades preferidas.
Pero Marcos insistía ese día, estaba gritándome a pesar de tenerme a su lado, aunque parecía estar más pendiente de lo que nos pasaba alrededor. Un viejo detrás tenía un martillo en la mano, me parecía raro que alguien trajera esa herramienta cuando iba a hacer la cola en un banco, pero el viejo lo cargaba con mucha naturalidad como si fuera un paraguas o un portafolio. Marcos miraba cada cinco minutos por encima de mi hombro, escuchaba lo que tres tipos junto a la puerta hablaban con el de seguridad, me dejaba un rato solo y se iba a averiguar qué era lo que habían conversado. Después volvía a mi lado, elevaba el tono de su voz, y gritaba lo que con tranquilidad hubiera podido decirme susurrando y yo lo hubiera escuchado sin problemas. Pegaba dos o tres golpes contra la persiana de metal, la zarandeaba un rato, colgándose con todo su cuerpo arqueado, después enganchaba las dos manos, como formando una cadena, en los bordes lleno de polvo que de inmediato se le terminaba pegando a las manos. El viejo del martillo no se inmutaba a pesar de lo ridículo que era ver a un hombre de más de 50 años treparse a la cortina como lo hacen los niños.
Cuando terminaba de limpiarse las manos con un pañuelo, seguía elogiando las condiciones de trabajo en el extranjero y me invitaba al viaje, usaba el mismo tono paternal que yo le conocía desde que empezamos a trabajar juntos en la construcción. Porque durante ese tiempo él me fue enseñando los trucos más básicos para sacar provecho a este oficio y no deslomarse todo el día como hacen los paraguayos que tienen toda la espalda hecha pedazos y a los 40 años ya no sirven para nada de tanto cargar ladrillos. Me decía que era mucho más fácil dedicarse a la parte eléctrica en la construcción. Pasar los cablecitos, repetía como si fuera mi maestra de primaria, parece una pelotudez pero tiene sus secretos y hay que prepararse, no es cuestión de mirar solamente al tipo que lo hace, no es como llevar las bolsas de cemento hasta la terraza. Tenés que sentarte y ponerte un rato a estudiar dos o tres cosas básicas porque si fallan los cables se te prende fuego todo o te quedás pegado como un idiota al que le sale humo de la cabeza. Y yo le presté atención cuando me decía esto porque Marcos era el único albañil que conocí con manos bastante suaves, con todos sus dedos enteros y cada uno de ellos con sus uñas sin deformar por los martillazos, llevando una camisa que de lejos parecía planchada y unos zapatos sin agujeros en la punta. Además ya me empezaba a doler la espalda de tantos baldes que tenía que subir a pie, por la escalera sin luces que estábamos recién terminando de levantar. Los paraguayos me sacaban fácil tres escalones de ventaja en cada trepada.
Empecé a ir a una escuela a la noche, una escuela técnica que quedaba a tres cuadras del pozo donde estábamos levantando el armatoste de diecisiete pisos. Se parecía bastante al colegio que yo había ido en mi pueblo, pero más grande, sin dudas era un poco más grande pero tenía un patio bastante parecido donde yo, cuando era más chico y en ese momento también, salía a fumar un cigarrillo entre clase y clase. No hice demasiados problemas en la escuela y por suerte pude terminar casi todo el secundario. Después salí a trabajar, pero se notaba entre los tipos que conmigo cargaban los ladrillos que yo conocía algo más, que tenía un poco de curiosidad más allá de las vigas y el cemento. Y eso lo demostraba cuando el colorado Saralegui hacía los crucigramas después del almuerzo, tirado en la vereda, la espalda apoyada contra las chapas que protegían la obra, sentado ahí nomás con esa panza enorme que se le escapaba por todos lados, y preguntando a los demás las definiciones que el diario le daba. No había nadie que le prestara mucha atención salvo yo, que le respondía desde lejos, sentado al lado de Marcos, acertando muchas de las horizontales y verticales, con nombres de ríos europeos, fenómenos climáticos de Asia, dioses griegos y ciudades chinas. Todo un logro que sorprendía a dos o tres de mis nuevos compañeros de trabajo, mientras que los demás que ya me conocían apenas se mantenían indiferentes a los gritos que Saralegui daba cada vez que yo le cantaba la correcta. Marcos se reía, bastante más callado, ahí en el fondo, tratando que el sol no le diera directo en la frente porque buscaba dormirse unos minutos. “Viento estacional que se produce por el desplazamiento del cinturón ecuatorial y afecta primeramente la costa de Kerala en la India. Seis letras termina en n” o “en la mitología nórdica y germánica, dios del trueno y la fuerza. Cuatro letras empieza con t”, así podíamos seguir todo el tiempo después del almuerzo, el colorado leyendo las definiciones y yo tratando de acertar con estas pocas pistas, pero al rato había que volver al trabajo.
Llegaba cansado, con el olor a cemento impregnando toda la ropa para la escuela nocturna. Yo siempre llevaba un bolso de mano donde tenía la ropa suficiente para cambiarme después de un día en la obra, pero no me iba a poner tan fino de cargar también un desodorante y menos un perfume. Eso sí, llevaba un peine. Un poco más arreglado pero oliendo a cal llegaba a la escuela donde había siete tipos aprendiendo lo básico para ser un electricista. Había de todo ahí de noche. Gente como yo que la estaba tratando de pelear y otros que era imposible saber por qué estaban en ese momento encerrados aprendiendo un oficio que no parecía interesarles. El profesor que se ponía delante nuestro a enseñarnos era flaquísimo, y debajo del guardapolvo azul que siempre usaba se le podían ver unos tatuajes bastante feos, una cruz dibujada o algún nombre, de esos tatuajes que sólo te podés imaginar que fueron hechos en la cárcel o en un puerto, pero que nunca te vas a atrever a preguntar. Se estiraba las mangas para que no se le vieran cuando nos mostraba la forma básica para instalar un disyuntor o la diferencia entre la corriente alterna y la trifásica. Yo anotaba todo en mi libreta, con una precisión un tanto enfermiza que me hacía escribir hasta los chistes que el tipo hacía para despertar a los dos más viejos que se sentaban delante y que parecían siempre estar durmiéndose una siesta. Cuando las bromas no le funcionaban, el profesor hacía saltar chispas de algún lado y los dos gordos grandotes se despertaban al olfatear ese olor tan raro que hacen los cables cuando se queman. No es el mismo olor que hace un fueguito con maderas, es como un fuego metálico que se te queda en la nariz por un buen rato y a veces me despertaba de madrugada con miedo a que algo se estuviera otra vez quemando. Creo que fue a partir de estas clases que empecé con esta costumbre de anotar las cosas del trabajo y de las otras en una libretita. No sé muy bien por qué se me pegó esa manía de hacer inventarios.
No fueron más de tres meses y terminé el curso con un diploma. Era fin de año y Marcos me vino a felicitar por el esfuerzo, me invitó a comer un jueves a la noche después de la obra y me adelantó que el lunes mismo iba a proponerle al de la constructora que yo empezara a trabajar la parte eléctrica del nuevo edificio que ya estaba a punto de levantar. Fue un fin de semana no muy distinto a los demás, pero descansé tranquilo. Ni me imaginaba la que se venía el miércoles y menos el quilombo del jueves. Todo se fue a la mierda a partir de esa semana. La constructora y los tipos que me empleaban no sabían muy bien qué decirnos pero estaba claro que de ésta no salíamos. Ni los paraguayos lo podían creer. De cobrar, nadie hablaba y yo me quedaba callado ahí al lado de Marcos pensando que no podía ser la coincidencia tan irónica, que todo se fuera al carajo en el preciso momento que yo iba a empezar a trabajar un poco menos y ganar algo más de plata.
Por eso estábamos esa tarde esperando Marcos y yo en la puerta del banco, tratando de ver si nos iban a poder pagar la indemnización. Pasó como te dije el miércoles y el jueves todo se puso peor. Caballos, balas, un desastre: en la calle la cosa estaba pesada. Así que terminamos el año muertos de calor en una fila interminable, rodeados de gente que esperaba callada o dando golpes con un martillo cuando alguno de adelante empezaba a agitar. Por eso Marcos me estaba diciendo que me fuera, que aprovechara los pocos pesos que tenía ahorrados y me las tomara. Él tenía un pariente que le pintaba todo fabuloso afuera y que cuando ...