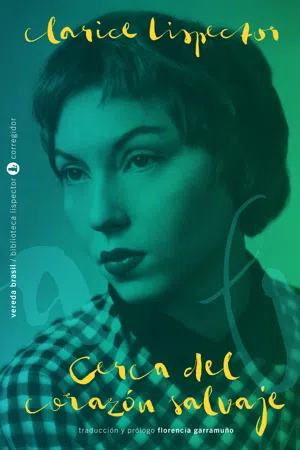Joana se acordó de repente, sin aviso previo, de ella misma de pie en la cima de la escalera. No sabía si alguna vez había estado en lo alto de una escalera, mirando hacia abajo, hacia mucha gente ocupada, vestida de raso, con grandes abanicos. Muy probablemente incluso nunca hubiera vivido aquello. Los abanicos, por ejemplo, no tenían consistencia en su memoria. Si quería pensar en ellos no veía en realidad abanicos, sino manchas brillantes nadando de un lado hacia otro entre palabras en francés, susurradas con cuidado por labios apretados hacia adelante, así como un beso enviado de lejos. El abanico comenzaba como abanico y terminaba con las palabras en francés. Absurdo. Por lo tanto era mentira.
Pero a pesar de todo la impresión continuaba queriendo ir hacia adelante, como si lo principal estuviera más allá de la escalera y de los abanicos. Detuvo un instante los movimientos y solo los ojos parpadeaban rápidos, en busca de la sensación. Ah, sí. Bajó por la escalera de mármol, sintiendo en la planta de los pies aquel miedo frío de resbalarse, en las manos un sudor cálido, en la cintura una cinta apretándola, levantándola como una leve grúa hacia arriba. Después el olor de campos nuevos, la mirada brillante y curiosa de un hombre atravesándola y dejándole, como si hubiera comprimido un botón en la oscuridad, el cuerpo iluminado. Ella era recorrida por largos músculos enteros. Cualquier pensamiento bajaba por esas cuerdas pulidas hasta temblar allí, en los tobillos, donde la carne era blanda como la de un pollo.
Se detenía en el último escalón, ancho y sin peligro, posaba levemente la palma de la mano en la baranda fría y lisa. Y sin saber por qué sentía una súbita felicidad, casi dolorosa, un quebranto en el corazón, como si ella fuera de masa blanda y alguien sumergiera los dedos en ella, revolviéndola blandamente. ¿Por qué? Levantó frágilmente la mano, en un gesto de rechazo. No quería saber. Pero ahora ya le había surgido la pregunta y como respuesta absurda le vino la baranda refulgente lanzada con desenvoltura desde lo alto como una serpentina barnizada en día de carnaval. Solo que no era carnaval, porque había silencio en el salón, se podía ver todo a través de él. Los reflejos húmedos de las lámparas sobre los espejos, los broches de las damas y las hebillas de los cintos de los hombres comunicándose a intervalos con la araña, por delgados rayos de luz.
Cada vez entendía más el ambiente. Entre los hombres y las mujeres no había espacios duros, todo se mezclaba blandamente. De algún calentador invisible subía un vapor húmedo y emocionante. De nuevo el corazón le dolió levemente y ella sonrió, frunciendo la nariz, con la respiración débil.
Hubo una pequeña pausa de reposo. Fue recuperando, de a poco, a pesar de su esfuerzo en contrario, la realidad, nuevamente el cuerpo insensible, opaco y fuerte como una cosa viva hace mucho tiempo.Observó el cuarto, las cortinas señalando irónicas, la cama obstinadamente inmóvil, inútil… Intentó inquieta llegar a lo alto de la escalera, bajarla de nuevo. Se observó caminando, pero ya no sintió sus piernas trémulas, ni el sudor en sus manos. Entonces vio que había agotado el recuerdo.
Se quedó a la espera, junto a la biblioteca, donde había ido a buscar… ¿qué? Frunció la frente sin mucho interés. ¿Qué? Intentó encontrar divertida aquella impresión de que en el centro de la frente existía ahora un agujero en el lugar de donde habían extraído la idea que había ido a buscar.
Se inclinó por la puerta y preguntó en voz alta, con los ojos cerrados:
—¿Qué es lo que querías, Otávio?
—El de Derecho Público –dijo él, y antes de que prestara de nuevo atención al cuaderno le lanzó una mirada rápida y sorprendida.
Le llevó el libro, ausente, con movimientos lentos. Él lo esperó con la mano extendida, sin levantar la cabeza. Demoró un instante con el libro en su dirección, a una pequeña distancia de él. Pero Otávio no notó la demora y con un pequeño movimiento de hombros ella lo colocó entre sus dedos.
Se sentó en una silla cercana, sin comodidad, como si tuviera que partir de ahí en un instante. De a poco, al no ocurrir nada, acercó el cuerpo al respaldo y se abandonó, con los ojos vacíos, sin pensar.
Otávio continuaba con el Derecho Público, demorándose en alguna línea y después impaciente mordiendo la uña y dando vuelta varias páginas al mismo tiempo. Hasta que se detenía de nuevo, distraído, con la lengua paseando por el borde de los dientes, una de las manos tirando con ternura los hilos de las cejas. Alguna palabra lo inmovilizó, con la mano en el aire, la boca abierta como un pez muerto. De repente alejó el libro con un sacudón. Con la mirada brillante y victoriosa, escribió de prisa en el cuaderno, deteniéndose un instante para respirar ruidosamente y, en un gesto que la sobresaltó, golpear con los dientes en los nudillos de los dedos.
Qué animal, pensó ella. Él interrumpió lo que escribía y la miró aterrorizado, como si ella le hubiera arrojado algo. Continuó observándolo sin fuerza y Otávio se movió en la silla, pensando apenas que no estaba solo. Sonrió, tímido e importunado, le extendió la mano por arriba de la mesa. Ella apartó el cuerpo de la silla y le ofreció a su vez la punta de los dedos. Otávio los comprimió rápidamente, sonriente, y enseguida, antes incluso de que ella tuviera tiempo de recoger el brazo, se volvió furiosamente hacia el cuaderno, con la cara casi hundida en él, su mano trabajando.
Era él quien estaba sintiendo ahora, pensó Joana. Y, de repente, tal vez de envidia, sin ningún pensamiento, lo odió con una fuerza tan bruta que sus manos se cerraron sobre los brazos del sillón y sus dientes se apretaron. Palpitó durante algunos instantes, reanimada. Temiendo que el marido sintiese su mirada aguda, la obligara a ocultarlo y así disminuir la intensidad de su sentimiento.
La culpa era de él, pensó fríamente, a la espera de la nueva ola de rabia. La culpa era de él, la culpa era de él. Su presencia, y más que su presencia: saber que él existía la dejaba sin libertad. Solo raras veces ahora, en una rápida huida, lograba sentir. Eso: la culpa era de él. ¿Cómo no lo había descubierto antes? –se preguntó victoriosa. Él le robaba todo, todo. Y como la frase fuera todavía débil, pensó con intensidad, con los ojos cerrados, ¡todo! Se sintió mejor, pensó con nitidez.
Antes de él estaba siempre con las manos extendidas y ¡cuánto, oh cuánto no recibía de sorpresa! De violenta sorpresa, como un rayo de dulce sorpresa, como una lluvia de pequeñas luces… Ahora tenía todo su tiempo entregado a él y los minutos que eran suyos ella los sentía concedidos, partidos en pequeños cubos de hielo que debía engullir rápidamente, antes de que se derritieran. Y fustigándose para andar al galope: fijate, encontrate rápido, mirá… ¡se acabó! Ahora –solo más tarde, de nuevo, la bandeja de cubitos de hielo y vos frente a ella fascinada, viendo las gotas de agua que se escurren.
Después venía él. Y ella al fin descansaba, con un suspiro, pausadamente. –¡Pero no quería reposar! La sangre le corría más lentamente, con el ritmo domesticado, como un animal que adiestró sus pisadas para caber dentro de la jaula.
Se acordó de cuando había ido a buscar –¿qué?, ah, Derecho Público en el estante en la cima de escalera, un recuerdo tan gratuito, tan libre, hasta imaginado… Qué joven era entonces. Agua límpida corriendo por dentro y por fuera. Tuvo nostalgia de la sensación, necesidad de sentir de nuevo. Miró ansiosa de un lado hacia otro, buscando algo. Pero todo allí era como era hacía mucho. Viejo. Voy a dejarlo, encontró en un primer pensamiento, sin antecedentes. Abrió los ojos, observándose a sí misma. Sabía que de ese pensamiento podrían venir consecuencias. Por lo menos anteriormente, cuando sus resoluciones no necesitaban de grandes hechos, solo de una pequeña idea, de una visión insignificante, para nacer. Voy a dejarlo, se repitió y esta vez del pensamiento partieron pequeños filamentos que se le sujetaron a sí misma. De ahora en adelante estaba dentro de ella y cada vez más los filamentos engordarían hasta formar raíces.
¿Cuántas veces aun ella se propondría eso, hasta dejarlo finalmente? Se cansó previamente de las pequeñas luchas que aun tendría, rebelándose y cediendo enseguida, hasta el fin. Tuvo un rápido e impaciente movimiento interior que se reflejó apenas en un levantar imperceptible de la mano. Otávio desvió por un segundo los ojos hacia ella y continuó escribiendo como un sonámbulo. Qué sensible que era, pensó en un intervalo. Continuó deduciendo: ¿por qué postergarlo? Sí, ¿por qué postergarlo? –se preguntó. Y la indagación era sólida, reclamaba una respuesta seria. Se acomodó en la silla, tomó una actitud de ceremonia, como para oír lo que tenía para decir.
Entonces Otávio suspiró alto, cerró el libro y el cuaderno con un estrépito, los arrojó lejos, exagerado, sus piernas largas estiradas lejos de la silla. Ella lo miró asustada, ofendida. Entonces… –comenzó con ironía. Pero no sabía cómo continuar y esperó, mirándolo.
Él dijo, con un cómico aire severo:
—Muy bien. Ahora hágame el favor de acercarse y apoyar la cabeza en este valeroso pecho, porque estoy necesitando eso.
Ella rio, solo para satisfacerlo. Pero en medio de la risa ya estaba encontrando algo de gracia. Permaneció sentada, intentado continuar: entonces, él… y hacía con los labios un gesto de desprecio y de victoria, como quien recibe las pruebas esperadas. Entonces, él… ¿Era así? Esperaba que Otávio viera su actitud, adivinara su resolución de no moverse de la silla. Él, sin embargo, como siempre, no adivinaba nada y justamente en los momentos en que debería haber mirado, se distraía con cualquier cosa. Ahora, exactamente ahora, se había acordado de acomodar el cuaderno y el libro arrojados sobre la mesa. Ni miraba a Joana, ¿estaba seguro de que ella vendría? Se rio en una sonrisa mala, pensando cuánto él se equivocaba y cuántos pensamientos ella había tenido sin que él pudiera imaginarlos siquiera. Sí, ¿por qué postergarlo?
Él levantó los ojos, un poco sorprendido por la demora. Y como ella continuara sentada, se quedaron mirando de lejos.
Él estaba intrigado.
—¿Entonces? –dijo disgustado–: Mi valeroso…
Joana lo interrumpió con un gesto, porque no soportaba la piedad que la había invadido de súbito y la impresión de ridículo de la frase, cuando ella misma estaba tan lúcida y resuelta a hablar. Él no se asustó con su movimiento y ella tuvo que tragar saliva con cuidado para empujar dentro de sí las estúpidas ganas de llorar que comenzaban a nacer blanda dentro de su pecho.
Ahora su piedad también la incluía a ella y los vio a los dos juntos, pobres e infantiles. Los dos iban a morir, ese mismo hombre que había golpeado con los dedos en los dientes, en un movimiento tan vivo. Ella misma, con lo alto de la escalera y toda su capacidad de querer y sentir. Las cosas principales la asaltaban en cualquier momento, también en los vacíos, llenándolos de significados. Cuántas veces no había dado una propina exagerada al mozo solo porque se acordaba de que él iba a morir y no lo sabía.
Lo miraba misteriosamente, seria y tierna. Y ahora intentaba emocionarse pensando en los dos futuros muertos.
Apoyó la cabeza en su pecho y allí latía un corazón. Pensó: pero aun así, a pesar de la muerte, voy a dejarlo un día. Conocía bien el pensamiento que podría venirle, fortaleciéndola, si antes de dejarlo se conmoviera: “Ya le saqué todo lo que podía tener. No lo odio, no lo desprecio. ¿Por qué buscarlo, aun cuando lo ame? No me gusto tanto como para que me gusten las cosas que me gustan. Amo más lo que quiero que a mí misma”. Oh, sabía igualmente que la verdad podía estar en lo contrario de lo que pensaba. Abandonó su cabeza, comprimió la frente en la camisa blanca de Otávio. De a poco, muy levemente, se fue borrando la idea de la muerte y ya no encontraba de qué reírse. Su corazón era blandamente moldeado. Con el oído ella sabía que el otro, indiferente a todo, continuaba en sus latidos regulares, en su camino fatal. El mar.
—Postergar, solo postergar, pensó Joana antes de dejar de pensar. Porque los últimos cubos de hielo se habían derretido y ahora ella era tristemente una mujer feliz.