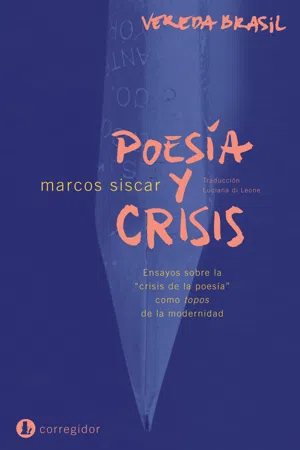La trayectoria que este libro recorre pretende poner de relieve autores y problemas importantes para la formulación de aquello que aún hoy llamamos, de manera heterogénea y con sentidos contradictorios, “modernidad”. La noción que, como se sabe, adquirió notoriedad con el uso que de ella hace Baudelaire, está en juego de manera decisiva en autores franceses, pero también tiene peso en el desarrollo de la poesía brasileña, especialmente en la del siglo XX y en la contemporánea, aún cuando sus problemáticas sean reelaboradas hoy –a veces con cierta imprecisión– por medio de la designación alternativa de “postmodernidad”.
De Baudelaire al Concretismo brasileño y más allá, la poesía experimenta una notoria y compleja metamorfosis, rica en rupturas y desplazamientos, que no deja de relacionarse con las transformaciones del discurso de las ciencias humanas. Tal como el marxismo, el psicoanálisis o la crítica filosófica, el discurso poético moderno cuestiona aspectos fundadores de su sentido, estableciendo un punto de vista particular sobre los nuevos desafíos de la cultura y sobre los límites del propio humanismo. Considerada por algunos como declinante y crepuscular, por medio de una eventual comparación con la popularidad de la lírica romántica, la poesía tiene un papel activo en la constitución de nuestra relación con el lenguaje y, sin duda alguna, de nuestra relación con la realidad.
La reivindicación de una perspectiva singular, traducida como aspiración a una “autonomía” dicha estética, designa, en ese sentido, mucho menos el síntoma de un escapismo social del poeta, como normalmente se la interpreta, que un resultado discursivo en el que se explicita (o se dramatiza, esto es, se da a entender, a través de los recursos de la retórica y del pathos) cierto saber sobre lo real –un saber que frecuentemente pone en primer plano la violencia de la exclusión y el sentido de sus fines. En otras palabras, la autonomía deseada por la poesía no es lo que la aislaría de la realidad intolerable, sino lo que de hecho le provee los recursos para cargar o soportar las paradojas de su inscripción en la realidad, atribuyéndole la condición de discurso histórico que denuncia, incluso, las ficciones paradisíacas de la cultura como una identidad entre forma y experiencia. En ese sentido, el discurso poético aspira al gesto dilemático por el que hasta sería posible iluminar el sentido de otros campos y discursos sociales, reconociendo en ellos las estrategias políticas implícitas de manipulación, eufemización o desdramatización del lenguaje.
Es en ese contexto que el lector, habituado a identificar la trayectoria de la poesía moderna con la (continua e infinita) historia de su decadencia, puede entender un poco mejor la particularidad del tema y de la estructura de la “crisis”. Reivindicada en tono desilusionado o reciclada como estrategia de entusiasmo renovador, la crisis es uno de los elementos fundadores de nuestra visión de la experiencia moderna. El discurso poético es aquel que no solo siente el impacto de esa crisis, que no solo deja de leer en su cuerpo las marcas de la violencia característica de la época, sino que, a partir de esas marcas, nombra la crisis –la indica, la dramatiza como sentido de lo contemporáneo.
Las evidencias del malestar son corrientes y la retórica apocalíptica es uno de los modos más conocidos de realizar esa compleja dramatización del presente, que perturba constantemente la estabilidad de la remisión a la tradición o a la instancia de “futuro”. La profecía del fin del mundo, en Baudelaire por ejemplo, es una manera irónica de constatar el desastre del presente; la “crisis de verso”, en Mallarmé, un dispositivo que pone en juego la tarea “antropológica” de la poesía; el “odio” a la época contemporánea, un modo de establecer el sentido de la maldición, en Verlaine; la mezcla de violencia y melancolía en relación a las ruinas, el dispositivo básico de la destrucción vanguardista. Al transitar por esa historia de poco más de un siglo y medio, nos deparamos con numerosos profetas de los escombros y reyes sin reino. Vacilamos entre los lamentos con fuerza crítica y las estrategias de gerenciamiento de bienes y políticas culturales. O sea, convivimos con variados discursos de la crisis que, dependiendo del caso, oscilan entre la política cultural y el movimiento po-ético (poéthique) del “cambiarse en su pérdida” (se changer en sa perte), según la expresión de Michel Deguy.
Así, si los ejemplos son variados, la configuración del discurso de la crisis es profundamente ambivalente. A pesar del atajo crítico que pretende denunciar como “contradicción” la paradoja formalizada por el poema, me interesa reconocer que el topos de la crisis comporta un modo de comprensión de lo real que toma una forma históricamente singular dentro del discurso poético y que tiene un papel, por así decirlo, fundador. O sea, cuando hablamos de crisis, en poesía, no hablamos exactamente de un colapso de orden factual, sino más precisamente de la emergencia de un punto de vista sobre el lugar en donde nos encontramos, sobre nuestras condiciones de “comunidad”. Profanadora y “sacrificial”, distante del lugar común nefelibata al que es sometida por algunos discursos de las ciencias humanas, la poesía nombra el desajuste sin huir de sus contradicciones, al contrario, haciendo de esas contradicciones al mismo tiempo el elemento en el que se realiza y en el que naufraga cualquier posibilidad de nombrar. Si hay un heroísmo poético moderno, no es meramente nostálgico, o mesiánico, pero tampoco simplemente programático, dialéctico o experimental.
Identificado en poemas, pero igualmente en textos híbridos, incluso en textos críticos, el discurso de la crisis se reconoce decisivamente en la esfera del juicio, de la decisión que, como se sabe, también está en el radical griego crisis. Contrariamente a observaciones corrientes, asumidas como punto de partida por importantes historiadores y filósofos de la literatura, aún en momentos considerados como los menos comprometidos con el transcurso histórico –como el del “hermetismo”, o el de la “torre de marfil”–, no creo que se pueda decir que la poesía le da la espalda a la realidad. La irritación o el ahogo de las idealidades del azur no son consecuencia de una supuesta abstención, como tal vez se podría decir de la solución que, abusando de la simplificación histórica, llamaríamos “romántica”. Al contrario, tales irritaciones forman parte del sentido que el poeta atribuye a su situación. La poesía carga, así, su capacidad de formalización del malestar, o sea, una peculiaridad crítica.
La filosofía política marxista se habituó a discutir el concepto de crisis vinculándolo a las contradicciones del sistema productivo. La crisis sería inherente al proceso de desarrollo del sistema, señalaría sus impases y revelaría sus estrategias. Y, de hecho, es necesario recordar que, si poner las crisis en evidencia es un modo de hacer tambalear la violencia constitutiva de tal sistema, al denunciar su modo de individuación estadístico y competitivo, tal dispositivo puede muchas veces ejercer también la función opuesta, de ajuste basado en la destrucción y en la substitución continuas de ciertas camadas de la cultura. Identificar y comprender esa ambivalencia nos permite tener una mayor claridad en cuanto a los diferentes modos de tratar la crisis histórica que implica a la cultura y a la poesía, decisivamente. Entre tanto, esa distinción higiénica no nos ofrece todos los elementos para comprender el sentido poético de la crisis. Crisis que es también una interpretación de la historia (una “filosofía” de la historia, podríamos decir), aunque no deje de ser histórica; y que no deja de constituir un conflicto (algo menos, o algo más, que un colapso), aunque no sea de naturaleza propiamente o puramente factual, independiente de la formalización de su sentido.
Lo que podríamos llamar formalización poética de la crisis no se separa de la necesidad y de la dificultad de la “herencia”. Justamente por el hecho de acoger la contradicción como elemento estructurador del discurso, la crisis en poesía no solo produce el calificativo de la situación en que vivimos, del lugar desolado en que vivimos, sino también, por los mecanismos que explicitan la violencia de los acontecimientos, nos ofrece la experiencia material y conflictiva de aquello que significa el tener lugar histórico. Por esa razón, al contrario de una poesía que colocaría los pies en las nubes de su condición postmoderna o postvanguardista, finalmente desvinculada de los puntos de referencia de la tradición, los acontecimientos que reconocemos en lo contemporáneo no dejan de ser la manifestación de los impases que han caracterizado históricamente los movimientos tectónicos de la poesía. Y que hicieron que se desarrollara, hasta nuestros días, con formas, funciones y públicos variados.
De allí el interés, pero también la limitación de las verificaciones históricas o sociológicas de la crisis, que constituyen un género antiguo, pero que brotan con fuerza en los tiempos que corren. Si el discurso apocalíptico aplicado a la poesía puede tener más de un sentido, parece que la tradición moderna, aún en momentos considerados como los más “conservadores” desde un punto de vista social (el llamado “esteticismo”), también carga razones de ambivalencia, apuntando hacia otro uso de la noción de crisis, que me gustaría destacar aquí, en el cruce entre el sentido de la crisis y el gesto de crisis. Algo de esa ambivalencia, que frecuentemente toma la forma angustiada o eufórica de la tensión o de la contradicción performativa, está en juego en la poesía, en ese gesto artístico para el que la herencia debe ser, ininterrumpidamente, conquistada, reconfigurada.
Si las preocupaciones políticas de la crítica literaria del siglo pasado se sustentan en distinciones subyacentes, pero no menos decisivas, en relación al modo más o menos atento con que la poesía se inserta en la historia, cabría hoy, con urgencia, entender los diferentes dispositivos por los que el discurso poético ha comprendido su capacidad de heredar la crisis. O sea, el modo como viene, desde muy temprano, nombrando lo real y construido esa historia.
Campinas, abril 2010.