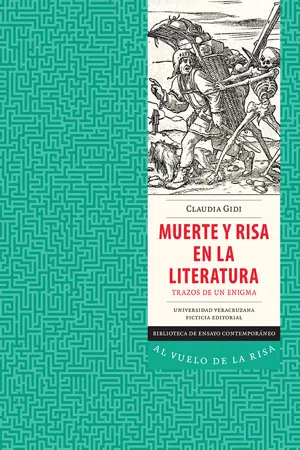![]()
CAPÍTULO IV
RISA Y SÁTIRA AL BORDE DE LA TUMBA
Sólo es definible aquello que no tiene historia.
La genealogía de la moral, Nietzsche
La muerte y la vida son en México una medalla tan tenue que sólo una cara tiene.
“Las calaveras de José Guadalupe Posada”, Luis Cardoza y Aragón
La representación cultural y artística de la muerte en México supone un asunto tan amplio y complejo que merecería una investigación infinitamente más extensa que la que aquí se presenta; trabajo que desde luego no está en mis posibilidades realizar. Pero esa misma riqueza me obliga a no rehuir por completo el problema sino a elegir un pequeño filón que resulta imprescindible para los fines de este libro. Me refiero a las expresiones populares y artísticas marcadas por un espíritu festivo y lúdico. Dentro de ese vastísimo horizonte he decidido detenerme en las calaveras gráficas y literarias, una forma popular de tratar la muerte, en la que no solo campea la risa sino que ha llegado a constituir uno de los sellos de identidad del pueblo mexicano. Recordemos que desde principios del siglo XX, muchos artistas y filósofos han considerado la juguetona intimidad con la muerte como un rasgo de la mexicanidad.
En efecto, es ya un lugar común afirmar que el mexicano convive familiarmente con la muerte, y se divierte con ella. Desde esa perspectiva, seríamos un país por completo distinto a los demás. Tal como señala Juan Pedro Viqueira, hace falta un trabajo profundo de revisión histórica para poder ver hasta qué punto se sostienen afirmaciones como esta; ya que resulta difícil creer que esta premisa sea válida, sin más, para todas las épocas y en las diferentes clases sociales. Desde luego, tampoco pretendo realizar una empresa de esa magnitud. Sólo buscaré seguirle la pista a una expresión cultural y artística que tiene lugar en el contexto de las celebraciones de días de muertos, que mira la muerte de una forma peculiar, en la que la risa hace acto de presencia. En ella, en virtud de la imaginación popular grotesca, se desdibujan los límites entre vida y muerte, coexiste lo fúnebre con lo vital; muerte y fiesta se dan la mano y se van traduciendo en imágenes y coplas.
Uno de los caminos que es necesario seguir para intentar explicar este fenómeno tiene que ver con nuestros antecedentes prehispánicos y con el complejo proceso de hibridación de la cultura indígena con la de los conquistadores españoles. Por esta razón me ha parecido pertinente revisar algunas de las ideas a propósito del inframundo y la dualidad muerte-vida en la cosmovisión mexica y de otros pueblos nahuas del altiplano1, contrastar ciertas prácticas funerarias del catolicismo medieval tardío que imperaba en España en los tiempos de la Conquista con las del mundo indígena, para poder llegar al peculiar sincretismo de nuestra visión de la muerte. Esto me permitirá, asimismo, identificar los orígenes de algunas imágenes y símbolos que se movilizan en la concepción mexicana de la muerte, así como en los ritos populares que la acompañan, incluso en la actualidad2.
LA MUERTE EN EL MÉXICO PREHISPÁNICO
Sólo venimos a dormir,
Sólo venimos a soñar,
No es verdad, no es verdad
Que venimos a vivir en la tierra.
Poema náhuatl
El hombre prehispánico concebía la vida y la muerte como parte de un ciclo constante, donde ambos extremos se encontraban en unión indisoluble; causa y efecto la una de la otra. No conocía los conceptos de infierno y paraíso. Por lo que, a diferencia de lo que se tenía por cierto en el mundo cristiano, la vida en el más allá no estaba determinada en virtud de la conducta que se hubiera tenido en este mundo. En cuanto a su existencia terrena, los hombres se sentían expuestos a todo tipo de desgracias. El dios Tezcatlipoca podía destruirlos, sin ninguna razón de tipo ético. Así pues, no es la amenaza de la muerte lo que amarga y envenena la vida humana sino la constante amenaza de lo que puede ocurrir y la certeza de no ser dueño del propio destino (Westheim 16-17).
En consonancia con el dualismo de la cosmovisión prehispánica, según la cual la destrucción tiene en sí misma el germen del nacimiento, este dios alevoso y malévolo, uno de los más grandes del panteón azteca, era simultáneamente creador y destructor; otorgaba las riquezas pero también las quitaba. Se conservaba eternamente joven gracias al sacrificio que se le rendía. Cada mayo, cuando el sol se encontraba en el cenit, se escogía a un hermoso adolescente, que lo representaba durante todo un año, al cabo del cual se lo sacrificaba para conservar la energía y la juventud del dios (Westheim 18).
La idea de una existencia posterior a la vida, que suponía la indestructibilidad de la fuerza vital, era uno de los conceptos fundamentales del mundo precortesiano. Se creía que tras la muerte sobrevivían diversos tipos de “almas” (o fluidos vitales); aunque ninguna de ellas fuera el equivalente exacto del alma en Occidente. Los nahuas, por ejemplo, distinguían tres, cada una asociada a una parte del cuerpo: teyolia, con el corazón; tonalli, con la sangre; ihiyotl, con el aliento y los gases corporales (Lomnitz 154-155).
Con la muerte, estos tres elementos se separaban del cuerpo, y el teyolia podía ir a alguna de las regiones del más allá. El sitio al que se dirigiera estaba determinado, como ya se dijo, no por la conducta que las personas siguieron en vida, sino por la manera y las circunstancias de su muerte; del mismo modo que para cada género de muerte existía un tipo de enterramiento. Los muertos en la guerra —ya sea que hubieran perecido en combate o sacrificados como prisioneros—, así como las mujeres que fallecían en el parto, podían unirse al Sol en su recorrido para posteriormente convertirse en aves de rico plumaje; al Tlalocan, lugar de las delicias, donde no faltaba nada, iban aquellas personas que morían prematuramente, muertos por agua o heridos por un rayo, también los que sucumbían a enfermedades incurables; otro era el destino de quienes morían de muerte natural: los cuales se dirigían al Mictlan, el sitio más profundo de los nueve estratos que conformaban el inframundo —que corresponderían a los nueve meses de gestación del feto humano— y donde reinaban Mictlantecuhtli y Mictlancihuatl, generalmente representados como esqueletos.
Llama la atención también que el vínculo cuerpo-alma en las culturas prehispánicas fuera mucho más flexible y variable que en el mundo Occidental: por ejemplo, podía “partir durante los sueños, o en un momento de temor o durante el acto sexual”; de igual manera, era fuerte o débil dependiendo del día de su nacimiento, y se podía fortalecer o debilitar mediante ciertas prácticas o en determinadas circunstancias (Lomnitz 153-154).
Recapitulando, el hombre prehispánico desconoce el infierno, y por tanto la idea de un castigo que sobreviene después de la muerte. Teme, en cambio, la inseguridad de la vida, personificada en Tezcatlipoca. “Siempre, en cualquier momento, debe estar preparado para que el destino lo aplaste”, señala Westheim. Prevalece el axioma de la indestructibilidad de la fuerza vital. Hay distinciones en la vida post mortem, pero no están determinadas por un orden ético o moral, sino por la forma de la muerte. Con estas certezas, afirma el autor de La calavera, el hombre del México antiguo “venció a la muerte o, por lo menos, le quitó su ‘aguijón’” (40).
Detengámonos ahora un momento a considerar los sentidos que entraña la calavera en el universo cristiano, en contraste con el indígena. Para los españoles representaba la brevedad de la vida y los falsos atractivos de la carne; por lo que era tanto una advertencia de lo que se llegaría a ser, como un llamamiento a llevar una vida cristiana. En Mesoamérica, en cambio, el esqueleto —y con él naturalmente la calavera— era el último sitio corporal en que se alojaba la teyolia, antes de migrar hacia otro ser; “por lo tanto, la calavera era un símbolo tanto del renacimiento terrenal como de la muerte”. Así pues, en primer lugar, los muertos garantizaban la fertilidad de la tierra, pero en el contexto de una sociedad agrícola, también legitimaban al Estado, al que le transferían su fuerza vital (Lomnitz 160-161). En síntesis, la calavera, uno de los motivos ornamentales más frecuentes en Mesoamérica, no habrá sido un objeto horripilante o amenazador; por el contrario, aludía a la incesante resurrección, a la inmortalidad de la vida.
En cuanto al tratamiento que se daba a los cuerpos de los difuntos en la época prehispánica, es posible observar muy diversos procedimientos. Uno de ellos era la inhumación, que variaba dependiendo de las regiones y de la posición social del fallecido. Con este procedimiento funerario no sólo se conservaba vivo el recuerdo de las personas, sino que se ofrecía la posibilidad de visitarlas, hacerles ofrendas e inmortalizar su memoria3. Por lo que respecta a las fiestas dedicadas a los muertos, fray Diego de Durán afirma que existían dos. Una de ellas, en honor a los niños, y la otra, de mayor importancia, a los adultos. La primera se efectuaba durante el mes de julio y la segunda en agosto, según el calendario Occidental. En esos días, se realizaban diversos rituales, al cabo de los cuales se celebraba una fiesta en la que se comía y se bebía hasta la borrachera (Matos Moctezuma 78-79). Y aquí vale la pena no perder de vista que en el mundo mesoamericano la embriaguez y el baile suponían una forma de comunicación con los espíritus de los difuntos.
Más tarde, tras el sometimiento a sangre y fuego de los pueblos indígenas, comenzó la llamada conquista espiritual, cimentada en buena medida en la enseñanza obligatoria de la religión católica. Con ella, se trató de imponer al indio la imagen de “un dios sangrante para ocupar el lugar de un dios que necesita sangre” (Matos Moctezuma 121). Al mismo tiempo, se buscó imponer la temida figura de la muerte, el esqueleto con su guadaña, que trae consigo la idea de un juicio que puede dar lugar a la condena eterna. Todo ello trajo como consecuencia que las culturas prehispánicas comenzaran un largo y difícil proceso de adaptación que iría tomando forma en múltiples sincretismos.
DÍAS DE MUERTOS
La tradición del día de muertos, tal como la conocemos en la actualidad, se celebra el 1° y el 2 de noviembre y fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En ella se advierte la fusión de las tradiciones indígena y española. Las fechas para esta celebración están dadas por el calendario católico —el primer día es el de Todos Santos y el segundo el de los Fieles Difuntos—4, pero hay importantes diferencias entre la fiesta del día de muertos en México y la que se celebra en Europa. Seguramente nuestra mayor familiaridad con la idea de muerte es un factor determinante. Una manera de advertir esta cercanía la hallamos en las múltiples expresiones coloquiales que tenemos para decir que una persona murió: felpó, chupó faros, salió con los tenis por delante, se lo chupó la bruja, se lo cargó patas de catre, colgó los tenis.
Otro tanto ocurre con las formas populares de designar a la muerte misma. Voces que nos son cercanas pero que sobre todo son jocosas. Así lo demuestra Lope Blanch en su Vocabulario mexicano relativo a la muerte; el investigador afirma que por regla general estas denominaciones festivas se refieren a la muerte de manera desenfadada, burlona y hasta irrespetuosa. Agrega que “una de las designaciones más populares es la calaca, o cariñosamente la calaquita […] Parece ser voz privativa de México por ‘calavera’ o, extensivamente, por todo el esqueleto” (17) Pero la lista de sinónimos es muy larga: la parca, la pelona, la calva, la canica, la cabezona, la copetona, la dientona, la sonrisas, la sin dientes, la mocha, la dama de la guadaña, la huesos, doña osamenta, la flaca, la descarnada, la tilica, la pachona, la araña pachona, la tembeleque, la patas de catre, la patas de alambre, la grulla, la María Guadaña, la segadora, la igualadora, la despenadora, la liberadora, la pepenadora, la afanadora, la enlutada, la dama del velo, la pálida, la blanca, la polveada, la llorona, la chingada, la chifosca, la chicharra, la chicharrona, la tiznada, la tostada, la trompada, la jodida, la jijurnia, la tía Quiteria, la madre Matiana, la patrona, la tolinga, la bien amada, la novia fiel, la güera, la impía, la apestosa, la amada inmóvil, la petateada y la mera hora (ver Lope Blanch 17-25).
Y si bien hay académicos que consideran que todos estos eufemismos son simples formas de afrontar el terror que inspira la muerte y su nombre, hasta el punto de convertirlo en un tabú lingüístico; para estudiosos como Lope Blanch, en este lenguaje —además de la preocupación natural por la muerte— hay también alegría y una ganas irreprimibles de vivir, que se manifiestan en un ambiente chocarrero.
Con todo, la idea de que el mexicano no le teme a la muerte se comenzó a difundir desde las primeras décadas del siglo XX. Al parecer, este mito se afianza una vez pasada la Revolución Mexicana, cuando lo promueve un grupo de nacionalistas, con Octavio Paz a la cabeza.
Hoy en día, se tiene la sospecha de que el lugar de honor que los intelectuales posrevolucionarios otorgaron al juego con la muerte legitimó un régimen político autoritario que naturalizó su propia inclinación a pisotear, destrozar y sofocar la vida y proyectó sus propias tendencias en “el desdén de los mexicanos por la muerte”. […] En ese contexto, afirmar, como lo hizo alguna vez el compositor José Alfredo Jiménez, que en México “la vida no vale nada” equivale poco menos que a legitimar a un Estado opresor que ha hecho todo lo que ha podido por deshumanizar al pueblo de México. (Lomnitz 52)
Sin embargo, en tiempos más recientes, intelectuales como Guillermo Sheridan o Carlos Monsiváis han cuestionado este lugar común, afirmando que el mexicano tiene miedo de la muerte tanto como cualquier otro. En palabras de este último, “El libro culminante de la mitología del Mexicano es El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. En él, con su prosa magnífica, Paz codifica lo que será la visión del turismo interno y externo” (citado en Lomnitz 50). Todavía más radicales son las opiniones de algunos investigadores que consideran que las fiestas de días de muertos poco tienen de la cosmovisión precolombina y que la supuesta familiaridad del pueblo mexicano con la muerte es más bien un invento del Estado. Sin embargo, Claudio Lomnitz afirma que este tipo de interpretaciones se basa en elementos aislados y en especulaciones, por lo que resultan tan problemáticas como aquellas que pretenden que las celebraciones del día de muertos pasaron del mundo azteca a nuestros días de manera directa (53).
De entre las diferencias en los sentidos que adquiere la celebración del día de muertos en España y México, vale la pena destacar que el europeo acude a los panteones a recordar a sus familiares muertos y a rezar por ellos, con el fin de inter...