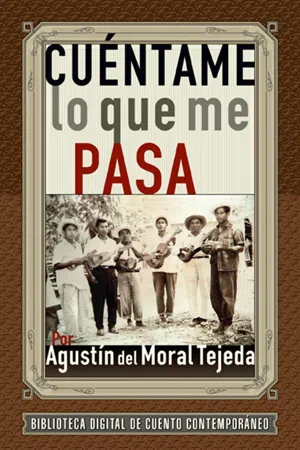![]()
Estoy simpre a tus órdenes
A Rosario Ibarra
I
Nada me identifica tanto con la gente como el ejercicio de una pasión. Nada disfruto tanto como una comida o un café en el que esa pasión toma la forma de una idea, una iniciativa, un proyecto, una forma de vida. Nada me estimula tanto como la vista de un ser humano hablando de su pasión, describiendo las formas concretas que la misma asume, contagiando de ella, de su experiencia, de sus lecciones. Mis mejores amigos, los amigos a los que busco y necesito, con los que gustoso comparto tiempo, espacio, pláticas, son los amigos cruzados por la pasión, cualquiera que sea: la política, la literatura, el periodismo, la música, el futbol… Algunos tienen la fortuna de vivir de su pasión, de haber hecho de su trabajo (quiero decir: el que les da de comer, les permite vivir, darse uno que otro pequeño lujo) un sinónimo de pasión, o a la inversa. Otros tienen que vivir de un trabajo, por así decirlo, ajeno a ella, y ganarle tiempo al tiempo y hacer verdaderos juegos malabares para dedicarle una o dos horas al día (al comienzo o al final del mismo, robándole tiempo al sueño, a la familia, a la diversión, a los “compromisos sociales”). Otros más, incluso, han renunciado de manera consciente y premeditada a lo que todo el mundo conoce como un salario digno y decoroso (aquel que da de comer, permite vivir, darse uno que otro pequeño lujo) y reducido al mínimo (¿o al máximo?) sus necesidades con tal de dedicarle el mayor tiempo posible. Pero, en fin, a todos los anima, los impulsa, los alimenta y los devora la pasión.
Algunas veces me pregunto, sin embargo, qué es con exactitud lo que está detrás de una pasión; de qué está hecha, qué la nutre, qué la sostiene; a partir de qué toma forma, cuáles son sus componentes esenciales, cuáles son la carga y la proporción exactas de genes, herencia, ambiente, formación, actitud, disposición, circunstancias, azar, claridad, fuerza de voluntad y… ¿algo más?; cuál o cuáles de ellos prevalece(n) sobre los otros; hasta dónde es posible llegar en aras de su pleno y cabal ejercicio, en fin, hasta qué punto en su cumplimiento podemos empeñar la vida… No sé si alcance a explicarme. No sé si he planteado correctamente los términos. No sé si necesiten contar con más elementos para entenderme. En fin, espero que al final de esta historia logre transmitir todas las dudas, todas las inquietudes, todas las incertidumbres que la misma me dejó.
Nos conocimos a fines de los setenta-principios de los ochenta. Nos conocimos en un México de abiertas y marcadas tensiones sociales, de experiencias de lucha amargas y traumatizantes, de búsqueda de nuevas formas de participación política. La guerrilla iba en franca retirada y un amplio espectro de comités de apoyo y solidaridad (sobre todo con la guerrilla centroamericana; triunfante, como en Nicaragua; a punto de serlo —así lo parecía al menos—, como en El Salvador), movimientos sociales apartidistas (sobre todo de orientación maoísta) y organizaciones y partidos políticos de todo signo (estalinistas en primera instancia, aunque también nacionalistas, trotskistas e, incluso, de ex guerrilleros) emergían y buscaban atraer a sus filas a una nueva, inquieta y fresca generación de jóvenes clasemedieros (pequebú, se les llamaba en otras latitudes), universitarios, ilustrados, ilusos, románticos, dispuestos a darle a sus vidas un curso distinto al que su condición social les deparaba. Ambos formamos parte de esa generación y ambos optamos por militar en las filas del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de filiación trotskista, la Sección Mexicana de la IV Internacional (Secretariado Unificado).
Vistos los hechos a la distancia, los dos fuimos militantes atípicos, excéntricos, anormales del PRT o, para ser más exactos, de sus prácticas, sus costumbres, su vida interna, relajada, disipada, subversiva incluso para el resto de la izquierda, sobre todo por sus relaciones de pareja abiertas, múltiples, al margen de cualquier tipo de compromiso, ni siquiera, por supuesto, el de la fidelidad; por su abierta y firme defensa de los derechos de las minorías sexuales (lo que, en la práctica interna —aunque acaso sin que sus miembros se lo propusieran o estuvieran conscientes de ello— casi borraba las fronteras entre heterosexualidad y homosexualidad), y por sus posiciones clara y resueltamente feministas.
Y no era que disintiéramos de las posiciones teóricas y políticas que daban sustento a estas formas de vida. Era, más bien, que los dos éramos reservados, tímidos, inseguros, con visibles y marcados problemas para establecer relaciones con nuestro entorno, y con una visión un tanto cuanto franciscana lo mismo de la vida que de la militancia: más que identificados con una comunidad social o política, lo estábamos con un proyecto de vida.
Esa condición de marginales fue entonces la que, durante un buen tiempo (un par de años, acaso tres), nos impidió acercarnos, tratarnos, conocernos. Por supuesto que nos conocíamos. Por esos años el PRT era “un grupúsculo universitario” (como con buen tino lo calificó un analista político que, ¡la vuelta de los días!, terminó convertido en el prototipo del intelectual salinista) de escasos militantes, y coincidíamos con frecuencia en el local nacional, en alguna reunión de la regional del Valle de México o en uno de los múltiples actos públicos a los que tal o cual sector de la izquierda, o ésta en su conjunto, convocaba en el México en transición de aquellos días. Pero, insisto, nuestra forma de ser, nuestra manera de vivir la vida y la militancia, nuestra tendencia al aislamiento y la soledad, la autosuficiencia emocional que hasta cierto punto nos signaba, ese estar más allá del bien y del mal en el terreno de los afectos, hicieron que durante un par de años, acaso tres, nos conociéramos sólo de vista, como simples “camaradas”, como meros militantes del PRT.
A mediados de mil novecientos ochenta y uno-mediados de mil novecientos ochenta y dos, sin embargo, se dio un vuelco en nuestra relación. A decir verdad, se dio un vuelco en la vida toda del PRT. En esos doce meses (acaso once, acaso trece), el partido vivió una situación en verdad excepcional, nueva, inédita y, todo parece indicarlo, lamentable y dolorosamente irrepetible: tomó la iniciativa, hizo propuestas, nucleó a un sector (minoritario pero importante) de la izquierda, condujo una campaña electoral exitosa; creció, se extendió, enraizó, se colocó en el centro de la escena política nacional… hizo política, pues. No se convirtió, ni de lejos, en un partido de masas (el ideal de todo partido de izquierda en aquellos años), pero sí, al menos, dejó de ser el grupúsculo universitario que en sus orígenes había sido.
La candidatura de doña Rosario Ibarra a la presidencia de la República estuvo en el origen de este verdadero giro en la vida del PRT. Su lucha por la presentación de los desaparecidos que la guerra sucia nos dejó, su trayectoria como firme defensora de los derechos humanos, su contribución a la creación del Frente Nacional Contra la Represión, su lenguaje claro, sencillo y directo hicieron de ella la candidata natural de un sector de la izquierda, y de su campaña, la “sorpresa” del proceso electoral y el impulso que el PRT necesitaba. Creo que, a riesgo de soltar un lugar común, no exagero al afirmar que la vida del PRTse puede dividir en un antes y un después de la campaña electoral de 1982 (así el después durara tan poco y el antes regresara tan pronto).
La actividad que se desarrollaba en el local nacional del partido (por ese entonces en la avenida Baja California) puede ser, entre muchos otros, un buen termómetro del giro que la vida del PRT conoció. De un espacio semivacío, frío, triste, desolado, hasta cierto punto abandonado, pasó a ser un lugar insuficiente, animado, vivo, rebasado, en el que se realizaban reuniones a todas horas y de todo tipo y se hacían llamadas a y desde lugares poco tiempo atrás inimaginables. Punto de encuentro para, ahí mismo o en las calles, hacer las más diversas actividades; refugio de compañeros que viajaban de provincia; escenario de situaciones ora tensas, ora relajadas, ora crispantes, ora gozosas, el local nacional cumplió su función y coordinó, organizó, condujo la actividad de militantes, adherentes, simpatizantes y, sobre todo, de las decenas y decenas de comités de apoyo a la candidatura de doña Rosario que brotaron por todas partes (o casi).
Ahí, en el local nacional, en medio del desmadre y el entusiasmo, el desorden y las expectativas, el caos y la certidumbre, la relación entre Ofelia (su nombre de militante, el único que le conocí) y yo comenzó a tomar otro rumbo. Yo llevaba un par de años trabajando en la Redacción de Bandera Socialista, y en esos momentos ella asesoraba la huelga de los trabajadores de Acermex, en defensa de sus conquistas laborales y contra la amenaza de despidos masivos que la patronal levantaba. La mañana de algún lunes llegó hasta el local de BS a entregar una nota informativa del estado que guardaba el movimiento. A esas horas, ni el director, Héctor de la Cueva, ni la jefa de Redacción, Rosa Amelia González, habían llegado y a mí me correspondió atenderla. Mientras lo hacía, la observé por primera vez. No era una mujer particularmente atractiva, pero el calor y la pasión con que se expresaba, la fuerza y la energía que imprimía a sus gestos y movimientos, el accionar constante y nervioso de sus manos, la manera entre urgida y desamparada que había encontrado de evitar la mirada ajena, y su voz a un tiempo grave y suave, apenas audible, la hacían particularmente atractiva: gustaba cuando se le escuchaba, se le contemplaba, se le tenía enfrente; gustaba cuando se descubría la carga que la animaba.
No recuerdo el pretexto con el que empezamos a salir… aunque tampoco estoy muy seguro de que necesitáramos alguno: la vida interna del partido y, sobre todo, el momento que atravesaba facilitaban de tal manera las cosas que, ¡vaya!, hasta los marginales nos veíamos impelidos a rebasar nuestros límites naturales. Recuerdo, eso sí, la indecisión que, durante un buen tiempo, signó nuestros cada vez más frecuentes encuentros. Aun cuando las cosas estaban más o menos claras, dudábamos en dar el siguiente paso. Tuvo que venir, por así decirlo, un impulso externo a nuestros encuentros para que, por fin, nos decidiéramos a iniciar una relación de pareja. Este impulso lo dio la fiesta con la que el partido celebró la exitosa campaña electoral de doña Rosario. Es cierto que al final el gobierno le escamoteó al partido una representación en la Cámara de Diputados, pero, a fin de cuentas, era mucho más importante lo que había conseguido: colocarse en la escena política nacional. Eso, nada ni nadie se lo podían escamotear. Allí había un motivo más que suficiente para celebrar. Fue en medio de ese ambiente alegre y triunfal, de ese aquelarre, de ese verdadero Satiricón en que se convirtió la fiesta que un mes después de concluida la campaña organizó el partido en el local del SME cuando Ofelia y yo dimos, por fin, el siguiente paso.
No sé qué recuerdos guarde ella de nuestra relación. Por lo que a mí hace, a riesgo de herir susceptibilidades, debo confesar que nunca he vuelto a vivir —y creo que es difícil que lo haga— una relación tan cercana, tan imbricada, tan intensa como la que viví con ella.
¿De dónde vino esta identificación? ¿De nuestra manera de ser?
Siempre he tenido para mí que militar exige una buena dosis de autosuficiencia, de independencia, de desprendimiento de sí mismo. No hay nada nuevo en lo que estoy afirmando. No van por ese lado mi pregunta y mi curiosidad. Van, más bien, en el sentido de si no fue lo que durante un buen tiempo nos impidió acercarnos, tratarnos, conocernos, lo que en su momento nos llevó a… acercarnos, tratarnos, conocernos: nuestra condición de marginales. No quiero dramatizar, no quiero apelar a la autocompasión (que no es sino una variante de la autocomplacencia), no quiero emitir un juicio. No estoy diciendo que nos encontramos porque dos tipos como nosotros… sólo podían encontrarse. Simplemente constato un hecho y, por plantearlo de alguna manera, me pregunto si en esta ocasión la física no violó una de sus leyes al permitir que dos polos iguales se atrajeran.
¿De nuestras diferencias?
Por paradójico que resulte, desde nuestros “orígenes de clase” (y los menciono porque, por desgracia, eran tiempos en que algunos los tomaban como garantía o no de pureza revolucionaria) hasta nuestra visión misma de la militancia, pasando por nuestros gustos e intereses, no había terreno en el que nuestras diferencias no salieran a flote de manera inmediata. Pero lejos de lo que pudiera pensarse, hoy estoy convencido de que fue esa “variedad” la que, salvo las inevitables discusiones, sostuvo, al...