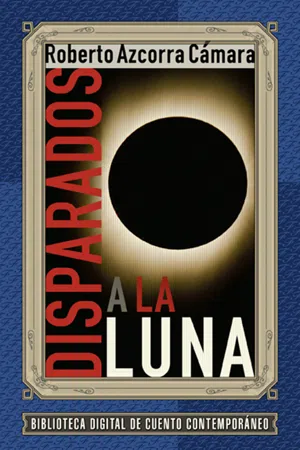
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Disparados a la Luna
Descripción del libro
Los escritores importantes suelen correr riesgos. El autor apuesta no por un estilo común, ni por un mismo registro literario, ni siquiera por una temática que los convierta en semejantes, sino que escribe con la voz que necesita tal o cual historia. Así, cuando el lector cree que se adentró en una narrativa histórica, da la vuelta de página y se encuentra con un relato fantástico, o una ficción de humor negro, o una trama policiaca...
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a Disparados a la Luna de Roberto Azcorra,Roberto Azcorra en formato PDF o ePUB. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Editorial
Ficticia EditorialAño
2013ISBN del libro electrónico
9786077693802Sadoth en la guerra
¡La hermosura del mundo!
¡Si es para morirse de risa!
Ernesto Sabato, El túnel
Ni apostando, alguien hubiera imaginado lo sucedido. Casi podía percibirse la amenaza entremezclada con los aromas de bebidas calientes, licuados de fruta y granos de café recién molidos. Afuera, la calle silenciaba las horas que, de tan oscuras, no parecían del alba. En el fondo del salón, bajo las imágenes en blanco y negro de La Habana vieja, una pareja dormitaba sobre sus platos de cereal. El olor del chocolate invadía el sitio en el que la penumbra era el grado máximo de iluminación. Las puertas principales, situadas frente a la calle 59, permitían observar desde cualquier asiento la entrada y salida de los comensales. El hombre dejó su taza humeante y caminó hacia dos tipos de una mesa del centro que reían sin el menor disimulo, y miró a los ojos a uno de ellos:
—Buenos días. Mi nombre es Sadoth Bracamonte. En veinte minutos llegará la policía. Como yo lo veo, usted tiene dos alternativas, doctor: terminar su desayuno y ser arrestado, o disparar el arma que está tocando bajo la mesa y morir perforado por una bala con su nombre.
—Tardó en llegar a mí, detective —respondió el aludido sin dejar de sonreír y sosteniéndole la mirada a su interlocutor.
—Tiempo es lo único que tuve desde el principio.
—Resulta cómico, señor Bracamonte, que se haya precipitado en la búsqueda de un asesino que nunca fue presa sino cazador. Déjeme ayudarle, usted sabe que nadie logra llegar a la meta cuando es desconocida.
—Hasta luego, doctor —cerró Sadoth la conversación.
Fue una sola descarga la que hizo caer sobre la mesa el rostro de aquel médico con especialidad en ginecología, acusado más tarde de la muerte de cinco adolescentes, hijas de familias pudientes del norte de la ciudad, encontradas en los suburbios de Mérida.
—Era oscura como esta madrugada —dijo el detective en voz alta al levantarse con el sonido del despertador y recordar la medianoche en que decidió, entre dolor de cabeza y ganas de orinar, aceptar el caso.
Ese día despertó con la acidez en el esófago y la humedad de la sangre en las sábanas, además del recuerdo del sueño de su propia muerte anhelada con el ímpetu de un héroe mitológico. Sadoth Bracamonte carraspeó y escupió en el lavabo, se revisó frente al espejo sin hallar una razón para esa mancha roja opaca sobre la tela.
—Sólo pudo venir de adentro —se respondió para olvidar el frío que, en estas regiones del país, llega a los huesos para no salirse.
Desde la puerta del baño miró en su lado de la cama a Beatriz, semidesnuda, con la luz de la lámpara del buró sobreexponiéndole las nalgas ya saturadas de besos desde la tarde. Beatriz hambrienta con su boca fruta; Beatriz, generosa, mujer anticipada. Una parte de él, la más agrietada, el tumor emocional, el lado más pantanoso, trajo a su mente las fotografías de los expedientes del caso: niñas ultrajadas, víctimas de una mente perversa, sutil y brillante, capaz de evadir todas las trampas; cada una era exhibida como un trofeo, burlándose de la policía incapaz, al menos eso fue lo que entendió Sadoth para recordar la voz de Jaimes David, el informante de vocecita aguda, que le habló por teléfono a medianoche con una confianza familiar, preguntándole como en un susurro, casi inaudible, al grano, si podía ayudarle a resolver los casos, “porque mi padre creyó en la justicia y quiero honrarlo poniendo mis conocimientos a su servicio”, relató Jaimes, mientras Sadoth pensaba en lo vulgar y ambiguo del nombre.
El detective Bracamonte aún no aparentaba los treinta años cumplidos, al menos no en su espejo oval. Recordó la mancha de sangre en el edredón, la tos y la desesperación de buscar, con una mano y los ojos cerrados, la luz del buró y ver la humedad escarlata. No quiso alarmarse y juró ir pronto al médico.
—Primero lo primero —murmuró el detective acomodándose la camisa y la sobaquera de la Beretta.
Después de meses, el caso del homicidio de las jovencitas estaba por cerrarse.
—Cuestión de tiempo —afirmó el investigador a su rostro reflejado en el cristal del armario. Del botiquín tomó varias pastillas contra la acidez estomacal. Antes de cruzar la puerta de la calle, observó otra vez a Beatriz en la habitación.
Sadoth Bracamonte salió a pie de su casona de la avenida Colón y tomó la calle principal hacia el centro. La ciudad para unos cuantos era una idea que le gustaba. Las casas afrancesadas, convertidas en despachos, agencias, compañías de seguros o grandes bancos transnacionales —con estacionamientos de cemento en lugar de jardines—, aguardaban a sus empleados.
El detective era de los pocos que habitaba esas enormes residencias anacrónicas y llenas de grandeza de épocas lejanas. Y el dinero no alcanzaría nunca para devolverle el brillo de antaño, cuando la abuela le encargaba que se pintase todo de blanco y él mismo se pusiera, después del jornal en la carnicería, a darle retoques a los muros enmohecidos y, posteriormente, arreglar los jardines rodeados de buganvilias con flores moradas.
Sadoth, sin embargo, no era un hombre de temperatura tropical.
—Nací en la ciudad equivocada —decía en mayo, respirando la tibieza del aire a pesar de moverse en la sombra, con su chaleco de algodón de tono claro.
El inicio de su felicidad, no obstante, comenzaba en otoño, al sentir como propios los vientos del norte; comer —como muchos emeritenses— en Puerto Progreso, porque el calor huye de las costas y, esa agridulce sensación entre nostalgia y soledad al ver la costa inmensa, era comparable, únicamente, al sentimiento provocado por el homicidio de las chicas puestas en una posición en que aparentaban dormir, con el pecho marcado por una pequeña incisión donde el asesino asestó un solo golpe suave y veloz con un objeto punzocortante.
—No se dieron cuenta de su propia muerte —supuso el detective.
¿Por qué encontraron a la primera víctima, Irene, de catorce años, estudiante de secundaria del Colegio Jesús María, entre cajas de cartón, en el barrio de San Juan, a muchos kilómetros de su casa? ¿Por qué la noticia estuvo primero en Internet, en los canales de chat? “Porque Internet es la puerta del clóset”, comentó en esa ocasión Jaimes David.
La segunda, una chica de quince, tez blanca, estudiante del colegio católico del padre Álvarez, localizado en el Centro Histórico, donde hace mucho, los ricos llevaban a sus hijos, pero por circunstancias que sólo la clase acomodada sabe, dejó de tener popularidad entre las familias pudientes de la ciudad.
—Alexandra, fue escogida, al parecer, por cuestiones fortuitas; el papá no podía ir a buscarla a sus lecciones de computación. Ese viernes, el asesino la subió a un auto, tal vez a la fuerza; la violó una o dos horas después sin romperle la ropa. La mató casi enseguida y le rasgó la ropa luego de muerta para montar una escena; la metió en la cajuela del carro y la depositó con el cuidado de parecer que dormía sobre una banca del parque de San Cristóbal —intentaba Sadoth hallar la lógica del crimen creando hipótesis en todas direcciones.
—El trabajo era limpio —reconoció el detective—; aun así la policía descartaba un criminal en serie.
“¡Estamos en una ciudad de provincia, no te olvides Sadoth. Aquí lo único en serie es la lotería!”, rió a carcajadas el comandante Pacheco, haciendo rebotar su estómago pronunciado sobre el escritorio de su oficina de paredes sucias y repleta de diplomas de la Corporación policiaca.
Con la luz cortando en gajos las esquinas, Sadoth pensó en las noches sin conciliar el sueño, en el sabor ocre de la acidez que se mantiene por horas en la boca. La niebla madrugadora humedecía la calva del detective; no resultaban las mejores horas para caminar.
—El trabajo es siempre prioridad —se dice el ex agente metido en su chaleco y cargando un saco que nunca ha usado.
Sadoth sabe que nada de lo que ahora vivía era como antes. Despertar con la acidez en el esófago, toser con los ojos cerrados y lagrimando descontroladamente, con el pecho en llamas o, a veces, intentar seguir durmiendo tras beber un vaso de agua para quitarse el maldito sabor a la hiel que, seguramente, un hijo de puta le deseaba con todas sus fuerzas: quizás Arsenio o los chanitos, la banda de los chinos; o los pinches juniors que se ensañan con el servicio doméstico y, cuando se les pasa la mano, las tiran en la playa, cerca de Chuburná, en donde aún existen las grandes dunas de arena.
Todos ellos están en la cárcel porque, Sadoth, un día se prometió castigar al tipo que se lo mereciera. Porque no era lo mismo madrugar con una bofetada que, abrir los ojos y toparse con el rostro sudado y colérico del padre ebrio que los hacía pararse a las cuatro de la mañana, a Carmita, a Tribi y a él, Sadoth, para marchar alrededor del pozo sin agua de la casa de San Sebastián, “uno, dos, cabrones, uno, dos, cabrones”, a las cuatro de la mañana, con la luna escondida entre nubarrones oscuros, porque a esa hora ni la noche estrellada es capaz de salir a escuchar a los tres pequeños Bracamonte en sus ejercicios marciales, sin zapatos, alrededor de un pozo donde muchos años después se lanzaría Tribi, que se agotó de mirar para dentro, porque supo que el camino más corto a la libertad era para abajo y no para arriba.
—No era lo mismo —eso siempre lo ha sabido Sadoth que fue el único que sobrevivió de la familia Bracamonte Gómez, porque incluso su madre Carmita se dejó morir cuando a la niña más grande, Carmen, la encontraron por el rumbo de la esquina de la Gatita Blanca, vestida, pero con los calzones hechos jirones, con toda esa sangre oliendo a algo y no a alguien; la policía judicial cobrando por agarrar a esos malditos, “señito, porque las trabas burocráticas son muchas”, mientras el cuerpo de Carmen seguía a la intemperie, siendo esculcada por la vista del gentío susurrante que disparaba jesuses con la boca, pero resultaba incapaz de dar señales de los agresores para evitar problemas.
No era lo mismo, porque esa vez Sadoth conoció el odio, y sabía que era del mismo tamaño que el amor, pero más conciso y dirigido. La muerte le había tanteado el hombro y mostrado sus dientes rabiosos. Fue cuando dejó a un lado el miedo, caminó hasta su madre que, llorando, le gritaba a los policías que murmuraban por sus radios, y las luces de la Cruz Roja, apenas llegaban y lo único que harían los paramédicos sería poner una sábana blanca sobre el cuerpecito de Carmen, porque los forenses ya eran los encargados.
No era lo mismo, porque Sadoth olió la muerte y supo que algo se va de los cuerpos cuando están inertes y eso mismo quería arrebatarles a los chacales que mataron a su hermanita, la más bonita del barrio, la hija del carnicero, tan parecida a su mamá.
No era lo mismo, ni siquiera cuando esa misma noche regresó a la Gatita Blanca y se percató de las veladoras —cubriendo media calle—, y de la gente que rezaba por la muchachita asesinada para que descanse su alma y no se aparezca cuando alguno de ellos regrese pasadas las doce de la noche. Sadoth se paró junto al calor de las luces en vasos impresos y vio la figura dibujada en gis del cuerpo de su hermana y a los judiciales en la esquina del parque que está cruzando los semáforos, donde cualquiera puede comprar y vender droga, armas y donde el que manda le dicen Arsenio, sin apellidos. Y todos dicen sin decir que dos hombres de ese Arsenio fueron los que volvieron difunta a su hermana.
No es lo mismo sentir el cansancio de las jornadas completas, insuficientes para las actividades de Sadoth que comenzaban a las tres de la mañana en el matadero y seguían en el puesto del mercado de San Sebastián, herencia de su padre antes de morir de una congestión alcohólica, luego continuar en la escuela, el ejercicio de todas las noches y terminar la preparatoria y licenciarse en la facultad de derecho, entrar a la policía judicial y al mismo tiempo entrenar y ejercer en los centros penitenciarios, evitando que el rencor se apagara porque estaba cerca, muy cerca de la hora de la revancha.
No era lo mismo rememorar el nerviosismo de su graduación en la Academia Policial y recibir sus primeras felicitaciones por su ejemplo de lucha y compromiso, a pesar de que la batalla apenas comenzaría. Y caerse de la nube muy pronto, cuando le dieron órdenes estrictas de evitar el levantamiento de pruebas en el cateo de una casa de seguridad de una banda de secuestradores.
No era lo mismo sentir en su corazón casi el mismo rencor que le llevó la mano derecha a la Beretta y querer reventarle dos balas a ese hijo de puta forense esperando sentado en la sala de la casucha, viendo las noticias de la noche cuando debería estar levantando pruebas para encerrar a esos criminales tantos años como les faltaran a sus vidas, y en lugar de eso, frente a las luces de la pantalla, aguardaba los timbrazos de su teléfono móvil en el que un personaje le diría qué hacer, y Sadoth tocó el gatillo murmurando la muerte de ese cabrón y, sobre todo, cuando se puso de pie y, tocándole un hombro al recién graduado oficial, le dijo, “así es esto a veces, son influyentes”. Y ese sentimiento no desaparece, aun cuando logró llevar a juicio al comandante Raygoza por protección a grupos de narcotraficantes, y éste prefirió el suicidio a ser condenado, dejando en el abandono a su mujer y a una hija adolescente.
Por eso no es lo mismo, porque era fácil recordar, claramente, a los dos borrachos pidiéndole perdón, gritando de rodillas que era tan bonita, que estuvieron acechándola un mes desde la otra acera de su escuela, que no sufrió tanto, si con el primer golpe se desmayó, no debió rechazarlos y seguiría en la secundaria técnica, que esa tarde olieron thinner y pegamento y que el Arsenio les dio permiso de agarrar lo que quisieran porque él era el dueño de la colonia, y ellos la golpearon para no oír los quejidos de la muchachita llamada Carmen, y Sadoth, mirándolos fijamente, acorralándolos tal vez como ella estuvo, sin ningún sentimiento, el otrora policía descargó su arma contra ellos que dejaron de chillar inmediatamente, aunque después pensara que debió hacerlos pagar poco a poco.
Con ayuda de Jaimes David reunió las pruebas suficientes para meter a la cárcel al tal Arsenio, proxeneta y traficante de la esquina nombrada Gatita Blanca y de toda la colonia, aunque en la corporación policial contaba con investigaciones abiertas y cerradas sin ninguna explicación. Sadoth agradeció de nuevo ya no ser policía.
—¡A quién se le ocurre ser policía en estos tiempos! —escupió el papá cuando supo de las intenciones del joven Sadoth—, ¡sobre todo judicial! Metido en su mandil de carnicero y el cuchillo en una mano, cualquiera pudo haber pensado que Fermín Bracamonte amenazaba de muerte a su hijo.
—¡Vas a acabar dirigiendo el tránsito! —terminó susurrándole el papá, ya con la camisa rociada de sangre que salía a borbotones de la yugular del puerco colgado.
Tres meses duraron las recriminaciones, cuando una noche, la congestión alcohólica atrapó al padre del joven Sadoth a mitad del sueño. Las luces de las cuatro velas movían suavemente la sombra del cuerpo del carnicero, con los pies apuntando al oriente. ¿Quién más iba a llorar la partida de ese hombre? La gente se arremolinaba en la sala amplia de la casa del barrio, más que a dar el pésame, a compadecerse del último Bracamonte, porque no habrían más después de Sadoth.
La tía monja y vecinas del barrio organizaron los rosarios; el muchacho miraba los restos mortales de su padre, en silencio, viendo el inerte último lazo de su sangre.
Sadoth había llegado al paradero de autobuses de la ruta al oriente de la ciudad, seis calles desde la casona de la avenida. En el puerta doble de cristal de un mini súper se miró y creyó que todavía no era apropiado rasurarse el cráneo, en dos semanas más, la pelusa se convertiría en cabello. A pesar de la mañana invisible y fúnebre tuvo la sensación que pudiese pasar un autobús fantasma y fingió ser un pasajero en espera de esa ruta lejana, a la nieve, a la falda de alguna montaña donde se mezcle equilibradamente la modernidad y la naturaleza, una ciudad donde no existieran personas como él, hombres cazando hombres. Pero a esa hora, si la ruta abarrotada de estudiantes no pasaría, era menos probable que un sueño se cumpliese.
“Policía”, la palabra retumbaba en la cabeza de Sadoth al cruzar la calle 47 rumbo al Centro Histórico. Ser policía era lo único que con seguridad quiso, no como oficial de tráfico, augurio de su padre, sino como aquéllos de las películas, expertos en inteligencia militar, incorruptibles, con una mujer hermosa esperando en casa. Y Sadoth, al paso de los años, fue el mejor agente, el más preparado, pero viviendo en una casona donde la única voz era de él, durmiendo en una cama caliente sólo con las visitas esporádicas de Beatriz y un final en el que los malos siempre triunfaban.
La casona de Colón era más una tumba que un lugar para vivir, a pesar de la sonrisa de Beatriz que iluminaba la casa los viernes de tarea con la amiga inventada y las fechas de exámenes. Demasiado hogar para él solo; las voces guardadas y enmohecidas por la distancia, las anécdotas en cada par...
Índice
- Relato de un exilio
- Línea final
- Concéntricos
- Acabando la fiesta
- Las dos mujeres
- Víspera
- Disparados a la luna
- Caleidoscopio
- De viaje
- Regalo de navidad
- Sadoth en la guerra
- Agradecimientos