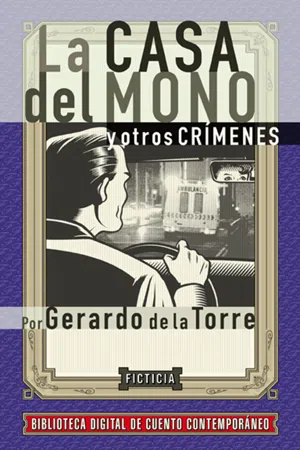
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
La casa del mono y otros crímenes
Descripción del libro
Seis piezas policíacas, con todas las características del género, pero sin las fórmulas y clichés que suelen determinar a este tipo de inventiva. En estos cuentos, resultado de una beca del SNCA, lo insólito de lo cotidiano, con sus asesinos, mafiosos y sentenciados, con sus investigadores privados y un buen número de personajes deliciosos, la magia de la literatura convierte en paraíso toda zona de desastre, todo mundo perdulario.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a La casa del mono y otros crímenes de Gerardo de la Torre,Gerardo de la Torre en formato PDF o ePUB. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Editorial
Ficticia EditorialAño
2013ISBN del libro electrónico
9786075210001El último viaje
Contra lo que sostenía Juanito Lara, su mujer afirmaba que en el asunto no existió jamás una gitana, y menos la gitana falsa que Juan insistía en identificar como una de las amigas de Carla. Por lo demás, sólo aparecen contradicciones pequeñas y sin importancia entre lo referido por marido y mujer en torno a cierto viaje que realizaron, en avión ella, él en ferrocarril.
Entre estas discrepancias menores, la principal tiene que ver con una tal Fernanda, cantante de boleros que viajaba en el tren. En presencia de Carla, Juan aseguró que se trataba de una mujer vieja, sin gracia, rolliza y, puntualizó, muy golpeada por la vida. Carla repuso con estruendosas carcajadas.
—¿A quién quieres tomarle el pelo? —dijo un vez que recuperó el resuello—. Tú mismo afirmaste que fue tu condiscípula en la prepa. Tendrá tu edad, un año más si acaso. Y muy tirada a la calle no ha de estar. Si no, ¿por qué los celos del hombre que la vigilaba?
—Es cierto, cariño, pero bien sabes qué clase de vida llevan las artistas. Se ve muy acabada la pobre. De veras.
En privado, días después de la charla en que participó su esposa, Juan Lara reconoció que, en efecto, la cantante era una mujer de su edad, unos treinta y cinco, pasadita de carnes pero atractiva. Y si durante el viaje hubo entre ellos algo más que lacerantes nostalgias, es asunto, supongo, que a su tiempo dirimieron Carla y Juanito.
Puede ser que en cuanto a algunos puntos de la narración se me tache de indiscreto, pero hay pequeñas faltas que después de la muerte pierden toda importancia. Si hoy me atrevo a contar ciertos detalles escabrosos, es porque ya no pueden hacerle daño a nadie, mucho menos a Juan.
Ese fin de semana los habían invitado a un rancho en las cercanías de la ciudad de Oaxaca. Juan propuso que hicieran el viaje en tren y Carla, horrorizada ante la perspectiva de encerrarse doce horas en un vagón, se negó a acompañarlo.
—Ni loca —dijo terminante—. Yo me voy en avión.
No hubo modo de convencerla y Juan, entercado ya, fue a comprar su boleto ferroviario la mañana del viernes. Luego se metió a desayunar a un Vips cercano a la estación. Y aquí es donde entra la adivina o lo que fuera.
Según mi amigo y ayudante, a mitad de los huevos rancheros, y mientras leía el periódico, se instaló frente a él una guapa mujer ataviada de gitana, con el rostro muy pintarrajeado y un mazo de cartas en la mano.
—Señor, permítame echarle las cartas —dijo la advenediza—. Puedo leer su presente, su pasado, su maravilloso futuro. Hágame caso, no se va a arrepentir.
—Perdóneme, señorita, yo no creo en esas cosas.
Sin arredrarse, la mujer comenzó a extender sobre la mesa las cartas de una baraja española.
—Concédame un minuto, quiero mostrarle mis poderes.
Juan le pidió que lo dejara en paz. Conocía muy bien su presente y su pasado, argumentó, y el futuro lo tenía sin cuidado. Estaba a punto de llamar al gerente para que echara a la intrusa cuando la gitana mencionó algo que le despertó la curiosidad.
—Pronto hará usted un viaje —dijo con voz solemne y profunda, sin dejar de observar las cartas—, un viaje que puede resultar muy peligroso.
—Estábamos muy cerca de la estación y pudo haberme visto salir del edificio con el boleto en la mano —refirió Juan en mi casa esa tarde de tragos, en presencia de Carla—. Luego, lo más sencillo era inventarse cualquier cosa. Sin embargo en ese momento me intrigó, sobre todo por lo que dijo después.
—Desde que lo vi —había dicho la adivina— supe que usted era un hombre marcado. Y, créame, nadie puede escapar del destino. Permítame su mano.
Aún en el desconcierto, replicó Juan que no estaba interesado en charlatanerías y se negó a tender la mano. A la gitana no pareció importarle el desaire. Recogió las cartas y durante unos segundos clavó la mirada en el contrariado semblante de Juan.
—Su rostro me dice que es un hombre inteligente —añadió—. Un personaje extraño, con un trabajo muy especial.
En lo de inteligente, acertó —dijo Juanito—. En lo otro puede ser que también: soy encantador de serpientes.
—No trate de engañarme. La Gran Laila sabe desentrañar todos los misterios. Entiendo que su trabajo ofrece muchos riesgos.
La mujer cerró los ojos y se colocó las puntas de dos dedos en la frente, en actitud de gran concentración.
—Lo veo con un arma en la mano —continuó—. Ahora la Gran Laila lo sabe. Usted es policía.
—Por un pelo y acierta —comenté. Y es que, aparte de vender enciclopedias, Juan Lara me auxiliaba en algunas investigaciones privadas, aunque rara vez se veía en el trance de usar armas.
—Y eso no podía saberlo —dijo Juanito— A menos que, como sospecho, Carla le hubiera pasado información.
—Y dale con que yo tuve que ver —protestó Carla airada—. Esa gitana no existe, Juan, te la inventaste.
Inesperadamente la gitana se apoderó de una mano de Juan y se dedicó a examinar intensamente la palma.
—La línea de la vida es larga, muy larga —dijo al fin—. Pero aquí acontece algo extraño. Hay una marca, un pequeño trazo negro que interrumpe la línea.
Juan retiró la mano y ni aun forzando la vista logró descubrir el infame signo. Con todo, formuló una pregunta interesada.
—¿Y eso qué puede significar?
Un estremecimiento pareció recorrer el cuerpo de la gitana, sus manos se anudaron en el pecho, cerró los ojos, su voz se tornó débil, temblorosa.
—No, no me atrevo —musitó—. Será un viaje difícil, peligroso. Tengo el presentimiento de algo fatal. Le suplico que se abstenga de hacer ese viaje.
—Pero si es muy sencillo. Viajaré en ferrocarril, el medio más seguro. Hace años que no hay descarrilamientos.
—En tren, lo sé —agregó la vidente—. No lo haga, pospóngalo. O viaje de otra manera.
—¿Qué me recomienda? ¿El avión?
—No sé, no puedo decirle más —concluyó la gitana, cuyo aspecto de espantada impresionó vivamente a Juan, aunque no al extremo de obligarlo a cancelar el viaje.
Esa misma tarde Carla llegó al aeropuerto oaxaqueño, de donde un taxi la llevó al rancho ubicado en los alrededores de Etla, población a la que arribaría el marido la mañana siguiente. El tren de Juan saldría a las ocho de la noche y no sin cierta intranquilidad abordó el vagón dormitorio quince minutos antes.
Le indicó el pórter su compartimiento y entró a él. Ya se hallaba allí un hombre de apariencia seria y formal, sesentón, ataviado con traje y chaleco. Se saludaron y Juanito, tras acomodar su maletín en la red portaequipajes, se instaló en el asiento libre al lado del pasillo y se dispuso a leer una novela policiaca. El viejo, embebido al parecer en la contemplación de los andenes, aun antes de que Juan concluyera una página, se volvió hacia él.
—Es maravilloso que los trenes se hayan vuelto tan puntuales, ¿no le parece?
Sin despegar la mirada de la novela, Juan masculló alguna hermética vaguedad. Pero el hombre —Alberto de la Cruz, se presentó— sin duda tenía ganas de envolverse en una conversación interminable y quizá, para empeorar la circunstancia, tediosa.
—Antes eran una lata —dijo—. Salíamos puntuales, pero a adivinar a qué horas llegaríamos. Yo siempre he viajado en tren, me gusta mucho. Es lento, lo sé, pero dispongo de todo el tiempo del mundo. Además, le tengo miedo a los aviones.
—Yo también —murmuró mi auxiliar, y con evidente intención evasiva se refugió en el libro.
Hubo una agradecible pausa, mas don Alberto —como acabó llamándolo Juanito— no demoró en volver a la carga. Se llevó una mano a los bolsillos del saco y mostró un diminuto tablero de ajedrez con piezas magnéticas.
—¿Juega usted ajedrez? —inquirió.
A Juan el ajedrez no le hacía gracia, de modo que buscó la manera de zafarse.
—La verdad es que soy un pésimo jugador —dijo.
—Yo tampoco juego muy bien, pero podemos probar con una partidita.
—Bueno, si me enseña usted cómo mover las piezas.
Ante tan ostensible confesión de ignorancia, don Alberto desistió. En ese momento se escucharon algunos silbatazos de la locomotora y el convoy se puso en marcha. El viejo consultó su reloj y con aire triunfal, como si tuviese parte en las disposiciones horarias, anunció:
—En punto.
Rodando lentamente, el tren abandonó el sector de andenes y se fue internando en la vastedad de los patios de la estación de Buenavista. Luego, a paso más veloz, salió de las iluminadas zonas urbanas y se adentró en la noche insondable de la campiña.
Buen rato permaneció don Alberto pegado a la ventanilla y silencioso. En tanto, Juan, vestido con cómoda ropa de deporte, comenzaba a sumergirse en la trama policiaca. Poco le duró el gusto, porque muy pronto se dejó escuchar la voz de su parlanchín compañero de viaje.
—¿Va usted a Oaxaca?
Apartó Juan los ojos del libro, cerró el ejemplar, resignado ya a continuar más tarde la lectura si acaso el viejo se dormía.
—Poco antes —dijo amable—. A un lugar que se llama Etla.
En el rostro de don Alberto resplandeció una sonrisa.
—Mire qué coincidencia, yo también voy a Etla. Es un pueblito sin importancia, pero muy limpio, muy tranquilo. Le va a gustar.
—Ya he estado allí. Me gusta.
—¿Y qué negocios tiene usted en Etla?
—Un amigo tiene un ranchito, una fábrica de quesos. Y la mejor bodega de vinos que conozco.
—Debe de ser Luis Zárate. Sus quesos tienen fama. Y también su cava. Bien lo sé.
—Exactamente, Luis Zárate. ¿Lo conoce?
—Cultivamos una amistad distante, pero más de una vez hemos compartido una botella de magnífico vino.
Al buen hombre se le había desatado el chorro y Juan Lara temió que esa noche no sólo iba a pasarla en vela sino que tendría que escuchar un prolongado y tedioso monólogo del viejo, quien, ya sin freno, siguió diciendo que poseía en Etla una casa y algunas tierras de labranza, era abogado y administraba en la capital un bufete especializado en la compraventa de bienes raíces, tenía cuatro hijos y media docena de nietos y precisamente realizaba ese viaje porque la menor de sus hijas, residente en Etla, pretendía casarse con un sujeto que a él le daba mala espina.
Por suerte, la abundosa relación fue interrumpida por una serie de imperiosos toquidos en la puerta del compartimiento. Era el pórter, que llevaba un sobre en la mano.
—¿Alberto de la Cruz? —preguntó el empleado del ferrocarril.
Dijo el compañero de viaje que se trataba de él y el pórter le tendió el sobre.
—Me hicieron el encargo —explicó señalando la carátula de su reloj— de que se lo entregara a esta hora en punto.
Don Alberto dio las gracias acompañ...
Índice
- Guacamayos rojos
- Pena máxima
- La casa del mono
- En tres y dos
- El último viaje
- Vidas de papel