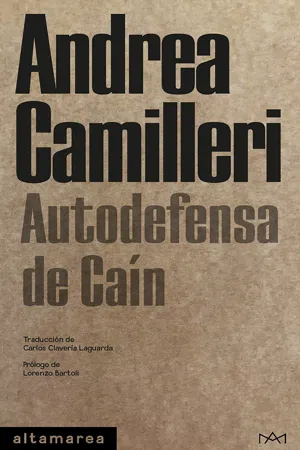![]()
Autodefensa de Caín
[Entra en escena Caín sobre un estrado móvil, sentado en una silla; fondo musical]
HABLA CAÍN: Señoras y señores de la Corte… ¡Dios mío!, ¿qué he dicho?, ¿de la Corte? Perdón, he tenido un lapsus… Volvamos a empezar.
Señoras y señores del público, permitid que me presente: soy Caín.
[Pausa, espera una reacción del público que no se produce]
Quizá no me habéis entendido. Soy Caín.
[Otra pausa]
Caín…, el primer asesino de la historia de la humanidad…
Estoy maravillado. En el pasado, apenas alguien oía mi nombre me cubría de insultos, de improperios y ahora, en cambio, os quedáis tan tranquilos en vuestros asientos…
[En la pantalla aparecen soldados y civiles muertos]
A decir verdad, solo en los últimos ciento cincuenta años habéis visto una buena cantidad de muertos: dos guerras mundiales, una ración considerable de guerras locales, de masacres, exterminios, ajusticiamientos, genocidios, limpiezas étnicas, matanzas, atentados, feminicidios…
Sin miedo, digámoslo: ante la imagen de los asesinos os habéis, como se suele decir, encallecido.
¿Y que pasados cientos de millones de años haya alguien que todavía tiene el coraje de decir que ha sido todo por mi culpa? ¿Que si no hubiese existido yo hubierais amado al prójimo como a vosotros mismos? ¡Venga ya! Idos a la… Idos a la…
¿Sabéis cuál fue mi error? El no haberme defendido nunca, no haber expuesto nunca mis razones. ¡Ha llegado el momento! Esta noche he decidido defenderme, como si estuviera en el juzgado y tuviera ante mí, si queréis escucharme, un gran jurado.
Pero antes debo dar un pequeñísimo paso atrás. Debo remontarme al momento de la creación del mundo.
[En pantalla, imágenes del Big Bang]
Sí, es un pequeño paso —reflexionad— comparado con la eternidad. Así pues, tal y como se cuenta en el primer libro del Antiguo Testamento, el del Génesis, Dios tardó seis días en crear el universo con todos sus habitantes; el séptimo descansó. Atención, aquí hay una imprecisión: el hombre fue creado después.
Veréis: en los ratos perdidos, Dios se dedicaba a su jardín particular, el jardín del Edén, que era para él un lugar ideal y, en efecto, maravilloso. Había animales y plantas de gran belleza y pajaritos variopintos por los aires; la tierra era tan fértil que los frutos de los árboles, todavía en las ramas, crecían jugosos y explotaban y esparcían sus jugos. Con solo mirarlos te entraban ganas de hincarles el diente.
Un día, Dios estaba contemplando su jardín. Tenía a su lado al arcángel san Miguel, que era una especie de jardinero, y a una decena de ángeles que ejercían de ayudantes. De repente, Dios comenzó a ser presa de un extraño desaliento. No sabía el porqué, pero tenía la impresión de que al jardín le faltase algo. No sabía que, en ese momento, su lado burgués se estaba apoderando de él.
Sí, el lado burgués de Dios, porque Nuestro Señor es nuestra imagen y semejanza en todo. Refleja nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros vicios y nuestras bondades.
Se preguntó largamente qué era lo que faltaba en aquel jardín y, de repente, se dio una palmada en la frente. ¡Al jardín le faltaban las estatuas de enanitos que nunca faltan en un jardín burgués que se precie!
Proveyó de inmediato.
Como en el paraíso terrenal había zonas arcillosas, Dios tomó un poco de arcilla y con ella moldeó el primer enanito; luego hizo otro, y aún otro más. Según la tradición, en suma, hizo doce. Y los esparció por el jardín, unos por aquí y otros por allá. Y se puso a observarlos, pero, en lugar de sentirse feliz, un nuevo descontento lo sobresaltó. Sucede que las estatuillas «estábanse quietas» en medio de todos aquellos pájaros volantes, serpientes serpenteantes, gamos corredores, flores florecientes, y la inmovilidad de los enanitos le molestaba.
Entonces dijo:
—Les daré la vida.
A sus espaldas oyó que los ángeles discutían entre ellos.
—¿De qué se quejan? —preguntó al arcángel san Miguel.
—Señor, dicen que no viene al caso.
—¿Qué caso no viene al caso?
—Dar vida a los enanitos.
—¿Por qué?
—Creen que pueden dar problemas.
—¡Idos a…! —dijo Nuestro Señor.
Y se levantó y fue a insuflar un hálito de vida en todos los enanitos, que la recibieron al instante.
Y se pusieron a pisar los parterres, a tirar de la cola a los cervatillos, a arrojar piedras contra los pájaros, a tomar el pelo a todos, a perseguirse… ¿A ver si los ángeles tenían razón?
Nuestro Señor fue presa del pánico y pidió a Miguel que abriese las puertas del paraíso. Aquellos, apenas la vieron abierta, se precipitaron fuera y acabaron en la Tierra. Nada más ver salir al undécimo enanito, quién sabrá por qué, Dios mandó cerrar la puerta. Quedó dentro un solo enanito. Dios lo miró y dijo: «Te quedarás aquí». Y lo nombró Adán, es decir, el arcilloso, el terroso.
Fijaos bien que yo no lo llamaré nunca «padre», luego os diré el porqué.
En un principio, el arcilloso del paraíso terrenal vivía allí como un papa: ninguna fatiga, la comida al alcance de la mano y nada de tener que pensar, sobre todo porque su cerebro de entonces no estaba hecho para pensar y, si aun así hubiera podido pensar, ¿acerca de qué iba a reflexionar?
Vivía como un animal, digámoslo francamente.
No obstante… un día que el Señor estaba a su lado y lo miraba, osó decirle que desde hacía un tiempo estaba triste.
A Nuestro Señor, literalmente, se le juntó el cielo con la tierra, pues no daba crédito. No, perdón, esta es una expresión poco adecuada. Digamos que Dios se maravilló profundamente:
—¿Por qué? ¿No tienes aquí todo lo necesario?
—No —dijo Adán—. Padre mío, todos los seres vivos que aquí habitan tienen una compañera: yo soy el único que no la tiene.
Dios reconoció que la de Adán era una queja justa. Entonces, con la misma arcilla con la que había moldeado a Adán, creó una mujer hermosísima.
Eva, diréis. No, os equivocáis. Eva fue la segunda compañera que tuvo Adán, no la primera.
La primera era una mujer de extraordinaria belleza, y Dios la nominó Lilit. Y les dijo: «Uníos y procread». Pero no fue tan fácil. Es verdad, Adán sabía cómo se hacía porque se lo había visto hacer a los animales, pero le pareció poco decoroso hacerlo como lo hacían las bestias. Tras darle vueltas y más vueltas, inventó una nueva posición que tuvo un gran éxito en los siglos venideros.
Y le dijo a Lilit:
—Estírate con la espalda contra el suelo y abre las piernas.
Lilit, que no sabía dónde quería llegar Adán, obedeció. Pero cuando él se le puso encima y se le colocó entre las piernas, ella consiguió desembarazarse muy hábilmente y con un salto se puso encima de Adán.
—¿Por qué así? —preguntó Adán. Ella respondió:
—Porque no soporto el peso del hombre sobre mi cuerpo.
Dicho lo cual comenzó a moverse rítmicamente. Adán, a pesar del placer que sentía, la cogió por la...