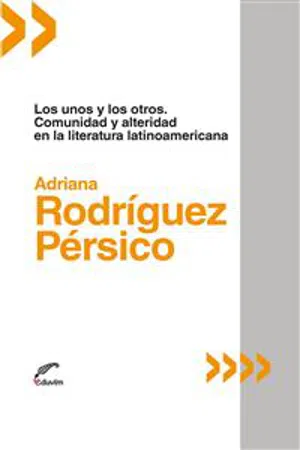Los fundadores de la nación
A la hora de nombrar a nuestros mayores intelectuales del siglo XIX, la memoria convoca, sin vacilar, a Juan Bautista Alberdi y a Domingo Faustino Sarmiento. Compañeros de rutas ideológicas durante un lapso, enemigos políticos casi por el resto de sus vidas, reconciliados fugazmente en la vejez, los próceres figuran en los anales históricos como dos de los promotores del haz de principios liberales que, inaugurándose en 1830, atravesarán el siglo para cristalizar en la construcción de una Argentina moderna hacia las últimas décadas.1
Aunque rivalizaron en torno a la concepción de la nación y discutieron los papeles que les correspondían a las élites y a otros agentes sociales, sus proyectos encajan de manera casi perfecta porque si uno pensó la ley, el otro diseñó la educación del país futuro y ambos crearon, con estas miras, las lenguas que las generaciones posteriores asumieron por preciada herencia: la lengua literaria y violenta del Facundo (1845), en el caso de Sarmiento; la lengua jurídica, neutra y aseverativa, de las Bases (1852) que delineó Alberdi. Los vincula también la vocación militante con que ejercieron el oficio de escribir.
Alberdi se dedicó a instituir un discurso que, imitando los rasgos de la objetividad y la abstracción inherentes a la ley, diseña un sistema jerárquico en cuya cúspide se halla la filosofía, ciencia madre y fundamento del conocimiento y de la acción. El primer ensayo de peso, Fragmento preliminar al estudio del derecho (1837), donde prescribe a la juventud la misión de conquistar la libertad de la razón, define la filosofía como la ciencia de la razón en general mientras sitúa la jurisprudencia, menos abarcadora, en la esfera de la razón jurídica.2
El Fragmento examina el derecho natural, el derecho positivo y la jurisprudencia. El derecho positivo inscribe lo particular en lo universal;3 a la jurisprudencia le compete determinar los casos de transgresión a las leyes y las penas correspondientes. Alberdi pide a sus iguales que adecuen el conocimiento universal a condiciones, tiempos y lugares específicos. Como enseñaba su maestro Montesquieu, el filósofo –que hurga en el espíritu de las leyes– contribuye con su racionalidad al desarrollo de la vida social. La filosofía adquiere valor cuando se articula con la praxis; de modo complementario, el derecho y la política encuentran validez en el aparato teórico de la filosofía.
En este momento de su trayectoria intelectual, la verdad coincide con la razón; de ello se desprende que los enunciados filosóficos son también buenos, morales y justos. El bien absoluto, fundido con la ley moral, sigue los lineamientos del derecho natural. Lo bueno, lo moral y lo justo se revelan aspectos de la relación armónica del hombre con el bien en sí, el bien moral o el bien común. El acuerdo entre bien individual y bien colectivo rige también en el campo del derecho social, constituido por el conjunto de principios y normas que regulan la evolución de una comunidad. Porque el espíritu de justicia es intrínseco a la ley y al legislador, ninguna ley puede atentar contra la razón o contra la libertad. Las argumentaciones ponen de relieve la etapa en la que la filosofía se erige como la esfera adecuada para afianzar un pensamiento utópico que Alberdi compartió con otros miembros de su generación.
De manera paralela a los discursos sobre la nación y los textos programáticos, los letrados cultivaron el género autobiográfico en el que se proponen como modelos para ejercer el poder o como guías para indicar los rumbos de la nación futura. Las relaciones entre los lugares imaginarios –a los que se creían destinados– y los lugares reales determinan las posiciones de locución. Recuerdos de provincia (1850) de Sarmiento, Mi vida privada (1873) y Palabras de un ausente (1874) de Alberdi elaboran el imaginario del patriota, una figura que legitima por su sola inclusión. Y si Sarmiento se siente tentado a colocarse en el centro del campo de batalla, Alberdi permanecerá en un lugar más alto, más allá de las coyunturas porque se concibe legislador e ideólogo y, como tal, dicta los principios que debe seguir la sociedad entera, incluidos los políticos. Sin excepción, la mirada se dirige a investigar las formas jurídicas del estado aún en ciernes.
En Alberdi, la escritura, en sus diferentes textualidades, dibuja el espacio de la razón en el que el sujeto puede enunciar la ley de la nación. La imagen del patriota refuerza la rectitud de la palabra del legislador. La patria opera como mito de origen, un tesoro perdido que hay que recuperar actualizando los postulados de mayo, fecha que representa el punto de partida en la formación de la historia colectiva.4 El modelo es tan poderoso que se lleva consigo como huella indeleble; la patria configura la subjetividad: “Por variadas que hayan sido las fases porque ha pasado mi vida, la forma que ha conservado mi inteligencia durante ella, venía de su primer período, pasado en mi país”.5 El correlato de la ausencia física es la preocupación intelectual constante. Por eso, en la selección de recuerdos, el autobiógrafo consigna, junto con la genealogía familiar, la intimidad del pequeño con los héroes de la independencia: “Yo fui el objeto de las caricias del general Belgrano en mi niñez, y más de una vez jugué con los cañoncitos que servían a los estudios académicos de sus oficiales en el tapiz de su salón de su casa de campo en la Ciudadela”.6 En la educación del futuro patriota se suman, al afecto del guerrero, las ideas revolucionarias saturadas de citas rousseaunianas. Ya desde niño, Juan Bautista escucha las explicaciones que formula su padre sobre el Contrato social; luego, en la adolescencia, su amigo Cané le descubre los placeres amorosos de La nueva Eloísa, así como los métodos educativos del Emilio.
A pesar de la importancia que, para él, conservaba el saber contenido en los libros, el viejo Alberdi sigue fiel a su idea de aferrar la teoría a la realidad; en la autobiografía se pone a resguardo de cualquier posible acusación, subrayando el magisterio de la vida al paso que habla, sin nombrarlo, del exilio permanente:
Todas esas lecturas, como mis estudios preparatorios, no me sirvieron sino para enseñarme a leer en el libro original de la vida real, que es el que más he ojeado, por esta razón sencilla, entre otras, que mis otros libros han estado casi siempre encajonados y guardados durante mi vida, pasada en continuos viajes.7
El exiliado por causa de la libertad, el filósofo práctico, el traductor de las voces de la patria, el legislador que enuncia la ley, el crítico burlón que satiriza los males de la comunidad: estas posiciones, que encastran unas en otras, arman el imaginario del letrado dando preferencia a ciertas posiciones y a determinados tonos. La ley se convierte en dogma racional. Alberdi –como muchos contemporáneos– entroniza por dios a la razón y por profeta al legislador:
Hay siempre una hora dada en que la palabra humana se hace carne. Cuando ha sonado esa hora, el que propone la palabra, orador o escritor, hace la ley. La ley no es suya en ese caso: es la obra de las cosas. Pero ésa es la ley duradera, porque es la verdadera ley.8
El profeta-legislador presta atención a la voz de la ley y la traduce al pueblo; es un mediador eficaz entre la historia inscripta en las cosas y la colectividad. Su agudo oído le permite ocupar la posición que tiene representación literaria en Figarillo, el personaje que firma, en homenaje a Mariano José de Larra, sus artículos de La Moda, y que retorna, con idéntica ironía y un toque mayor de desencanto, como Fígaro en Peregrinación de Luz del Día (1874).
Entre lo absoluto y lo posible
El Diario de la Tarde del 14 de noviembre de 1837 anuncia la aparición de La Moda describiéndola como una gacetita de música, poesía, literatura, modas destinadas a las bellas federales.
La propuesta tiende a reemplazar la costumbre para instalar en su lugar nuevos hábitos que, a su vez, deberán convertirse en costumbre. La estrategia de La Moda consiste en presentar el ataque a la persistencia de la tradición como si se tratara de una corrección benefactora y amena.9
A lo largo de los veintitrés números que se publican entre noviembre de 1837 y abril de 1838 –y sobre todo en los primeros–, las pretensiones de trivialidad y el detalle de frivolidades hecho en tono burlón y ligero intentan esquivar la censura. El número del 16 de diciembre de 1837 incluye “Mi nombre y mi plan”, donde Figarillo explica sus filiaciones con Larra y el mundo español. Entre ironías mordaces y juegos de palabras, el texto identifica lo americano en la copia degradada de lo español:
Si no fuese lo que ha sido ya otro, si no fuese una repetición, una continuación, una rutina de otro, en una palabra, en esta rutinera capital no conseguiría ser leído; porque lo que no es igual a lo que ha sido, esto es, todo lo que no es viejo, no tiene acogida en esta tierra clásica de ...