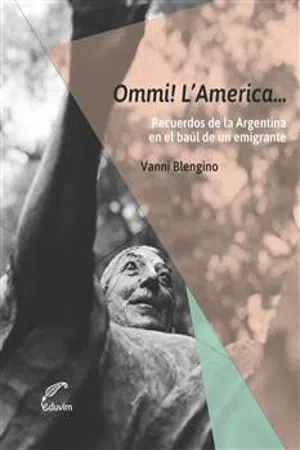Los libros que había traído de Italia eran los que estudiábamos en la escuela secundaria: la Ilíada, la Odisea y la Divina Comedia. La lectura de la Ilíada, en la traducción de Monti, había sido –a pesar de los aburridos resúmenes y de la pesada memorización de algunos cantos– una sorpresa placentera. Algunos estudiantes parecían hinchas de los campeones de Homero como si fueran los ciclistas Coppi o Bartali. Los héroes más amados eran Héctor, Aquiles y Eneas. Eneas era muy cotizado, Ulises gozaba de gran estima, pero no todos le perdonaban el haber sido uno de los principales responsables de la destrucción de Troya. Los héroes troyanos eran populares porque estaban menos protegidos por los dioses más poderosos; eran perdedores y en consecuencia más humanos.
En la pequeña biblioteca de mi pueblo, cerca de la parroquia, solamente se podían encontrar libros edificantes. Algunas lecturas “para mujeres”, con muchas novelas de Delly o de la baronesa Czorny. Mi madre y mi tía eran algunas de sus encarnizadas lectoras, aunque la autora preferida seguía siendo Liala. Yo también leía las novelas de Liala. La mía era una lectura clandestina, puesto que estimulaba mi morbosidad e imaginación erótica; estaba convencido de que eran lecturas tan prohibidas como las del mítico Pitigrilli. En realidad la censura no se limitaba a algunos libros eróticos. Una novela que yo había leído con entusiasmo, Los tres mosqueteros, de Alejandro Dumas, regalo de mi madre que había adquirido en el mercado de libros viejos de via Po en Turín, me había sido secuestrada. “Dejámelo ver”, me había dicho el cura. Cuando le pedí que me devolviese el libro: “No puedo –me dijo–; se encuentra en el Index, no podés leerlo. Tomá éste”. Me dio un libro aburrido y tonto. Desde entonces, si tenía un libro en las manos me alejaba de los curas.
Una revista que había tenido gran éxito entre las mujeres de mi familia y que no ocultaba un explícito contenido erótico había sido Grand Hotel. Los vestidos de las protagonistas –siempre muy hermosas y de formas esculturales, una anticipación de Marilyn Monroe y de Sofia Loren– eran muy adherentes a sus cuerpos, el dibujo con fuertes contrastes exaltaba las formas, los senos, las nalgas. En uno de sus viajes a Turín, mi madre me había comprado un libro de Salgari, haciéndome descubrir un filón literario más adecuado a mis gustos y que más tarde enriquecí con las novelas de Zane Grey sobre la frontera americana.
Sin embargo, un salto cualitativo en la lectura coincidió con la segunda mudanza en tierra argentina, desde el departamento de la calle Terrada, un barrio popular pequeño burgués de la ciudad, a la avenida Entre Ríos, cerca del barrio de Boedo. Un barrio muy amado por los autores de tangos, encuentro de intelectuales de izquierda y que contaba con una tradición de luchas obreras. La nuestra era una pensión que habían comprado mis tíos, a cuya gestión posteriormente se habían asociado mis padres. Una pequeña fracción langarola que se volvía a reconstruir en Buenos Aires. La pensión era un palacete construido por un emigrante italiano que se había enriquecido con una fábrica de zapatos. Una casa lujosa, resultado de un puzle constituido por muchas piezas, cada una de las cuales reproducía aspectos externos e internos de casas diferentes. Un conjunto de elementos aislados de su propio contexto, de nobles moradas admiradas en distintos lugares de Europa o de la Argentina, dispuestos en una arbitraria versión porteña del barroco. En Buenos Aires abundaban casas similares, casas de nuevos ricos que tenían en común aproximaciones imprevisibles de estilos y de materiales.
En los años setenta, durante unas vacaciones en Canosa, Puglia, junto a dos amigos, Rosa y Renzo, en la casa de los padres de Rosa, varios indicios que percibí vagamente me hicieron recordar a Buenos Aires. No lograba descifrar tales reminiscencias: no era el clima ni la gente ni el paisaje. Más tarde me di cuenta: la casa señorial, morada de generaciones de ricos propietarios terratenientes, era la versión noble, original de otra casa que había visto en Buenos Aires, que perteneció a un comerciante de Puglia que había hecho fortuna en América. El inmigrante había construido una casa de dos pisos, modesta en sus dimensiones, cuya amplia entrada disponía de un acceso de piedra para el tránsito de las carrozas, circunstancia improbable en la Buenos Aires de los años treinta, la época en que la casa había sido construida. Tenía además una imponente escalera que llevaba a las habitaciones. La entrada y la escalera eran una copia en escala reducida de la mansión de Canosa.
El dueño del palacete, ahora adaptado a pensión, no disponía de un solo modelo. Seguramente, en su pueblo italiano, no había una morada noble en la que pudiese inspirarse, y su estilo era descaradamente sincrético. Era un ensamblaje de modelos italianos, españoles y franceses. Las habitaciones de la pensión se distribuían en un edificio de tres pisos, construido con gran variedad de materiales caros. En el exterior, nudosas plantas trepadoras de cemento subían hasta alcanzar y superar un balcón cerrado con vidrios multicolores. La escalera de la entrada había sido construida con mármol de Carrara, en las paredes había mosaicos españoles, en una atmósfera de patio andaluz equilibrada por un gran tapiz, con escenas bucólicas de ambientes del siglo xviii, que dominaba la sala central. En el segundo piso, en las paredes, la madera noble sustituía a los mosaicos. A lo largo de la escalera hecha con el mismo material, angelitos también tallados en madera sostenían la baranda. Superada la espaciosa cocina del primer piso, se descendía por una escalera a un jardín con una palmera solitaria de tronco muy alto cuyas hojas grises por el esmog apuntaban amenazantes hacia todas direcciones. No crecían otras plantas alrededor de la palmera, sólo ladrillos y paredes de cemento. La familia ignoraba el jardín. La palmera sola e inmóvil, como fuera del tiempo, era misteriosa, un “trífido”, una planta de novelas de ciencia ficción, y yo la espiaba, en algunas tardes de verano, en la ciudad sumergida en el calor y la humedad, para controlar que no se escapase buscando otras plantas de su misma especie. A la parte que podríamos llamar noble, la de las habitaciones más hermosas del segundo piso, se llegaba a través de la gran escalera de madera. Había otra escalera que llevaba al segundo piso, una escalera caracol interna, a la cual se accedía a través de una puerta semiescondida. De ahí se llegaba al tercer piso, donde, en un pequeño cuarto encima de la escalera, dormía una mucama que se llamaba Soledad. El novio la perseguía con continuos llamados telefónicos. La joven trabajaba en los pisos superiores, por lo cual la persona que le avisaba de la llamada estaba obligada a gritar desde el hueco de la escalera: “¡Soledad! ¡Soledad!”. Una letanía que divertía a los pensionistas: “¡Soledad! ¡Soledad!”, se llamaban unos a otros. Desde el tercer piso se accedía a la terraza y a través de una escalera de hierro se llegaba al punto panorámico. Una torre solitaria desde la cual, a comienzos de siglo, cuando había sido construido el palacete, se podía gozar de la vista del puerto y del río. Posteriormente los grandes edificios de diez, doce, trece pisos, que surgieron a su alrededor, habían humillado la ambiciosa construcción del fabricante de zapatos. El edificio parecía ahora un pigmeo rodeado de gigantes.
También los pensionistas, como los materiales de construcción, tenían diferentes orígenes. Argentinos de las provincias, algunos de Buenos Aires y otros europeos, italianos y españoles la mayoría.
Entre los libros que un amigo le había dejado a mi tío encontré una novela: Humillados y ofendidos, de un ruso, Fédor Dostoievski. La lectura de la novela fue una verdadera revelación. Decidí leer todo lo que había escrito este autor, y mientras tanto descubría otros escritores rusos: Gorki, Chéjov, Tolstoi.
Una noche, mientras leía a Gorki sentado sobre uno de los divanes del salón, un pensionista alto, de buen aspecto, de unos cincuenta años que yo ya había tenido ocasión de notar por su conversación brillante, me pidió hojear mi libro. “¡Ah, Gorki. Muy bien!”. Otro que ironiza sobre mis lecturas, pensé yo. Precisamente en aquellos días el profesor del Corriere degli italiani había liquidado con un cáustico comentario mi incipiente entusiasmo por la filosofía. Sin embargo, este señor parecía realmente interesado. Me hizo algún comentario sobre Gorki y siguió mis respuestas con simpatía. Envalentonado por su actitud, le largué toneladas de palabras que se agitaban dentro de mí como un río subterráneo: juicios sobre la Argentina, la narrativa, la gente que había conocido, los clientes de la pensión, mi historia, la de mi familia, mi nostalgia. Elías, ese era su nombre, escuchaba mis críticas, mis comentarios, mis reflexiones con atención, y de vez en cuando me hacía preguntas precisas que estimulaban aún más mis palabras. Era la primera vez que me descargaba y daba por fin libre curso a mi rencor, a pensamientos reprimidos durante los dos años transcurridos desde mi llegada a la Argentina. Nunca había encontrado a alguien tan dispuesto a escuchar mi desahogo emocional sobre el viejo mundo abandonado, y también sobre el mundo nuevo. Era difícil contener todas aquellas palabras. Finalmente me invitó a la habitación donde vivía con su mujer.
Elías tenía 55 años. Separado de la primera esposa, había reconstruido su vida con una mujer mucho más joven que él. La pensión era una solución provisoria hasta que pudiese encontrar un alojamiento mejor. La diferencia de edad entre él y su mujer le preocupaba pero era también el tema de muchas expresiones irónicas que divertían a Ester, su compañera. Meses más tarde, cuando ya nos habíamos hecho amigos, me dijo: “Me siento aliviado, desde ayer, tengo solamente el doble de años de mi mujer”.
Elías trabajaba de chofer. Consideraba el trabajo como un mal inevitable, un tributo que había que pagar a la sociedad burguesa, pero que era mejor reducirlo al mínimo indispensable para no robar tiempo a las cosas más importantes de la vida: los libros, la música, los amigos, las mujeres. Admiraba las cosas hermosas, pero despreciaba a quien amaba el dinero por el poder que ofrecía. Su anticapitalismo tenía raíces aristocráticas. Los ladrones eran capitalistas “que tenían apuro”. A los capitalistas había que provocarlos con el imperativo de Zola: “¡Devuelvan, devuelvan lo que han robado!”. “Un rico londinense ofrece a una pequeña mendiga un premio si logra individualizar su ojo de vidrio, construido a la perfección, del todo similar al verdadero. La chica no duda, lo identifica inmediatamente. ‘¿Cómo hiciste para reconocerlo? ¡Si es tan perfecto!’ ‘Fue fácil’, contestó la chica, ‘era el ojo más humano’”. Esta historia citada por Oscar Wilde la contaba a menudo Elías. Era también una especie de profanador de la cultura y se divertía escandalizándome con la confesión del hidalgo español que, a punto de morir, confía al cura: “¡Padre, Dante me aburre!”.
Elías contribuía a alimentar mi anticonformismo. Por suerte, su ironía moderaba el exceso de crítica social. No ahorraba flechazos a la izquierda. Temía a los socialistas en el poder: “Tienen hambre atrasada y comen el doble de los otros”. Ni siquiera los anarquistas se salvaban. Se burlaba de un amigo anarquista que se acordaba del amor libre cuando quería hacer el amor con una mujer; en el momento crucial, cuando tenía que vencer las últimas resistencias, la estocada vencedora era: “Ah, ¿ahora te hacés la burguesa?”. La máximas de Elías no siempre eran el fruto de su ingenio. Tenía un repertorio que se enriquecía con la contribución de muchas lecturas y frases de amigos, pero lograba asimilar todo muy bien. Era por lo tanto un ejercicio puramente académico la investigación filológica sobre la originalidad de sus dichos. No tenía escrúpulos en apropiarse de las frases de grandes escritores: “¡En las ideas no existe la propiedad privada!”. En la cultura, en el arte, encontraba una prueba, aunque abstracta y puramente teórica, de sus sueños libertarios. Su biblioteca contaba con unos centenares de volúmenes. Los otros libros los había dejado en la casa de su ex mujer, y también en la casa de los hijos. Algunos, después, los recuperó en su nueva casa. Los libros que se había llevado, los más amados, eran el resultado de una dura selección.
La primera vez Elías no me había dejado la posibilidad de elegir, me obligó a llevarme el libro de un autor para mí desconocido. Se trataba del escritor vasco Pío Baroja, y el título del libro era Juventud, egolatría. No volví a leerlo, pero en ese entonces lo devoré, me causó una viva impresión. Si bien no compartía todas las ideas del autor, me sentía identificado con su actitud crítica hacia la burguesía y hacia el clero español, intolerante con el conformismo y el dogmatismo de cualquier origen. En el individualismo de Baroja, el resentimiento, el idealismo y el moralismo se volvían narrativamente eficaces gracias a una escritura directa, sin rebusques. La arbitrariedad de sus juicios y prejuicios representaba un estímulo para hacer pensar al lector. Yo amaba caminar, y la lectura de las novelas de Pío Baroja era como un paseo imaginario donde descubría Madrid, los países vascos, toda España, París, Londres, en compañía de un hombre que miraba de un modo original al mundo y que lo expresaba rezongando y acusando. Su español era esencial y moderno. Al día siguiente devolví el libro y lo comenté con entusiasmo. Años más tarde me di cuenta de que ese libro era para Elías una especie de test, como quien presenta a un amigo y juzga a los otros a partir de sus reacciones.
Le confesé a Elías que había leído poquísimos libros. Me contestó más o menos con las mismas palabras de Otelo, trabajador del puerto, amigo de mi padre, cuando en Savona le había confesado que no conocía la ópera: “¡Qué suerte que tenés! ¡Cuántas lindas satisfacciones te reserva aún la vida!”. Además de las tres novelas y de algunos volúmenes de las memorias de Baroja, en la biblioteca de Elías estaban las obras completas de Stendhal, Balzac, Anatole France, Jean Jaurés, el teatro de Bernard Shaw, todo Shakespeare, las obras completas de Quevedo en la edición de Espasa Calpe, Cervantes obviamente y los autores españoles de la generación del 98. También los rusos y los autores anarquistas Kropotkin, Malatesta, Max Nettlau. Finalmente, autores modernos como Huxley, Orwell, Koestler, Camus, Kafka, London, Hemingway, Faulkner, Dos Passos, Sinclair Lewis, las obras completas de Freud en la versión española.
Elías, como tantos hombres de izquierda, no sentía gran aprecio por la literatura hispanoamericana del pasado, una actitud muy difundida en aquellos años. En cambio, era muy atento con los escritores jóvenes. Tan sólo a fines de los años cincuenta y sesenta hubo entre los lectores de izquierda un verdadero cambio de ruta y de interés hacia la literatura argentina e hispanoamericana. No faltaban en su biblioteca algunas válidas excepciones: Rubén Darío, y autores menos conocidos entonces como Vargas Vila y también Roberto Arlt, del cual tenía todas las obras, y al que había conocido personalmente. Borges, Eduardo Mallea, Macedonio Fernández, Martínez Estrada y también Sabato. Era un asiduo espectador del Teatro del Pueblo, cuyo fundador y animador había sido Barletta. El teatro de Barletta estaba abierto a toda actividad cultural, no sólo a los hombres de teatro sino también para los jóvenes autores que allí leían sus cuentos o capítulos de sus novelas. Elías había quedado impresionado por un joven escritor que había leído un cuento en el cual “... se habla de pastelitos y de viejitas inofensivas y después termina volviéndose un cuento terrorífico”. El autor de aquel cuento, “Circe”, luego se volvió famoso. Era Julio Cortázar.
Cuando Elías comenzó a trabajar en el Centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía, tuve la ocasión de conocer a autores muy jóvenes. Entre ellos, Germán Rozenmacher, un escritor de talento muerto muy joven, trágicamente. Rozenmacher era el autor de algunos cuentos surrealistas que nosotros leíamos directamente en las copias dactilografiadas. Elías fue una de las primeras personas que descubrió el talento de Germán: “¿Pero quién te creés que sos, Chagall, que hacés volar los gatos por la ventana?”. La referencia a Chagall era pertinente, siendo éste el pintor que Germán más amaba. Judío, de origen ruso, hijo de un rabino, estaba inmerso en esa cultura.
La ciudad estaba llena de escritores, poetas y librerías. Como a tantos jóvenes y viejos a mí me atraían las librerías de la calle Corrientes. En aquellos años Corrientes era el corazón noctámbulo de Buenos Aires, una ciudad con una de las más vivaces vidas nocturnas del mundo. Me atraían en particular las librerías que vendían tanto libros nuevos como usados. Se respiraba un clima humano particular. Las librerías estaban abiertas hasta las dos o las tres de la mañana; algunas toda la noche, como tantos restaurantes y bares de Buenos Aires.
Una librería muy amada por los bibliófilos, frecuentada por los lectores de izquierda, viejos y jóvenes, se encontraba en la calle Corrientes, cerca de la avenida Callao. El patrón era un viejo napolitano con una linda melena blanca, Don Nicola, que recomendaba a los clientes los libros que podrían comprar, en su cocoliche, como un verdulero que ofrece fruta y verdura: “robba bbuena, num ve arrepentite”. El viejo librero me aconsejó Cuerpos y Almas de Van der Meersh, un libro que había tenido mucho éxito.
Yo había leído una novela de Roberto Arlt en la cual el protagonista incendia la librería de un napolitano, Don Gaetano, que el autor describe como un personaje no carente de simpatía humana, pero tacaño y mezquino. La descripción física del librero italiano, la ostentación de avaricia mientras hace las compras en el mercado acompañado por el joven protagonista, Silvio Astier –que lo sigue con una enorme canasta–, las sórdidas peleas con la mujer, son episodios y situaciones que quedan grabadas en la memoria de los lectores de El Juguete rabioso. ¡Cuán grande fue mi estupor cuando supe por Elías que había sido Nicola, que había tenido una relación amistosa con el escritor argentino, quien había inspirado el personaje de Don Gaetano! Nicola no había digerido ese retrato tan poco lisonjero de Arlt y había hecho saber al escritor que si lo encontraba por ahí lo agarraría a patadas. Parece, así me lo había contado Elías, que durante un tiempo, Arlt evitó hacerse ver cerca de la librería de la calle Corrientes.
Nicola había sobrevivido al inventor de Don Gaetano, y en su librería las novelas de Arlt, en edición económica, la única entonces en circulación, se extendían en gran número sobre mesas y estantes. Elías admiraba a Arlt, pero lo consideraba un imitador de Dostoievski. De este último decía: “Ninguno de sus personajes es mediocre. Como ningún hombre lo es, si el que lo analiza es Dostoievski”. La literatura observaba a la realidad con una lupa y todos se volvían posibles héroes de novelas.
También la lectura de Pío Baroja me convencía de que la vida de cada persona merecía ser narrada. De la admiración por la literatura y el arte a la devoción por los artistas, escritores, pintores y músicos, el paso era breve. Había en Elías no sólo la convicción de que un buen escritor, un músico, un pintor eran excelentes personas, sino también la de que la cultura volvía a la gente mejor. Temo que entre las varias utopías proletarias esta última fuese la más arriesgada.
La interferencia continua de la literatura en la realidad como forma de vida era muy difundida en la Buenos Aires poblada de intelectuales anarquistas, trotskistas, individualistas, desadaptados, y más tarde, psicoanalizados. Un mundo marginal que se autoalimentaba con sus propios ideales, en una sociedad en la que había una fuerte divergencia entre cultura y realidad política, entre la cultura y la misma sociedad en su materialidad productiva. Predominaba una visión sublimada de la literatura, en cuanto se le atribuía una raigambre en la realidad veleidosa y utópica. Un entusiasmo por la cultura que revelaba la actitud de los que venían de sectores marginales a la cultura. El resultado paradójico era una concepción elitista que tenía muchos puntos en común con la visión aristocratizante de la alta burguesía o de la oligarquía.
Cuando nuestra relación de amistad se volvió más sólida, con inevitables derivaciones edípicas, Elías me presentó a algunos de sus amigos. La definición de anarquista tenía muchos matices, muchas interpretaciones como muchos eran los individuos que se definían así. Como los personajes de Dostoievski y Arlt, en aquel grupo de sobrevivientes cada uno encarnaba un discurso que era el resultado de la propia visión empírica del mundo. Pero un r...