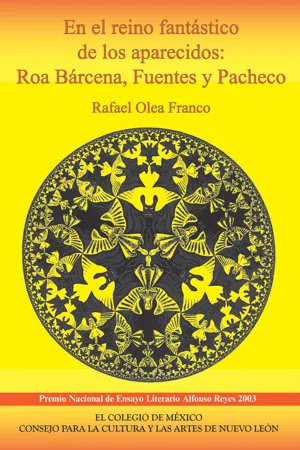LA LEYENDA DE LA CALLE DE OLMEDO: DE ROA BÁRCENA A VALLE-ARIZPE
En una de sus difundidas “Revistas literarias”, Ignacio Manuel Altamirano afirmó con entusiasmo que México ofrecía al literato una riqueza semejante a aquélla de la que disponían el agricultor y el industrial, luego de lo cual proponía rescatar para nuestra cultura tanto el pasado prehispánico como el colonial: “La historia antigua de México es una mina inagotable […] Pero estos tesoros a nadie deben enriquecer más que a los historiadores mexicanos. El extranjero charlatán desnaturaliza los sucesos del pueblo azteca en ridículas leyendas, que se leen, sin embargo, con avidez en Europa. Los tres siglos de la dominación española son un manantial de leyendas poéticas y magníficas”. De hecho, gran parte de lo que él denominó bajo el concepto de “literatura nacional” se desarrolló acudiendo al inmenso acervo disponible en las leyendas acumuladas durante siglos por la cultura mexicana, pues, como afirma una estudiosa:
Toda ciudad mexicana tiene ciclos de “tradiciones y leyendas” hechas por anticuarios, escritores profesionales y aficionados. El impulso de hacer recreaciones legendarias se manifiesta desde temprano en el México independiente marcado por el romanticismo en tanto revolución espiritual que quería abrir paso a la completa revelación del alma nacional […] se sentía la necesidad de ir encontrando los signos personales de la colonia recién liberada.
En efecto, en la propuesta de Altamirano es discernible la influencia del nacionalismo romántico europeo, sobre todo en cuanto al segundo elemento de esta corriente, que según Herder contenía tres aspectos básicos: en primer lugar, la creencia de que en toda nación hay un grupo originario (Volk) que constituye lo más genuino y auténtico de la sociedad; en segundo lugar, la idea de que este grupo posee una fuerza espiritual colectiva (Volkgeist) que provee ideales, es decir, que conforma el alma nacional; por último, el convencimiento de que ese grupo, inspirado en el alma nacional, tiene una misión cultural a desempeñar (Kulturauftrag). De acuerdo con el segundo punto, las leyendas serían una de las expresiones más importantes del alma de un pueblo, cuya identidad nacional estaría representada en ellas y se forjaría mediante ellas; no es casual que Altamirano preconizara el ejercicio de las leyendas cuando en 1868 empezó a publicar sus revistas literarias, pues la derrota y fusilamiento de Maximiliano el año previo hacían más acuciante la necesidad de (re)fundar la nación. Pero como la palabra “leyenda” puede designar un difuso cúmulo de textos, conviene que, antes de entrar en el análisis literario de mi corpus, reflexione brevemente sobre sus probables acepciones.
En primer lugar, hay que decir que, en la era moderna, el término leyenda no designa un relato con función didáctica basado en una vida ejemplar, como sí sucedía en el Medioevo. Históricamente, en la cultura en lengua española la palabra proliferó a inicios del siglo XIX, cuando se usó para referir a diversas prácticas de escritura breve derivadas del romanticismo; la revalorización del pasado y de la literatura popular de esta corriente incitó a los autores a acudir a narraciones de origen popular acumuladas en la tradición, transmitidas sobre todo por vía oral (de padres a hijos), pero también por escrito; este último rasgo explica por qué el registro verbal de las leyendas puede variar tanto, desde un marcado tono oral y popular, hasta otro adscrito a la cultura letrada.
En cuanto a su forma concreta, en España la leyenda encontró primero su mejor molde expresivo en la difundida versificación del romance tradicional; de ahí la abundancia de asuntos legendarios en verso, como sucede con Zorrilla y el Duque de Rivas (y más tarde en México con Riva Palacio y Peza). Hacia fines de la década de 1850, con Bécquer la leyenda alcanzó un gran nivel estético, así como su prosificación absoluta. En los textos becquerianos se empieza a percibir un rasgo adicional en el ya de por sí vago sentido de la palabra “tradición”, pues de aludir en principio a todos aquellos temas acumulados oralmente en la cultura de generación en generación, ahora puede presentarse también ligada a la escritura, e incluso como equivalente directo de “leyenda”: “El término tradición aparece también en Bécquer en casos en que no se trata de asuntos transmitidos oralmente […] «Maese Pérez, el organista» se presenta como leyenda y en el texto se la llama tradición”. Así pues, “tradición” acaba por referir tanto al proceso de transmisión y de acumulación de los hechos culturales, como a una forma literaria equivalente a “leyenda”; esta confluencia entre “tradición” y “leyenda”, que por cierto no se produce en otras lenguas (donde la primera palabra sólo alude a su significado primigenio), propicia la creación de la frase bimembre “tradiciones y leyendas”, usada a ambas orillas del Atlántico para designar el disímil conjunto de relatos en verso o en prosa provenientes de motivos propios del acervo popular de una cultura; desde esta perspectiva, un rasgo constitutivo de las “tradiciones y leyendas” es que siempre parten (o fingen partir) de un referente literario preexistente, ya sea oral o escrito. Veremos después, con el ejemplo de uno de los textos analizados, cómo los motivos de algunas leyendas son depurados en el cuento moderno.
Un elemento fundamental de muchas leyendas es su origen histórico, o sea su supuesta base en sucesos verídicos lejanos en el tiempo, con frecuencia asociados a una figura central o protagónica, desde un personaje hasta una calle, de los cuales suelen tomar su nombre. De este modo, la leyenda se ubica en un camino intermedio entre lo histórico y lo ficticio.
De los breves rasgos descritos hasta aquí, podrá deducirse que es muy difícil hablar de la leyenda como un género perfectamente acotado (sería más bien un género “difuso”), con diferencias claras respecto de otras formas breves de escritura. A modo de probable síntesis y no de conclusión, quizá pueda destacarse que sus rasgos más importantes son su carácter narrativo, su estructura breve e híbrida (verso o prosa), su origen tradicional (oral o escrito) y su ubicación entre lo histórico y lo ficticio.
Ahora bien, como he dicho, el concepto “leyenda” alude a formas literarias generadas por el romanticismo vigente en las culturas en lengua española del siglo XIX. Según dije, el cultivo de las leyendas partió de la optimista convicción de que en ellas residía el alma nacional de un pueblo o nación; por ello se planteó como una tarea imprescindible su rescate de la memoria cultural y colectiva, así como su fijación por medio de la letra; el proceso no es estático, sino que opera en dos sentidos: si, por un lado, la preexistencia de leyendas rescatables del acervo cultural demostraría que un pueblo posee un alma nacional, por el otro esas mismas leyendas contribuyen a forjar la creencia en el alma nacional. (Y, por cierto, puesto que cada comunidad se esfuerza siempre en crear una colección de “tradiciones y leyendas”, quizá no estemos tan alejados de las concepciones decimonónicas como nos gusta creer.) A la intención cultural reivindicativa implícita en las leyendas, se suma, claro está, el propósito estético que debe regir la construcción (y lectura) del texto, aspecto del cual fueron muy conscientes los creadores de leyendas.
En cuanto a la cultura decimonónica mexicana, José María Roa Bárcena (1827-1908) fue uno de los escritores que más recurrió a ese legado para paulatinamente transformarlo; por ello deseo reflexionar aquí sobre las implicaciones literarias e ideológicas del periplo que llevó al escritor de la leyenda al relato fantástico.
Destaca, en primer lugar, su miscelánea obra Leyendas mexicanas, cuentos y baladas del norte de Europa (1862), donde afirma
que para imprimir color local a una literatura “no queda más arbitrio que recurrir a la historia y a las tradiciones especiales de cada país”. Con base en esta idea, el autor renuncia tácitamente a seguir otras vertientes legendarias que él había practicado (como la bíblica, presente en su leyenda “Ithamar”, de 1848), por lo que en la parte central de su libro de 1862 retoma sobre todo argumentos de origen prehispánico y sólo un episodio colonial (conjunto al que añade algunas traducciones del rico archivo europeo de cuentos y baladas, así como una exigua sección con cortas composiciones poéticas). En el prólogo, él mismo ofrece una imagen bastante certera de lo que se propuso hacer en sus “leyendas aztecas”, como las denomina:
Mi leyenda de “Xóchitl” da idea de la destrucción de la monarquía tolteca, que precedió a las demás establecidas en el Anáhuac. Después de consignar las tradiciones relativas a la emigración, el viaje, la llegada, esclavitud y emancipación de los aztecas y a la fundación de México, trazo algunas de sus costumbres domésticas y sociales en el “Casamiento de Nezahualcóyotl”; paso a describir en “La princesa Papantzin” los presagios de la venida de los europeos y los primeros síntomas del gran cambio efectuado con la conquista española […]
De forma paralela a estos loables propósitos nacionalistas, Roa Bárcena intentó una empresa imposible: la conciliación del mundo prehispánico con el del cristianismo, para lo cual planteó una continuidad más que una ruptura entre estas dos realidades opuestas. En “La princesa Papantzin”, cuya trama presagia la llegada de los españoles, la bondadosa joven del título, hermana del rey Moctezuma, es resucitada por designio divino con el único fin de que transmita a los suyos la buena nueva de la fe cristiana (la leyenda llama a Papantzin “apóstol primero de Cristo” en América); inmovilizado por e...