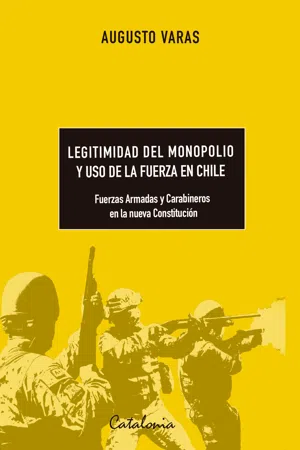El monopolio de la fuerza por los militares y su uso en política tiene una larga historia. Su abstención política o no deliberación ha sido un inestable y nunca bien alcanzado proceso. Las razones que explican esta situación dicen relación con la importancia que la institución militar tuvo en la formación de la nación, las influencias externas que operaron sobre ella y la forma como los actores políticos se relacionaron con los institutos armados. Este conjunto de factores modeló las aproximaciones castrenses a la política las que se expresaron bajo la forma de doctrinas o ideologías anti o no democráticas, consolidándose en diversos períodos como cultura estratégica.
Para desbrozar esta compleja y multifactorial relación estableceremos las dimensiones teóricas –poder y fuerza- que vinculan la institución militar y la política, así como el papel que estas jugaron en los diversos períodos.
Estos son: de la Independencia a la llegada de la misión alemana, período en el cual la doctrina castrense o cultura estratégica termina formulada en la práctica como un nacionalismo independentista; de la profesionalización alemana a fines del siglo XIX al retiro a los cuarteles en la década de 1930, y la autonomía integracionista que inspiró a las Fuerzas Armadas en ese período; de la vuelta a los cuarteles a los años sesenta del siglo XX, época de la profesionalización segregada, cuando la inorgánica respuesta gubernamental a las necesidades castrenses constituyó la excepcionalidad como norma de funcionamiento en su relación con el Estado y las Fuerzas Armadas adoptaron un nuevo perfil institucional producto de la Guerra Fría y la cooperación militar estadounidense; la repolitización de las Fuerzas Armadas a fines de los años sesenta e inicios de la Unidad Popular, facilitada por la doctrina de la seguridad nacional, álgido período de confrontación política que finalizó con el golpe militar; la dictadura militar y el particular rol de las instituciones armadas como soporte de ese gobierno; y finalizaremos con los desarrollos observados en los últimos 26 años de gobiernos democráticos, destacando los orígenes de la visión castrense que se desarrolla autónomamente a partir del 2000, el profesionalismo corporativo.
I. La institución militar en Chile, aproximación teórica e histórica
Una primera aproximación a la relación militares y política pasa necesariamente por establecer la vinculación teórica e histórica entre ambos.
1. Militares y política
Reconociendo como acertada la afirmación de León Trotsky, “todo Estado está fundado en la violencia”, Max Weber define al Estado moderno como una asociación de dominación que monopoliza legítimamente la violencia física en un territorio. Y entiende por política la aspiración a participar o influir en la distribución del poder dentro de ese Estado (Weber, 2008:76-77). A estas definiciones Norberto Bobbio agrega que el carácter específico del poder político no es solo el monopolio de la fuerza sino su uso como extrema ratio (Bobbio, 1981:3), convirtiendo así la relación entre poder, política y fuerza en una estrecha e interconectada tríada.
En los dos siglos de vida independiente las Fuerzas Armadas chilenas se han encontrado desempeñando –simultánea o sucesivamente- tres tipos contradictorios de roles al interior de esta multifacética unidad insertándose, deliberadamente o no, en la política nacional.
El primero fue como brazo armado del poder soberano del Estado, tarea realizada fundamentalmente en la fase de independencia nacional y las guerras con los vecinos del norte. El segundo, como actores políticos institucionales cuyo objetivo buscaba modificar la estructura socio-económica del país a partir de sus propios proyectos corporativos. Y el tercero, como aliados políticos de grupos de poder civil –el control civil subjetivo de Samuel Huntington (2000)-, desempeñando tareas policiales y represivas en oprobiosas dictaduras. Estas en última instancia se explicarían, según Amos Perlmutter (2013:3), por “la debilidad político-estructural e institucional de regímenes y estados [y su] indicador más conspicuo […] la ilegitimidad del régimen e incapacidad para asegurar apoyo político a través de canales políticos”. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no han desempeñado roles políticos a permanencia dada la acelerada descomposición institucional asociada a ello lo que conspira contra su razón profesional última, tal es la defensa militar del país.
Estos tres roles se explican a partir de la demanda estatal de afirmación soberana, de sus alianzas y captura política, así como de sus propias doctrinas e ideologías como veremos más adelante. De esta forma, la razón de Estado, la justificación política o la razón institucional legitimaron, o intentaron legitimar, el uso de la fuerza en la vida nacional. Esa expansión de roles más allá de su función profesional esencial ha estado necesariamente asociada a doctrinas que han intentado darle sustento ideológico. El mayor problema de las Fuerzas Armadas en su desarrollo histórico se refleja en las dificultades que estas han observado para encontrar una plena coherencia entre el desempeño específico de esos roles y una doctrina que las legitime socialmente.
Su carácter de “institución total” (reguladora del ciclo diario y de vida del individuo (Janowitz, 1988), monopolizadora por parte del Estado del uso de la fuerza y única profesión que por definición debe arriesgar la vida de sus miembros en el desempeño de su tarea, hace que la adhesión de sus miembros a valores compartidos (doctrinas e ideologías) juegue un papel fundamental en la cohesión y desempeño institucional. En consecuencia, la coherencia entre roles y doctrina será determinante para posibilitar o dificultar su desarrollo profesional.
Así, los papeles históricamente desempeñados por las instituciones castrenses han dado lugar a diferentes paradigmas conceptuales, tales son el nacionalismo independentista, la autonomía integracionista, la profesionalización segregada, la seguridad nacional y, en el período post dictatorial, el profesionalismo corporativo. Estos cinco paradigmas se fueron sobreponiendo unos a otros como capas tectónicas en un proceso en el que las siguientes integraron las anteriores bajo su propia especificidad institucional. En este proceso, como veremos más adelante, brilló por su ausencia la conducción y liderazgo doctrinario de las autoridades civiles del Estado democrático sobre las Fuerzas Armadas.
Desde este punto de vista, una mirada larga al desarrollo histórico de las Fuerzas Armadas en el país permite verlas basculando –en torno a un eje de gradual y creciente modernización profesionalizante- ya sea hacia la intervención política o bien desplazándose a una posición de aislamiento corporativo. Tal como lo señalaba Weber (1964:886), “la comunidad guerrera puede suponer una socialización completamente autónoma y cerrada para el exterior, o puede –como ocurre generalmente- estar incorporada a una asociación política como parte integrante de su organización”. En nuestro caso las instituciones armadas se desarrollaron conflictivamente entre ambos carriles.
Esta inestabilidad institucional se explica por la tensión entre fuerzas centrífugas que las han empujado a desempeñar roles políticos, sociales y económicos más allá de sus tareas profesionales y fuerzas centrípetas que las contienen y consignan a su rol institucional. Entre estas últimas se encuentra el permanente y acelerado desarrollo tecnológico y su aplicación militar, las modernas doctrinas del uso de la fuerza y los ejemplos internacionales al respecto. Por su parte, la expansión de roles ha dificultado una estable coherencia institucional dada por una doctrina profesional que fundamente su accionar y un marco institucional que lo posibilite y ordene.
Antes de analizar el proceso a través del cual se han observado estas tensiones identificaremos el lugar que ocuparon las instituciones armadas en la formación de la nación.
2. Chile, empresa militar
Desde la Conquista Chile fue una empresa militar. Esto ha tenido consecuencias políticas, económicas y sociales. Max Weber reconocía este hecho cuando afirmaba que “cuando la asociación política surgida de la guerra y la disposición belicosa conservan por largo tiempo su carácter militar, el ejército adquiere una poderosa influencia sobre la decisión de las contiendas entre sus componentes, e influye también en el desarrollo ulterior del derecho” (Weber, 1964:528).
Efectivamente, el temprano reconocimiento por la Corona de la incapacidad de esta colonia de defenderse de las incursiones indígenas y de la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes llevó a la creación de “un ejército estatal enteramente pagado con fondos públicos y a la usanza ya largo tiempo impuesta en Europa” (Jara, 1981:114). El Ejército ocupó un lugar central en este proceso, logrando, a raíz del denominado “Desastre de Curalaba” (1598), ser financiado por el Nuevo Real Situado que permitió la creación en 1606 de un “ejército estatal y permanente” (Jara, 1981:132). Esta situación permaneció en todo el período colonial. A comienzos de 1800 se le sumó la necesidad de construir fortalezas para proteger los territorios del sur ante posibles incursiones inglesas (Ossa, 2010).
La naturaleza fuertemente militarizada de la colonización tuvo efectos económicos, sociales y políticos. Económicamente se desarrollaron incipientes industrias para el abastecimiento de las tropas: estancias para el cultivo de trigo; caminos para su transporte; obrajes para el aprovisionamiento de ropas y frazadas; fabricación de calzado y sillas de montar; jarcias para cuerdas, molinos; y hospitales (Jara, 1981; Ramírez, 1967). Incluso la ingeniería militar se vinculó a la guerra de Arauco y a la amenaza de flotas enemigas en el Pacífico.
En este contexto el prestigio social y poder político de las elites estuvo tempranamente asociado a su participación en el Ejército o en las milicias, amparados por un fuero similar al del estamento eclesiástico (Arancibia, 2007:59). De acuerdo a Juan Luis Ossa, gracias a la frecuente compra de grados más de dos tercios de sus oficiales eran miembros de una particular “nobleza” local (Ossa, 2010). Así se creó un grupo social privilegiado alejado de la población civil cuyos privilegios militares socavaron el prestigio de las autoridades civiles debilitando de paso el prestigio del poder real (Fischer, 1999). Clase, prestigio y poder se fundieron así al interior de las instituciones castrenses.
El carácter militar de la colonia también tuvo efectos culturales en la medida que el Estado y su monopolio de la fuerza habría coadyuvado a generar el sentido de nacionalidad chilena. Según Mario Góngora y otros autores, “la nacionalidad chilena ha sido formada por un Estado que ha antecedido a ella” lo que habría provocado “a lo largo del siglo XIX, el salto cualitativo del regionalismo a la conciencia nacional” (Góngora, 1981:12). Se podría decir que Estado y nación se fueron desarrollando simultáneamente a través de recíprocas influencias, proceso en el cual el Ejército consolidó su rol de pivote en la construcción estatal y las guerras hicieron lo propio con el sentimiento de lo nacional.
Esta característica del caso chileno ha llevado a autores militares apologéticamente a exagerar el rol político de las Fuerzas Armadas, afirmando que el Estado de Chile “fue un Estado Militar propiamente tal sin solución de continuidad desde Valdivia a Marcó del Pont; lo que va desde 1810 hasta la Patria Vieja y durante la Nueva, prácticamente hasta los dos primeros decenios memorables de Prieto y Bulnes, sin considerar el hecho bien sugestivo de que el Presidente civil don Manuel Montt haya gobernado sus 10 años bajo estado de sitio” (Molina, 1989:20). De la misma forma, se ha observado que en “un análisis de la recopilación de Constituciones, Presidentes Juntas de Gobierno, Senadores, Diputados y Ministros de Estado de Chile desde el siglo XIX y XX, encontramos los nombres de 21 militares en el poder ejecutivo y 85 en calidad de Ministros de Estado, lo que deja de ser sintomático de la participación actividades políticas hasta 1973 que muestra como en el siglo XIX existió una marcada influencia y presencia en labores políticas, la que decae cuantitativamente en el siglo XX” (Aldunate, 1993:310).
Contrastan con esta visión las normas que regularon la subordinación de las Fuerzas Armadas al Estado. Como veremos más adelante, desde muy temprano, y a pesar de su uso por facciones políticas en pugna, se aspiraba a que la fuerza militar estuviera subordinada al poder político legítimo. La Constitución de 1823 en su Artículo 226 indicaba que “la fuerza pública es obediente; ningún cuerpo armado puede deliberar”, lo que se repite en la Constitución de 1833, la que en su Artículo 157 reitera, “la fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar”.
II. ¿Cómo llegan las Fuerzas Armadas al día de hoy?
El rol histórico de las Fuerzas Armadas, y del Ejército en particular, ha sido diverso, su legitimidad muchas veces cuestionada y su profesionalización periódicamente discontinuada.
Como señalamos anteriormente, en más de dos siglos las Fuerzas Armadas se han vinculado a la vida política nacional a través de variadas experiencias, desempeñando diversos roles y ostentando diferentes paradigmas conceptuales. La falta de coherencia entre estos elementos ha generado fuertes tensiones institucionales las que se pueden observar en los cinco períodos que analizaremos a continuación.
1. De la Independencia a la profesionalización alemana. Nacionalismo independentista
El primer período, pre-moderno, no profesional o proto profesional como lo califica Carlos Maldonado (2005:80), se caracteriza por un Ejército integrado por ciudadanos/soldados y milicias, que reclutados forzosamente o no, tenían poco o nada de profesionales (Fernández, 2004).
Las demandas de la gesta independentista exigieron el enrolamiento de todos los ciudadanos. Así, el 29 de octubre de 1811 la Junta Gubernativa difundió un bando de enrolamiento que establecía el reclutamiento de los mayores de dieciséis a sesenta años (Hernández, 1984; Ortiz, 2004). De esta forma, los integrantes de esas primeras Fuerzas Armadas, descontado el cuerpo de oficiales, fueron individuos de la “plebe o bajo pueblo, peones, jornaleros o gañanes, artesanos e improvisados comerciantes que obtenían su alimento trabajando la tierra, pastoreando los animales, descubriendo vetas de minerales o recolectando en montes” (León, 2011:344). Tal variedad incluía al Batallón de Infantes de la Patria, milicia compuesta por población afro-mestiza libre de la ciudad de Santiago (Contreras, 2011).
Por otro lado, el desarrollo del Ejército desde la Independencia hasta 1885 estuvo marcado por la ambivalencia y contradicción entre sus roles estatales en el desarrollo del Estado-nación y su doctrina en defensa de la soberanía y, al mismo tiempo, su uso faccioso por grupos políticos tal como sucedió en las revoluciones de 1829, 1851, 1859 y la Guerra Civil de 1891 (Maldonado, 2005). A este uso político de la fuerza militar se le sumó la existencia de una permanente deliberación en los cuarteles. Al respecto Maldonado informa de 16 motines militares entre 1825-1829 y de un número igual de subversiones entre 1831-1837, situaciones vinculadas en muchos casos al no pago de salarios, pero que refleja el bajo nivel de profesionalización de su contingente (Maldonado, 2005) el que se irá mejorando gradualmente.
Con todo, esa primitiva institución militar en lento y gradual proceso de profesionalización fue capaz de llevar a cabo acciones de fuerza estatal como la Independencia (1813-1818), la Expedición Libertadora del Perú 1820, la Guerra a Muerte (1819-1832), la conquista de Chiloé (1820-1826), la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), la guerra con España (1866), la Guerra del Pacífico (1879-1883) y la ocupación con características de genocidio de la Araucanía (1861-1883) (Van Dijk, 2003).
Las innovaciones tácticas que provocaron el desarrollo de la artillería e ingeniería militar transformaron lentamente a los militares en profesionales, especialistas en el arte de la guerra (Arancibia, 2007).
La paulatina profesionalización castrense, débil en comparación con los ejércitos europeos, fue apoyada por los diversos gobiernos de la época: apertura de la Academia Militar (1817-1819 ), futura Escuela Militar; creación de una maestranza para la reparación del material (Molina, 1989); formación del Estado Mayor General del Ejército (1820) y del Cuerpo de Policía (1830) separando las funciones militares de las castrenses; y apertura de la Escuela de Sargentos y Cabos (1845). Todas estas medidas, apoyadas principalmente por misiones galas cuya influencia decayó con la derrota francesa en la guerra franco-prusiana (1870), fueron creando las condiciones para un salto profesionalizante hacia fines de siglo.
Con todo, en este período las Fuerzas Armadas lograron una relativa coherencia entre sus funciones estatales de soberanía nacional y su autoconcepción asentada en la imagen de brazo armado de la proyección de poder del Estado. Este nacionalismo independentista queda ilustrado en palabras del general Manuel Baquedano cuando en 1890, en un homenaje en su honor valoraba los triunfos militares, el papel que en ellos jugaron sus soldados-ciudadanos, la estabilidad de las instituciones republicanas y el Estado de derecho, todo ello integrado en un imaginario que conectaba ...