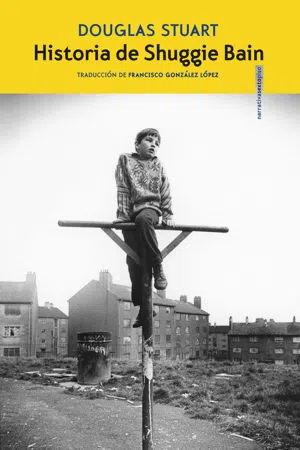![]()
1982
PITHEAD
![]()
OCHO
Cuando se abrieron las puertas negras de la furgoneta Albion, la gente estaba ya en mitad de la calle observándolos con total descaro. En las manos tenían paños de cocina húmedos y ropa a medio planchar, ni siquiera se habían molestado en soltar las cosas antes de salir a la calle. Las familias se acomodaron en los escalones de entrada a sus casas como si estuviesen viendo la tele. Una tribu de mugrientos chavales guiada por un chico sin pantalones cruzó la polvorienta calle y se dispuso en semicírculo alrededor de Agnes. Ella saludó educadamente a los niños, que no le quitaban ojo y tenían la boca manchada de alguna salsa roja de la cena.
Las viviendas de los mineros estaban apiñadas una al lado de la otra, tan solo las separaba una pequeña verja y una delgada franja de césped. Las casas situadas frente a la de Agnes tenían las puertas abiertas de par en par; las mujeres estaban allí, mirando, con media docena de niños correteando en cada una, todos con la misma cara. Era como la foto que Wullie le había enseñado una vez de la abuela Campbell con su familia irlandesa. Agnes, antes de entrar en la casa, sonrió a través de la verja y saludó con la mano, las lentejuelas de las mangas centelleando bajo la luz.
–Hola –saludó educadamente a la congregación.
–¿Os estáis mudando? –dijo la mujer de la casa de al lado. De sus raíces oscuras brotaba una permanente rubia. Parecía que llevaba una peluca infantil.
–Sí.
–¿Todos los que habéis aquí? –preguntó la mujer.
–Sí. Todos los que estamos aquí –corrigió Agnes–. Mi familia y yo. –Se presentó, y extendió la mano.
La mujer se rascó las raíces. Agnes estaba preguntándose si la señora solo sabía construir oraciones interrogativas cuando esta enunció:
–Yo soy Bridie Donnelly. Llevo veintinueve años viviendo arriba. Y en todo este tiempo han pasado quince vecinos distintos por la casa de abajo.
Agnes sintió los ojos de todos los Donnelly sobre ella. Una chica flacucha de ojos oscuros y redondos apareció con una bandeja llena de tazas de té, cada una distinta. Todo el mundo cogió una. Empezaron a darles sorbos sin apartar la mirada de Agnes.
Bridie señaló con la cabeza por encima de la verja.
–Esa de allí es Noreen Donnelly, mi prima. Pero no de sangre, ya me entiendes. –Una mujer gris enrolló la lengua y asintió de forma abrupta. Bridie Donnelly siguió diciendo–: Y esa es Jinty McClinchy. Mi prima. Ella sí es de sangre.
En la casa contigua a la de Noreen, una mujer del tamaño de una niña le dio una larga calada a un cigarro. Sus ojos se estrecharon por el humo; efectivamente, se parecía a Bridie pero con un pañuelo en la cabeza. Todos se parecían a Bridie, hasta los chicos, solo que no eran tan masculinos como ella.
Por el rabillo del ojo, Agnes percibió a otra mujer cruzando la polvorienta calle. La señora se detuvo y, tras decirle algo al semicírculo de niños harapientos, asintió con la cabeza, como si le hubiesen dado una mala noticia. Después se dirigió al hogar de los nuevos inquilinos, atravesó la verja y se acercó a la entrada. Agnes no tenía escapatoria. Detrás de ella, Leek salió malhumorado de la casa en busca del siguiente bulto.
–¿Ese es tu marido? –preguntó la recién llegada sin presentarse siquiera. Tenía la cara tan tirante que parecía un cráneo de cuero. Sus ojos formaban profundas cavidades, tenía el pelo castaño, brillante, pero le raleaba, como el pelaje de un gato sin cepillar. Los pantalones que llevaba estaban dados de sí y tenía los bajos remetidos en unas pantuflas de hombre.
Agnes se quedó sin palabras ante lo absurdo de la pregunta. Había veintitantos años de diferencia entre ella y Leek.
–No. Ese es mi hijo, el mediano. En primavera cumple dieciséis años.
–¡Ah! En primavera. –La mujer consideró esto durante un instante y luego apuntó con su afilado dedo hacia la furgoneta–. ¿Ese es tu marido?
Agnes miró al hombre, que estaba batallando con un viejo televisor que ella había intentado envolver por discreción en una sábana.
–No, es el amigo de un amigo, nos está echando una mano.
La mujer se quedó pensando. Se succionó los demacrados carrillos. Agnes hizo un gesto de despedida y se dio media vuelta.
–¿Qué es lo que llevas en las mangas? –preguntó la delgada mujer.
Agnes miró hacia abajo y se envolvió a sí misma en sus sedosos brazos, como si estuviese acunando a un gatito. Los diamantes falsos se agitaron.
–Nada, unos abalorios.
Shona Donnelly, la chica del té, exhaló lentamente y dijo:
–¡Oh! Señora, creo que son una maravi…
–Bueno, entonces, ¿quién es tu marido? –interrumpió la mujer delgada.
La puerta principal se abrió de nuevo y apareció Shuggie. Sin mirar a las mujeres, se giró hacia su madre y puso los brazos en jarra; después adelantó un pie y dijo con una claridad inaudita hasta ese momento para Agnes:
–Tenemos que hablar. No creo que yo pueda vivir aquí, la verdad. Huele a repollo y a pilas gastadas. Francamente, lo veo imposible.
Todos los allí presentes se observaron atónitos. Como una docena de rostros mirándose en el espejo tratando de encontrar sus semejanzas.
–Bueno, bueno, bueno. ¡Pero si se ha mudado a nuestro barrio el mismísimo Liberace! –pregonó una de las mujeres.
Las señoras y los niños prorrumpieron al unísono en risas estridentes y toses carrasposas.
–¡Vaya, espero que el piano os quepa en el salón!
–En fin, un placer haberlas conocido –dijo Agnes con una mueca difusa. Se subió a Shuggie a la cadera y se dio media vuelta.
–Anda, no seas así. Para nosotras también es un placer, cariño –resolló Bridie; la dureza de sus ojos se había atenuado tras el griterío de antes–. Aquí todas somos como familia. Es que no estamos acostumbradas a ver caras nuevas.
La mujer calavera dio un paso en dirección a Agnes.
–Sí, bueno. Nos llevaremos divinamente. –Se hurgó los dientes con la lengua como si tuviese un trozo de carne enganchado–. Eso sí, tú ponte todos los abalorios que quieras, pero a nuestros maridos ni te acerques.
El resto de la tarde, Shuggie estuvo recorriendo el perímetro de la nueva casa mientras los hombres terminaban de descargar la furgoneta. Mujeres con mallas ajustadas acercaron sillas de cocina a las ventanas y se quedaron observando, inexpresivas, cómo sacaban una caja tras otra. Empezaron a saludar al niño con pomposos ademanes, quitándose sombreros imaginarios, desternillándose de ...