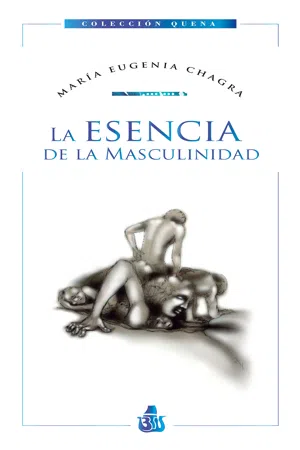![]()
Ellos y sus madres
¿Alguien duda de que el fantasma primordial, el que marca el inicio de nuestro difícil transitar por los avatares de esta vida, es la imprescindible madre de cada cual?
Madre que, sin dudas, crecerá en entrega, devoción, dedicación, si es que su vástago lleva por signo el elemento esencial de poder…
«la masculinidad».
![]()
Esto me lo contó mi prima Magdalena, que tiene cierta fama de trastornada, en la intimidad de su cocina, en un susurro, como si temiera que alguien fuera a escucharnos.
No sé muy bien
si solo yo lo vi o algunos pocos o todos, la cuestión es que no me animé nunca a preguntarlo, me precedía esa fama de algo extraña y no tenía intención de aumentar las dudas acerca de mi persona.
Mas, lo cierto es que jamás había observado algo igual, ni siquiera había leído al respecto, ni escuchado comentarios. Qué sería. De qué se trataba. No podía explicarlo. Un fenómeno sobrenatural, un producto de la estática, la presencia de fuerzas angélicas, la combinación de los rayos de luz que entraban por la ventana, con las gotitas de humedad de esa tarde caliente. Vaya a saber.
El asunto es que no me atreví a comentar, tampoco a moverme, por miedo a que todo se consumiera como un chispazo. En realidad yo estaba extática y muda, más bien parecía una tonta de mirada torpe. A mi alrededor parloteaban, reían. Yo solo podía contemplar con ojos grandes lo que me sobrecogía. Hubiera preferido que todos se marcharan, ya que nadie iba a aclararme las preguntas que me surgían, y así poder concentrarme en el fenómeno para tratar de descifrarlo. O simplemente perder el miedo y disfrutarlo. Porque eso sí, la sensación era maravillosa y el espectáculo, si bien tenía algo de aterrador por lo inusual, era de una belleza extrema.
Habrá sido tanto el deseo de que nos dejaran solos, que pronto empecé a sentir sus voces y presencias como lejanas, hasta que… desaparecieron por completo.
Entonces pude entregarme al placer magnífico de admirar la iridiscencia que rodeaba su cuerpito, cual un rojizo amanecer de primavera en el cerro, sentir el calor que emanaba de esa luz, como el sol tibio de invierno sobre los mosaicos de la casa de mi infancia, al lado de mi madre, hasta el olor suave y tierno que, no sé por qué razón, se desprendía de los rayos y semejaba al del dulce de leche dorándose al fuego lento de una cocina a leña en una gran paila de cobre. Él lo producía y yo lo veía, lo que es más, lo sentía como si fuera real. Solo sensación. Pura. Primaria. Natural. Sensación que me transportaba a todo lo deseado. Pleno. De total satisfacción. Me entregué por un instante, fui solo una con su magnificencia de placer. Por un segundo. O una vida.
Tuve que volver. Las voces nuevamente. Los comentarios, sugerencias, intercambios. El olor penetrante de los cuerpos a la vuelta de mi cama.
Empecé a integrarme para evitar que diagnosticaran mi locura una vez más. Cuando lo volví a mirar al cabo de un rato, ya no era lo mismo, se había perdido gran parte de la magia.
El mundo me fue tragando, también a él. Nunca más la plenitud.
No es tan cierto tampoco. Porque a veces, muy pero muy de vez en cuando, cuando se silencia todo alrededor y nada nos perturba, nos miramos, y yo sé que los dos captamos un pedacito, agarramos fugaz un cachito de esa intimidad única, de esa ráfaga de cielo, solo un instante. Menos.
Luego, conmovidos, escapamos. Aunque ansiamos quedarnos. Pero no está bien. Él ya es un hombre y yo, solo una vieja madre un tanto trastornada.
![]()
De la siguiente situación no formé parte en forma directa, pero tuve la posibilidad de leer la carta que Clara María le escribió a su madre desde la unidad de mujeres del pueblo.
Mamá
Recuerdo muy bien el día en que nació.
Recuerdo tus ojos, mamá, esos ojos de adoración, los que nunca tuviste para mí. Claro que lo entendí en el mismo instante, porque evoco también tus palabras al mirarlo, las que te escuché repetir tantas veces, es tan hermoso y angelical, no parece de este mundo.
Ciertamente, él era perfecto, tan rubio y suave, tan pequeño y tierno, tan bello y dulce. No solo vos, todos lo decían, semeja un ángel, un ser caído del cielo, un regalo del Señor.
Lo rememoro, mamá, creciendo delicadamente, amante, amable, sonriente, bueno. Quién podía resistirse a amarlo, con sus modos y su rostro, con sus rulos, sus pupilas celestes, su piel fina, tersa, como pétalo de rosa.
Cómo culparte, mamá, por idolatrarlo hasta olvidar todo lo demás, por dedicar tus horas a él, entregarle tus mejores momentos, tus desvelos y tus sueños.
Te comprendí, mamá, no podías detenerte en mí, tan igual a cualquier niña. Mi figura tosca y gris, mi inteligencia mediocre, mis juegos torpes, mis preguntas sin sentido. Prosaica y aburrida. También problemática. Las notas regulares en el colegio. Los amigos indeseables. Los novios deslucidos.
Siempre lo supe, mamá, por eso ningún reproche salió jamás de mi boca, ni un pedido, nada, para no molestar, ni robarte el tiempo de necesaria dedicación a él, solo mantenerme al margen de la sublime relación que los unía.
No sabes, mamá, las incontables ocasiones en que deseé no haber nacido, en el afán de no perturbarlos. Mas eso era algo que yo no podía prever.
Cómo no entender tu preocupación por él, mamá, de que no saliera, ni sintiera frío, ni se rozara con la chusma del barrio. Tu dolor permanente al pensar cómo habría de sobrevivir en este mundo tan cruel, un ser celestial.
Por eso, mamá, lo que aún no logro comprender es este odio que no cesa y este reproche sin fin. Si lo único que hice fue cumplir con tu deseo de devolverlo a los cielos, de los que, como bien dijiste, nunca debió descender.
![]()
Para ejemplo de amor maternal, el de mi tía Teresa; cómo envidiaba yo a su hijo, alimentado de manera exquisita y devota, mientras a mí me conformaban con cualquier bocado preparado a último momento por la empleada de turno que tra...