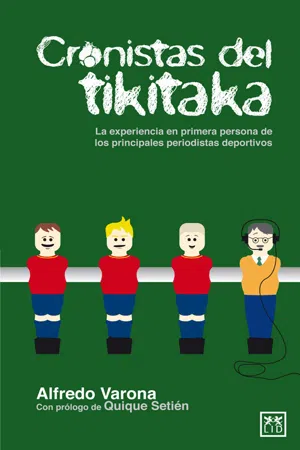![]()
1. Antes de que existiese
A los 19 años, Ignacio Romo empezaba a estudiar Medicina, pero no era suficiente. El resto del tiempo lo dividía entre el atletismo y el periodismo. Atleta juvenil notable en salto de longitud, con una marca de 6,60 metros conseguida en el campeonato de España de la categoría, anunciaba una extraña voluntad de periodista. El deseo lo encontró en Atletismo español donde publicó su primer artículo. Luego, se licenció en Medicina y ejerció. Tuvo consulta en la Seguridad Social, fue alférez médico en el Servicio Militar y, hasta no hace mucho, trabajaba en la industria farmacéutica. Sin embargo, nunca perdió de vista el periodismo. Su biografía consintió esa polivalencia. Y hoy es redactor en el diario Público, donde la vida no se parece nada a la de ayer, a la de ese año 85, en el que Romo se documentaba en la biblioteca. Ahora, ya no hace falta: Internet lo ha cambiado todo.
Romo ha encontrado un periodismo en el que los deportistas se desmarcan de los periodistas a través de Twitter. Y, en estos mismos días, las calles proclaman su pena, no ven a periodistas trasnochar. Las grabadoras tampoco se quedan sin pilas y los enviados especiales, como los derrotados, perdieron razón. Romo también escucha a José Miguélez, su jefe de Deportes. Un tipo con una vida severa, al que el fallecido Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid, sólo recibió una vez cariñosamente. Y fue en Belgrado, después de un terremoto, entre la vida y la muerte, nada más subir al avión de regreso. «¿Te puedes creer que el primero que he pensado ha sido en tí?», le dijo, «nos vamos todos y los hijos de puta como Miguélez…».
Miguélez, efectivamente, era un periodista incómodo y sin resignación. Tenía entonces la edad de los futbolistas, un carácter fuerte y un talento especial. Durante años, fue el hombre de la calle de El País, acompañado por su maleta, su libreta y un teléfono de línea. Cada día recorría la ciudad en su coche o en un vagón de Metro, de una punta a otra de Madrid. Cobraba a la pieza, como colaborador, y todo eso aumentó su perfil en una época que ya queda vieja. Miguélez se hizo periodista «en campos de tierra, no en Internet». Y allí conoció, sin necesidad de que lo avisasen, a un fenómeno como Raúl, en el Atlético, antes de que fuese todo lo que fue en el eterno rival. Pero los de hoy ya no son como los de ayer. Y por eso Miguélez se queja de que «el periodismo deportivo ha muerto». Al menos, el que hizo él, las 24 horas del día en la calle, un proceso más artesanal, en el que cada periodista era como una república independiente. Las noticias pertenecían a los que las buscaban, no a quienes las esperaban. «Ahora, son, simplemente, un negocio», admite.
Ignacio Romo tampoco se conforma. Aún en estos tiempos tan cómodos y abundantes. Es más, prefiere que le delaten los hechos en vez de las palabras. Al fondo ha quedado la Operación Galgo en la que, como periodista especializado en atletismo, manejaba una responsabilidad veraz. Pero, en realidad, el partido no empezó para Romo la noche en la que se descubrieron los hechos. Lo hizo todos esos días que, cono sin motivo, baja a las pistas del INEF. El argumento que da es que necesita conocer a los atletas y que ellos le conozcan a él. «Y, sobre todo, porque si me quedo sentado delante de la pantalla del ordenador podré opinar, pero no informar». Quizá por eso supo diferenciarse de los demás en esos días, en los que el atletismo se acostó en los juzgados. Atendió «al peso de una buena agenda», en la que diferencia lo esencial de lo superficial. «Una cosa es tener teléfonos importantes y otra que te descuelguen esos teléfonos». Pero ése es el riesgo en una época tan sospechosa para el periodismo. «Sólo creo en la independencia total», dice. «Yo soy amigo de Chema Martínez, pero si mañana veo que se ha equivocado lo digo y no entiendo que eso deba maltratar nuestra amistad». Pero Chema es atleta, no futbolista, y Romo sabe que «los futbolistas son otra historia».
Miguélez también lo sabe, aunque, si viaja a sus años jóvenes, no recuerda a esos tipos tan distantes. «Quizá porque tenían mi edad», admite, «y la relación era más natural». Y, por ejemplo, memoriza «a un Paulo Futre, que era una estrella, maravilloso». Quizá también porque existía esa clase de periodista de trincheras, capaz de organizarse a sí mismo y de respirar el aire puro de la calle. O quizá porque entonces estaba de moda el marcaje al hombre en el fútbol y, tal vez, en el periodismo. Y el locutor Pedro Pablo Parrado hablaba en antena de «perros de presa».
Uno de ellos era Joaquín Maroto, que parecía un agente del FBI, al que le pasaba lo que a Miguélez: el hecho de que las primicias esperasen hasta la mañana siguiente le motivaba. Además, no se sabía nada de Internet y escribir, como comprobaba Ignacio Romo cuando aparcaba los libros de anatomía, no sólo era para intelectuales. También era un placer. Y por eso Maroto era incapaz de vivir en paz. Quería la mejor materia prima del mercado, a ser posible, la única. Lo conocí a primeros de los noventa en As. Vivía una vida aparte de la redacción. Venía de Marca, donde se había popularizado rápido. Su mirada reconocía lo que decía ser: un tipo de la calle, que igual comía deprisa una hamburguesa en el Burger King de la Plaza de España que pisaba una alfombra persa. Tenía un aura de personaje y no menos de intriga. Al menos, ayer. Hoy, como imaginaba el día que le llamé, encontré a un hombre más mayor, al borde de los 50 años, engrasado ya en las nuevas tecnologías y con memorias. «Yo llegué a cenar unos huevos fritos en la cocina de Jesús Gil, y a bañarme en la piscina de Ramón Mendoza en su casa de Aravaca». Pero era otra época en la que las grabadoras te delataban rápido, porque no entraban en los bolsillos. Y, además, pesaban. Y los bolígrafos, malditos, también se quedaban sin tinta.
«Cuando yo estuve en Marca, Luís Infante me dijo que siguiese a Gil», recordó Maroto. «Luego, llegué a As y Rienzi me pidió que hiciera lo mismo con Mendoza, el presidente del Madrid». Un día más próximo fue Florentino Pérez el que le llamó para que le ayudase a preparar las elecciones a la presidencia del Madrid. Y ahora, en una pacífica tarde desde el diario As, Maroto aboga con desesperación, incluso, «por el viejo reportero». Sólo se desahoga «cuando viaja con la selección española». Pero, a diferencia del siglo pasado, el misterio decayó. Juega en días y en escenarios más previsibles. Gasta menos billetes de avión y casi ninguno de metro.
A Miguélez le pasa lo mismo. A menudo, porque el periodista nunca muere, echa en falta lo que vivió ayer. «Mi generación estaba menos preparada, pero tenía más carácter». Incluso, al analizar a los jóvenes de hoy, Miguélez señala que los viejos pueden estar tranquilos, «va a costar que nos muevan del sitio», mientras que Maroto sigue sin entender porque un día cambió todo esto: «antes, para contar algo, se daba por hecho que debías estar ahí». Y, es más, cuando retrocede al año 1986, en el que coincidió con Alfredo Relaño como enviado especial en el Mundial de Méjico, llena de encanto al corazón: «en los días libres jugaba al tenis con Camacho o al ajedrez con Butragueño y, si salíamos a comer, nos íbamos todos juntos». El motivo por el que ahora recuerda esos días obedece a una pregunta: «¿acaso hoy sería posible?». La respuesta, sin embargo, parece más reacia.
2. Viaje a la prehistoria
Hubo una prehistoria, claro, en el periodismo. Yo llegué tarde a ella en As, pero llegué. Y conocí a Sarmiento Birba, que tenía máquina de escribir, un puro entre los labios y un corazón de gigante. Y, sobre todo, a Luis Arnáiz, misterioso como el arcoiris. Capaz de ordenarse en la anarquía de su mesa, de hablar horas enteras por teléfono o de viajar, durante semanas a Buenos Aires, y regresar con una colección de entrevistas o reportajes que despertaban al corazón. Y en esa prehistoria también leía a Francesc Aguilar, viajero impenitente en El Mundo Deportivo, hombre de mil y una hazañas. Su segundo corazón, cuando viajaba al extranjero, era la incertidumbre. Volvía de Moscú y no había tenido tiempo ni de fotografiarse junto a la Plaza Roja o la Catedral de San Basilio. A la noche, se acostaba agotado, porque «las comunicaciones eran muy problemáticas». Un proceso que ahora se hace en segundos y que entonces parecía una película de espías, con cielos grises y actividad tormentosa. Aguilar nunca olvidará el año en el que se levantó el castigo a los equipos ingleses que les permitía volver a competir en la entonces Copa de Europa. Él era el único periodista español que estaba en Portugal, pero no veía manera de transmitir la noticia a su periódico. «Tuve que ir a una casa privada, que era como un monasterio y pagar lo que me pidieron para que me dejasen el teléfono y enviar la noticia».
Hoy, quizá sólo sea un ejercicio de memoria o de poesía: cualquier periodista de la época maneja experiencias de ese corte. Aquí y en el extranjero, donde Aguilar sobrevivió a la soledad del enviado especial. Pero era diferente como aquel verano, antes del Mundial de España 82, en el que siguió durante un mes en Novi Sad a la selección yugoslava de Miljanic y parecía un futbolista más. «Bajaba en autobús a los entrenamientos con ellos, comía con ellos y mi presencia no les incomodaba». Era de lo más natural. El pasado sólo descubre su corazón. Y atiende, claro, al valor de una época, en la que Santiago Segurola se iniciaba en el periodismo escrito en El Correo. En el año 86 se trasladaba a vivir a Las Arenas. De entrada se dedicó a sucesos y aprendió «a escribir con rapidez sobre lo inesperado». Se acuerda en esa época «de cortar teletipos a mano o de llamar desde cabinas de teléfono». Y, sobre todo, «de un oficio más simple, no más romántico», en el que ocurría lo contrario de ahora: «había más seguridad que inseguridad». La siguiente pregunta, que se hace Segurola en estos tiempos, está por aterrizar: «¿seguirán existiendo en el futuro empresas que acepten soportar el coste de las redacciones tal y como están montadas hoy en día?».
La duda tampoco es ajena para Juanma Trueba, que en aquellos años ni se la imaginaba. También lo conocí en As, venía de los Escolapios, donde tenía decidido estudiar Empresariales en la Complutense. «Sonaba bien eso de ser un rico empresario». Pero allí descubrió que «para enterarme de algo en clase de matemáticas, necesitaba estar en primera fila y siempre llegaba tarde, así que no me enteraba de nada». Y formalizó su relación con el periodismo «sin más vinculación con la escritura que las cartas de amor de la juventud». Luego, pasó a hacer prácticas a la Agencia EFE («donde puse deportes como cuarta opción») y, finalmente, a As, donde conoció el periodismo que algún día existió.
Ahora, Trueba se esfuerza por regresar a ese pasado. «Pero, sinceramente, me cuesta recordar cómo se podía hacer el perfil de un jugador o de un equipo extranjero. ¿Cómo se sabía entonces quién era la estrella del Hadjuk Split?». Era quizá la diferencia de aquel periodismo en el que las dudas rompían cabezas. Francesc Aguilar, cuando viajaba a los sorteos de la Copa de Europa, aprovechaba para hacer amistades. «Cuando al Barcelona le tocó el Lokomotiv», señala, «tuve que enviar un telex a un periodista de Rusia con el que había hecho trato en algún viaje para que me contase como era el equipo... Tardaba, eso sí, varios días». Su pregunta no tenía motivo: «¿Llamar por teléfono? No, no, en aquellos años yo creo que era inviable». Pero ahora es lo más normal del mundo. «El periodismo, en realidad, no ha cambiado tanto: lo han hecho las comunicaciones».
3. Guiones en el iPod
Un día apareció Internet, que al principio fue una herramienta lenta. Pero hoy ya no. Hasta el punto de escuchar en antena que Miguel Ángel Méndez, subdirector de Radio Marca, tiene escrito el guión de su programa radiofónico en el iPod, en ese minúsculo aparato que gobierna su memoria y vive en sus manos.
Los periodistas deportivos de ahora desconfían de los fósiles del pasado y ya no entienden como se podían hacer periódicos sin ordenadores ni teléfonos móviles. Y, por supuesto, sin Twitter, donde futbolistas como Gerard Piqué escriben lo que les parece. Y Trueba, que ya es subdirector de As, lo lee. Después, vuelve al año 1993, a su primer año y a toda esa colección de recuerdos en blanco y negro; a todas esas máquinas de escribir que, «a diferencia de lo que pasaba en EFE», seguían activas. Y, sobre todo, memoriza «un ambiente detenido en el tiempo»; un archivo arcaico, «con las fotografías metidas en cajas de zapatos»; un cuarto de baño «con bañera y cortinas», y ese pobre motorista, «que venía a recoger las páginas para llevarlas a la imprenta y que un día se cayó y todas volaron por la carretera...». Y en ese ambiente, «que parecía el antiguo régimen», esas páginas se dibujaban con gruesos rotuladores y parecían trabajos de pretecnología. Sin embargo, ese periódico no faltó un solo día en el quiosco. Hoy, Trueba piensa en eso y es como si volviese a escuchar a Norma Desmond en El crepúsculo de los dioses: «yo sigo siendo grande, es el cine el que se ha hecho pequeño».
Pero el cine no se ha hecho pequeño. Al contrario: es la realidad la que presenta su amenaza. En el Máster de El País, que ya cumple más de 25 años, casi todas las enseñanzas se dirigen a la era digital: el papel se hace viejo, lo sabe y no lo disimula. Y eso atenta contra todos los que se criaron a su lado, de esa escuela de la vida o de ese mundo que ya casi no existe.
Quizá porque un día el periodismo perdió su derecho a la intimidad, lo cierto es que Luis Villarejo algo debe saber de esto. Trabaja en un mundo, en el que la urgencia rompe corazones. Jefe de la sección de Fútbol en la Agencia EFE, aprendió a administrar las prisas antes que a editar textos en el programa InDesign. Viaja al día de ayer, al verano de 1987, a todo ese boletín de sueños que le recibieron como becario en Marca. Y se acuerda de que ese fue «el último verano en el que había noticias en los diarios. Te levantabas por la mañana con la sensación de que al abrirlos te podías enterar de alguna nueva». Pero aquellos periódicos ya son como perros perdidos en medio de la lluvia. «Fue el año que llegó Jesús Gil a la presidencia del Atlético. Había días en los que cerraba un fichaje por la mañana y otro por la tarde. Y, a lo mejor, era un solo periodista el que se enteraba como pasó con el traspaso de Parra del Madrid al Atlético. Fue José Manuel García el único que dio la noticia en Marca».
4. El empate no es solución
Ahora son otros tiempos, a veces teatrales, rapídisimos siempre. Y ya no sé si Arnáiz, si volviese con su maravillosa escritura, entendería todo eso. Sí sé que aquella profecía que Alfredo Relaño, antes de ser director de As le pronosticaba a su padre se hizo adulta: «algún día verás cómo acabamos leyendo los periódicos en casa por el ordenador». Y cada día es uno más de los que reclama su independencia a través de la Red, con un motor de búsqueda tan poderoso que parece infinito. Google, dicen, encontró la fórmula de la Coca Cola. Y ya no se sabe dónde está la línea de meta de las noticias, que no son de los que las dan primero, sino de los que mejor las cuentan.
José Luis Corrochano es de mi generación. Arrancó en la profesión en 1993. Hoy, es un respetado periodista, que trata el deporte a mediodía con amabilidad y que atiende a un diagnóstico realista desde la Cadena Cope. «Desde hace tiempo, yo digo que en la radio los programas de las doce de la noche están en peligro de extinción, porque a esa hora está ya todo contado. Hace tiempo que no enciendes la radio por la noche y te enteras de una noticia». Pero es la incorregible dictadura de los nuevos tiempos, de noticias industriales y muy poco protegidas ya, cansadas quizá de soportar tanta urgencia. «Ahora, se puede hacer un periódico sin salir de la casa. Las redacciones están vacías de noticias y llenas de gente», denuncia Ramón Besa, redactor jefe de El País en Cataluña, periodista de los de antes y nostálgico, tal vez, de una época que ya pasó.
Carlos Arribas también trabaja en El País, donde ya tiene el billete de avión sobre la mesa para viajar a la próxima carrera ciclista. Pero antes de marchar protesta, como casi siempre, por culpa de un periodismo acomodado. Por eso le resulta difícil descifrar ese escenario en el que arrancó en 1992. Era otra cosa y es verdad: no existía Internet. Era un periodismo de vencedores y vencidos. «Ahora, parece como si todos nos conformásemos con el empate, como si fuésemos caníbales de la red». Arribas lo lamenta muy sinceramente. «Para algunos», protesta, «han desaparecido las ganas de buscar noticias». En cada esquina existe una página web «y ha perdido valor la mirada propia, el afán de curiosidad».
Y, en una época así, Alejandro Delmás se siente herido. Siempre fue un tipo extraño, un cráneo privilegiado, un redactor sin cargo en los miles de periódicos en los que estuvo. A cambio, tuvo una suprema libertad. Cantidad de itinerarios y ningún sitio fijo. Pero ahora, en el As, no sólo se queja de que le falta espacio. También reconocimiento. No sólo lo intuye, también lo denuncia. Viene del Mundial de atletismo de pista cubierta de París con una entrevista al magnífico atleta francés Christophe Lemaitre. «Soy el único que se queda a esperar que salga y parece que ni se valora». Y en 1976, cuando él empezó, no era así. «No recuerdo ningún deportista mundial de las dos últimas décadas al que no haya entrevistado. Puedo hablar de Magic Johnson, Michael Jordan, Usain Bolt, Michael Phelps, Carl Lewis, Ben Johnson...». Sin embargo, el día, en el que hablé con él, acababa de leer «unas páginas centrales en un periódico deportivo dedicadas a un periodista, Antonio García Ferreras». Y le pareció un tiro al corazón «que no merece ni juzgarse».
Santiago Segurola no se tiene por un gran reportero. «Soy miedoso y me falta energía». Pero reconoce a los que sí lo son como «José Miguélez, Gerardo Riquelme o Luis Martín, a esos no los vas a encontrar en la Red». Y entonces repasa la historia más próxima, la que se denuncia desde primera hora: «Internet ha hecho muchos favores, pero ha generado un problema para los periodistas: les hace el trabajo y la mayoría se sienten confortablemente en sus aguas».
La fotografía castiga las redacciones. Antes de empezar a escribir, los redactores manejan tanta información que no buscan. Clasifican, seleccionan..., cualquier cosa antes de salir a la calle. «El periodismo se ha hecho más cómodo», insiste Paco García Caridad, director de RadioMarca. «Es verdad que los periodistas ya no salen tanto como antes, pero ¿acaso se utiliza el teléfono tanto como se debería?». El diagnóstico, sin embargo, no se declara el más esperanzador: «Ahora, la mayoría escribimos sobre lo mismo», explica Segurola. «Utilizamos las mismas fuentes y, aunque no nos lo parezca, el lector se da cuenta de todo, de la información que se busca en la calle y de la que no».
Por eso hay días en los que el periodismo pasa a comisaría. O, al menos, a la defensiva en una época en la que Francesc Aguilar no pretende abusar de la nostalgia. Sí se pregunta «¿qué fue de aquellos años en los que los periódicos tenían 82 o 86 páginas fácilmente? Pero, claro, ahora el papel está tan caro que te debes partir la cara por un breve». Y eso vuelve a llenar de impaciencia a Alejandro Delmás, que sólo regresa al pasado cuando escucha a Relaño en el As antes de viajar a un Grand Slam de tenis. Entonces le dice, «prefiero que entrevistes a Bjön Borg en vez de Robin Soderling», porque le está diciendo «prefiero lo diferente o lo que hará menos gente». Y se ilusiona, o trata de ilusionarse. El caso es que Delmás también viaja hasta Estados Unidos para subir la moral de las tropas y recordar que «en plena era google, Sports Illustrated ha ganado un 11% de lectores, porque se preocupa por buscar historias diferentes». Aquello le dio para construir un monólogo que terminó él mismo con una pregunta salvaje: «¿Por qué aquí ha de ser diferente?».
5. Periodismo o nada
El pasado acepta a los atrevidos. «Siendo el peor cocinero del mundo, he escrito mucho de gastronomía», explica John Carlin, al otro lado del teléfono, desde su domicilio deSitges,...